Daniel Villalobos's Blog
February 3, 2017
Apuntes atrasados sobre las películas del 2016
No vi suficientes estrenos como para decir que esta es una lista de mejores del año. Más bien es una serie de párrafos sueltos acerca de esas películas (o series) que me llamaron la atención y en las que seguí pensando incluso meses después de haberlas visto.
Elle
Hemos estado tan rodeados en los últimos meses por películas calculadas para no ofender, para seducir con amabilidad, para tocar las teclas de los mensajes más directos y apacibles, que Elle es ya no un simple vaso de agua en el desierto: más bien califica como una limonada con hielo en el infierno. Y harto que sabe esta película sobre castigo, penitencia y demonios. La eterna misantropía de Verhoeven, su sarcasmo y su desprecio por instituciones y afectos lo hacía un candidato natural para trabajar con la Huppert. No sólo porque director y actriz han corrido paralelos en una carrera de décadas contra el cliché y la sensiblería, sino además porque ella encuentra sus mejores momentos a la hora de encarnar mujeres que evitan a toda costa exhibir las huellas del daño. En esa galería de solitarias que nunca bajan la guardia y aceptan con rostro de piedra todos los golpes que el destino les ofrezca, la Huppert es imbatible. Y tiene sentido que sea este director quien la reclute para esta misión a Marte que es Elle, siendo Verhoeven el mismo que mutilara de pies a cabeza a Peter Weller en Robocop y que despojara de nacionalidad, sentimiento y futuro a Carice van Houten en El Libro Negro. Alguien podría sentirse violentado por la suma de atrocidades sugeridas o expuestas de la trama y preguntarse cómo podemos llegar a tragarnos esta historia. Le podríamos contestar: de la misma forma que cada semana la cartelera nos pide que traguemos historias donde superhéroes salvan el mundo, parejas encuentran el amor y familias se unen contra la adversidad. No hay nada realista en Elle. Es tan inverosímil como la última aventura de Los Vengadores. Pero ese es todo el punto de su negra ambición y del descaro con que avanza hacia un final que es al mismo tiempo predecible e infinitamente satisfactorio.
La bruja
¿Cómo se vive en el mundo cuando se cree a ciegas en la existencia de un Dios omnipresente? De muy mala manera. De forma aterrada, pusilánime, rota. Así son los personajes de esta película. Pocas veces se había visto en pantalla de esta forma la contradicción de la pobreza humana recortada contra el lujo del paisaje natural. Los protagonistas, esa familia liderada por un hombre que cree entender su fe mejor que todos los que le rodean, viven un proceso de cambio que les destroza: tal vez no hay Dios, sino dioses. Tal vez el nuevo mundo que han llegado a colonizar no es más que el campo de juego de Satanás. La Bruja nunca se detiene en aclarar si las fuerzas malignas que acechan en sus bosques son aquellas contra las cuales nos advierte la Biblia o provienen de un mundo ajeno que los peregrinos no alcanzaron a entender. La historia es, al mismo tiempo, un cuento de terror y también un relato galante: la historia de una seducción, de una inocencia que es negociada a cambio de la libertad total. La Bruja comienza en un pueblo miserable flotando en el barro y termina en un bosque iluminado por las llamas. En el medio hay un drama familiar, un padre que intenta hacer lo correcto y un niño cuyo momento de terror en el bosque está entre lo más fino que he visto en años.
Kubo
Lo mejor de Kubo no está en su anécdota, que es muy sencilla y muy hermosa, pero no demasiado innovadora. Lo que hace inolvidable a Kubo es la cualidad alucinatoria de sus imágenes. Uno no recuerda la secuencia de eventos del guión, sino las postales que lo van jalando: la desaparición de la madre, la primera vez que el mono habla, el barco, el esqueleto gigante, el abuelo que baja del cielo. Kubo es una fábula de destrucción y renacimiento. También, a su manera, es un estudio sobre la memoria.
Green Room
Una banda de punk rock viaja a un lugar en medio de la nada para ganarse unos dólares tocando en un bar neonazi. Dos horas después, están luchando por sus vidas. Es un magnífico thriller de asedio, emparentado con el mejor Carpenter de los ’70 y con esa joya olvidada que es Southern Comfort de Walter Hill. Y tiene ese intercambio final, donde un personaje mira alrededor suyo y dice “Esto es una pesadilla” y le contestan, en la línea más misteriosa de la película: “Para nosotros también”. Acosadores y acosados, hermanos de sangre y de alguna manera ciudadanos de un estado arruinado cuyo único eco es una visita policial tan mecánica como inútil.
Il Racconto dei Racconti
Vi películas mejores en el 2016, entendiendo “mejores” por películas que apuntaban a blancos más difíciles y acertaron en ellos de mejor manera. Pero no vi nada que me entretuviera como esta película de Matteo Garrone, a medio camino entre el Ruiz de La Villa de los Piratas y las andanzas de los caballeros de El Manuscrito Encontrado en Zaragoza. Escrito a partir de fábulas de Giambattista Basile, el guión enhebra una tropa de personajes que buscan cosas diferentes pero cuyas pequeñas y miserables tragedias tienen en común el rasgo central de todos los grandes cuentos de hadas: que el dolor y la pena surgen de la resistencia al cambio y a la aceptación de la propia naturaleza. La historia del rey enamorado de su pulga mascota y su hija con el ogro es superior a cualquier invención del Tim Burton post-Ed Wood.
Creed
¿Quién iba a pensar que los dos mejores filmes de la saga iban a estar al final? Si Rocky Balboa (2006) era una pequeña historia sobre un viejo tratando de hacer las paces con la muerte de su mujer, Creed tiene mucho de cadáver resucitado y reencarnado. De entrada, es la historia del hijo ilegítimo del gran muerto de la saga. Y además hay algo de Terminator 2 en la premisa: una figura dentro de la historia que reaparece a los ojos del protagonista con otra misión, otra actitud y otro futuro.
Estación Zombie
Siempre es una fiesta ver un filme coreano en pantalla grande, porque incluso el más mediocre filme coreano tiene dos o tres momentos que no se parecen a nada de lo que se suele ver en salas. En oposición a la bobería de películas como Guerra Mundial Z, donde un solo personaje carga en sus hombros el destino de la raza humana, en esta fulminante pieza de género tenemos personajes que sólo quieren cumplir con sus deberes humanos básicos: proteger una mujer embarazada, cuidar de una anciana enferma, devolver a casa a una hija que apenas se conoce. Qué cariño le tienen los coreanos a los géneros y con qué amor les sacan punta a los clichés más conocidos.
O.J.: Made in America
Traté de ver la serie dramática con actores sobre el caso de O.J. Simpson pero cometí el error de intentarlo después de ver esta producción documental de ESPN. Ningún actor, por dotado o inspirado que estuviera, podría jamás superar el misterio y tensión de los materiales de archivo de estos cinco capítulos. Organizados en torno a la carrera del deportista y estrella mediática, cuentan dos cosas que en el fondo son una sola: el problema racial en Estados Unidos y la obsesión de ese país con el ascenso y caída de sus famosos.
Hunt for the Wilderpeople
Llegué a este título por accidente gracias a un tic muy tonto: llevo años siguiéndole la carrera a Sam Neill. Lo que me ha hecho caer con mediocridades estilo Niños de la Revolución pero también con grandes chatarras como Event Horizon. Y así me topé con esta comedia/road-movie/historia de crecimiento dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok) que es casi perfecta en su energía y en su despeine. Está hecha como si fueran los ’40 y Preston Sturges estuviera en plena actividad filmando en los bosques de Nueva Zelanda. Como las películas de Edgar Wright, es una historia que goza recordando a otras historias. Como las canciones de Warren Zevon, es una arenga a favor del caos y el movimiento, de esas que sólo pueden terminar acelerando a fondo rumbo a la nada.
Sing Street
Los niños de Sing Street, a diferencia de los de School of Rock o el insoportable enano epifánico de Boyhood, no tienen nada de especial. Salvo uno, que toca todos los instrumentos de su padre –un músico de mala muerte- casi por inercia, todos los demás colegiales de esta película entran a una banda pop siguiendo las razones más sencillas: para no aburrirse, para molestar a un profesor, para ganar el interés de una chica. Y desde ahí hacia adelante, Sing Street se abre como una flor. Nunca, ni en cien años, habría esperado ver una película que me mostrara de forma tan sencilla y natural la clase de hechizo que los videoclips ejercieron sobre la primera generación que los vio en la tele. O que en una sola escena (un matrimonio que se está rompiendo en el primer piso, sus hijos encerrados en un dormitorio del segundo, escuchando música a todo mango) explicara cuán noble, necesaria e indestructible es la promesa de fuga y cambio que le entrega el pop a quien lo ama sin vergüenza.
Fiesta de salchichas
¿Una comedia animada sobre la necesidad del ateísmo como defensa básica en un mundo plagado de estúpidos? Sí, por favor, gracias. Por otro lado: qué extraña época es esta donde uno encuentra más subversión en el cine animado (Kubo, Fiesta de salchichas, La tortuga roja) que en la producción mayores de 14.
No respires
Un thriller alimentado con horas y horas de Alfred Hitchcock Presenta y Cuentos de la Cripta. Además, claro, de un par de homenajes directos a Wait Until Dark (1967). Como buen drama de suspenso ambientado en la casi total oscuridad, No respires tiene un trabajo de sonido que convierte a un roce o un click en una línea completa de diálogo. Fede Alvarez hizo Posesión infernal (2013), un remake de Evil Dead que pasó algo desapercibido y que yo encontré de primera línea. Su segundo filme no le quita el puesto de honor, pero es muy entretenido y además ofrece algo nada de menor: en estos tiempos, por fin una banda de ladrones que no se comportan como idiotas para servir a la trama.
Aquí no ha pasado nada
No sé por qué esto no se dice con frecuencia pero es bastante obvio a estas alturas: la clase alta chilena está tan mal representada en el cine nacional como la clase baja. Lo que hay de ella en nuestras cintas suele respirar cliché, prejuicio, ignorancia y palos de ciego. Si se le cree al cine chileno (y a nuestras teleseries), los cuicos desayunan con corbata y pelo engominado a la cabecera de una mesa rebosante de cereales, jugos, panes y tacitas de café, vigilados de cerca por empleadas de uniforme y gorra. Y por supuesto, tienen enormes oficinas con gavetas de licores y ventanales que dominan la ciudad. Por eso es tan refrescante lo que hizo acá Alejandro Fernández Almendras: el cuicaje de esta película inspirada en el caso de Martín Larraín no vive como mafiosos de teleserie venezolana. Son gente de apariencia normal, que comen y duermen en casas de relativo orden y limpieza, que suelen veranear en las mismas playas, que asisten a los mismos colegios, que estudian las mismas carreras y que conforman una tribu cuyo credo es una sola certeza: el mundo fuera de esa tribu está integrado por subhumanos. Eso es peor, mucho peor, que el cuico de teleserie tomando whisky con los zapatos arriba del escritorio a las diez de la mañana. Ese cuico whiskero es una invención. Lo otro no. Lo vimos en las noticias.
Horace and Pete
Fue una producción directa para internet, pero igual merece su espacio en esta lista. Se puede trazar una línea directa desde esa famosa rutina de Louis ck tratando de subirse al auto para llevarse a la familia de vacaciones pasando por Lucky Louie y por “Louie” hasta desembocar en esta serie, una especie de grado cero de la comedia. Descifrar las intenciones de un artista siempre es un deporte destinado a la frustración, pero uno se huele que Louis ck no hizo Horace and Pete porque quisiera expandir límites, ganar respeto o recibir premios. Uno intuye que el tipo hizo esta serie (atroz, claustrofóbica y fascinante) porque alguien tenía que hacerlo. La creación dramática entendida como servicio comunitario. Tal vez por eso hay un aire artesanal en Horace and Pete que a ratos recuerda al teatro amateur y en otros momentos suena al Dublinenses de Joyce. La serie contiene todos esos ecos dentro de ella. Es –como todas las grandes ficciones de ese país- el retrato de un microcosmos que de alguna manera añora y sigue exigiendo las promesas que la república dejó sin cumplir.
Arrival
El mejor de todos los estrenos que alcancé a ver en el año. Por ser solemne sin caer en la pompa y por sugerir caminos nuevos en un género que tipos como Nolan y los Wachowski se han esforzado en matar. La ciencia-ficción puede aspirar a la pretensión. Un lector de la vieja guardia incluso se atrevería a sugerir que la ciencia-ficción ES pretensión. Arrival entiende que la hora de querer apelar al mínimo común denominador llegó a su fin hace rato. Esta es una película que jamás pierde la pista de su historia, pero que al mismo tiempo no hace una sola concesión al espectador distraído. Este es el cine de un director trabajando al límite de sus capacidades. Sigo creyendo que Sicario es la mejor película de Villeneuve. Pero es innegable que Arrival es un filme que patea la mesa de lo que se entiende por género, por producto comercial, por apelación a la taquilla. En ese y en otros sentidos, esta fue la película más urgente, más rabiosa y más ideologizada de todas: un llamado a la concordia en el año en que esa palabra se jubiló.
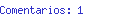

August 17, 2016
Algo que pensé escuchando por enésima vez All my Friends de LCD Soundsystem
Hay una tristeza inherente a las redes sociales y es que son, claro, la ortopedia actual para reemplazar la pérdida que más nos duele: que ya no hay manera de que todos experimentemos de forma colectiva y simultánea algo que no sea un terremoto, una elección o una copa del mundo. Y puede que ni siquiera sea una pérdida: los que ya pasamos la treintena recordamos bien el horror de un mundo con dos canales de televisión, una sala de cine y un kiosko donde todos los diarios decían lo mismo. Pero una pérdida no tiene que ser real para ser lamentada y una nostalgia personal no necesita estadísticas para asumirse como generacional. En términos tecnológicos, vivimos una época gloriosa si lo que queremos es revisar el pasado. No es tan gloriosa si queremos recuperar el sentido de las imágenes de ese pasado.
Es habitual que en las redes se vea correr de un lado a otro a gente que quiere enterarse de la última serie o del último libro. No creo que la motivación detrás siempre sea esnobismo. Creo que a veces se trata de gente que quiere rozar una sensación comunitaria que ahora sólo dura un par de tuits frente al televisor: “¿Vieron eso que dijo ese imbécil?” “Lo vi. Qué tarado”. Y a otra cosa.
Las fiestas siempre han estado llenas de gente aburrida en los bordes de la pista de baile. Lo bueno es que ahora tienen teléfonos para mirar y eso de verdad es un progreso maravilloso. Pero un like en un status de FB no es lo mismo que saltar juntos en un recital y coincidir en un hashtag no es lo mismo que compartir una cultura común.
¿Dónde están “todos los amigos”? Cada uno en su rincón. Esos rincones pueden ser maravillosos. Incluso pueden tener ventanas. Igual siguen siendo rincones.



August 4, 2016
Estúpido Cupido, Stranger Things, recordar la infancia
Una de las teleseries más freaks de los años 90s fue Estúpido Cupido. Se emitió en 1995 y sucedía en una especie de Chile de los ’60 que lucía –más o menos- como la idea que la televisión transmitía de la Norteamérica de los ’50. Era una especie de Chile paralelo donde todos los jóvenes eran coléricos, todas las niñas se vestían como Brenda Lee y en las fuentes de soda habían wurlitzers y malteadas. No tenía un solo trazo de algo que se asemejara al Chile real de la década de los ’60. Era un falso recuerdo a partir de memorias de consumo. Muchos encontraron todo el asunto bastante ridículo, pero a la teleserie le fue bien e incluso vendió un montón de cassettes con la banda sonora. Y se me vino a la memoria viendo Stranger Things porque tengo al menos dos amigos que me han dicho la misma frase: “Viendo Stranger Things, recordé los ochenta”. Pero ST no tiene NADA que ver con los 80s que mis amigos y yo vivimos. Es como ver una serie ambientada en Washington en la era Clinton y decir “Oh, recuerdo los noventa”. De nuevo: un falso recuerdo a partir de memorias de consumo. Un amigo me dice que antes de los veinte años la verdadera vida es la que uno lee o mira en la televisión. Es una idea terrible, pero muy interesante. Lo que yo creo que es mucha gente de mi edad que ve ST recuerda con nostalgia no la experiencia chilena comunitaria de los ’80 –que fue atroz y penca, digan lo que digan- sino que recuerda la emoción que ellos sintieron viendo las películas o series de esos años. Que tampoco eran, seamos serios, obras maestras. Por cada final de Robotech nos bancamos sesenta episodios de mierda de G.I. Joe o de Fuerza G. Por cada Volver al Futuro o Cuenta Conmigo nos bancamos una docena de mugres como La caravana del valor o Superman 3.
Muchos ven Stranger Things y sienten nostalgia por la vida que añoraban a los diez y que no vivieron: correr en bicicleta por suburbios gringos (tener bicicleta) y llegar a una casa donde había más de un televisor, donde habían teléfonos, walkie-talkies, figuritas de acción y revistas de cómic que jamás llegaban a Chile. No se dice nunca, pero para cualquier chileno de mi generación es obvio: la mitad del encanto de series como El auto fantástico o películas como E.T. el Extraterrestre era esa textura casi sensual del objeto consumido que derrochaban: los botones multicolores de KITT, el robot de Muelle 56, las pistolas relucientes de Los Magníficos, ese fantástico dormitorio de Eliot tan lleno de juguetes que incluso podía esconder entre ellos a un alien. El asombro de ver a E.T. en el patio de Eliot era enorme, pero no menos deslumbrante era esa escena inicial donde alguien les iba a dejar pizza a la puerta. PIZZA A LA PUERTA. En 1982.
No tengo problemas con la nostalgia. Es parte de la vida. Pero qué cruel sería negar que buena parte de la fascinación de los niños chilenos de esos años con las series y películas que cita Stranger Things tenía que ver con la cotidianeidad de un primer mundo capitalista que sólo existía para nosotros en la televisión: hay algo perverso en añorar la época en que suspirábamos por vivir tal como vivían los ciudadanos del país que nos había dejado atascados con Pinochet.
No me siento ni de lejos superior a los que vieron devotamente Stranger Things. No es una mala serie. Pero cuando mis amigos me dicen emocionados que al verla recordaron los ’80 yo escucho: “Echo de menos los años donde mi deseo de consumir lo que estaba en pantalla obliteraba cualquier interés por lo que estaba fuera de ella”.




July 17, 2016
Ojos Bien Cerrados: Nicole Kidman recuerda el Jardín del Edén
Como me dijera Patricio Urzúa, lo más terrible de la pesadilla que Nicole Kidman le cuenta a Tom Cruise hacia la mitad del metraje de Ojos Bien Cerrados no sólo es que aluda a un mito base de la cultura occidental, sino además que la primera frase sea: “Estábamos en una ciudad desierta”.
No sabemos nada de lo que había en el paraíso antes que Dios lo poblara con animales y árboles. Por todo lo que nos informa la Biblia, incluso podríamos suponer que el Edén del Génesis fue sólo uno de tantos ensayos, quizás el último. Tal vez el Edén crecía sobre los restos de la antigua humanidad.
Tal vez el amor de pareja es tan inagotable como recurso dramático porque en el principio, como bien nos dice el Libro, fue la caída del primer hombre y la primera mujer la que nos expulsó de la Ciudad de Dios hacia el horror de la carne.

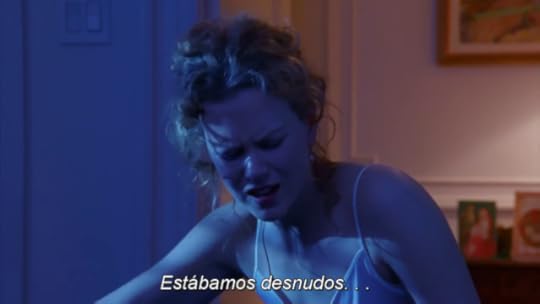












“Todos estaban follando, cientos, por todas partes”. Esa frase de la Kidman siempre me recuerdan a la extraña letra de Born, Never Asked, la canción de 1982 de Laurie Anderson que parece transcurrir dentro de los canales de un genital masculino: “It was a large room. Full of people. All kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question: What is behind that curtain?”


June 10, 2016
La huella de una película
La huella de una película. Cuando era muy chico, en Tardes de Cine vi un western con mi abuelo donde un vaquero dormía en medio de la pradera y dos tipos trataban de robarle su dinero. Se los quitaba y le pegaba un combo a uno. Eso recuerdo.
Luego el tipo iba a un banco, depositaba todos sus ahorros y justo entonces llegaban unos asaltantes. El tipo sacaba su arma, mataba a dos y tomaba preso a otro. Eso recuerdo.
Por veinte años pensé en esas escenas sin saber cómo se llamaba la película.
El 2003, en el sitio del Chicago Reader, leí una reseña de un filme llamado Wichita que sonaba parecido a lo que recordaba de ese western de Tardes de Cine. Un año más tarde, en un viaje, me compré un libro de Chris Fujiwara sobre Jacques Tourneur. Ahí hablaba de la película, describía el argumento en detalle y hablaba del intento de robo en medio de la pradera. Pero no había fotogramas de la escena.
Hace un par de años, en YouTube, encontré un par de clips de Wichita y descubrí, con sorpresa, que el filme era en color y no en blanco y negro como lo recordaba mi memoria alimentada con la imagen de un televisor IRT de caja color crema.
Y hace un mes, la encontré en internet. La vi al día siguiente, en la tarde, cerca de la hora donde la vi originalmente hace más de treinta años. Vi a Wyatt Earp durmiendo en la pradera y luego pegándole un combo al ladrón. Y evitando el asalto del banco. Y luego imponiendo la justicia en todo Wichita antes de marcharse a la ciudad donde se convertirá en el sheriff legendario que el mito recuerda.
Eso es lo bonito de Wichita, pienso. Que además de todo esto (o a propósito de todo esto) es una historia de origen.



June 4, 2016
Alí: Esta canción te mostrará lo que siento
(Este es el capítulo de http://www.unmapadelmundo.cl dedicado a “Alí”, el filme que Michael Mann dirigió el 2001 sobre el boxeador)
La pantalla está oscura. Entonces escuchamos los rumores y voces de una multitud. Y la voz de un presentador, hablándonos del joven al que todos hemos estado esperando. Y el joven es el cantante de soul Sam Cooke, iniciando una histórica presentación en el Harlem Square Club en enero de 1963. Pero también es Cassius Clay (Will Smith), el boxeador que vemos corriendo por las calles bajo la luz de la luna mientras en la banda sonora seguimos escuchando la voz de Cooke al saludar a su audiencia.
Los dos polos de la cultura negra de la época –el poderío de su talento y la desvalidez de su posición dentro de la sociedad- son medulares en la narrativa de Alí, el filme de Mann que siguió al drama legal de El Informante y que es la primera biografía dirigida por el cineasta. Mientras Clay corre por las calles una patrulla policial se acerca, y la pregunta del oficial es al mismo tiempo una amenaza y un insulto: “¿De qué estás corriendo, hijo?”. El nuevo protagonista de Mann vive en permanente conflicto, dentro y fuera del ring.
Alí es una de las cintas menos comprendidas y más criticadas del director. Destrozada por quienes esperaban una biografía lineal del personaje, Alí tiene una estructura de mosaico en su primer segmento que despista y obliga a recordar un dato fundamental a la hora de entender lo que vendrá: contando la historia de un ícono cultural que se reinventó varias veces, Mann nunca deja de señalarnos que también su filme es, antes que todo, una reconstrucción, un objeto artístico a partir de eventos reales.
En primer lugar, escogió para interpretar al héroe a Will Smith, uno de los actores negros más reconocibles y taquilleros de su generación. En segundo lugar, el período contenido en el filme va de 1964 a 1974, la década en que Alí obtuvo el título mundial, lo perdió luego de su negativa a ir a Vietnam y lo recuperó en un legendario match de boxeo con George Foreman en Zaire. También fue el período en que su nombre cambió definitivamente de Cassius Clay (por un tiempo fue Cassius X, en rechazo a su “apellido de esclavos”) al de Muhammad Alí, otorgado por el líder de la Nación del Islam. Es una década de permanente mutación para el personaje, cuya máxima batalla –como nos va a mostrar la película- no ocurre dentro del ring (donde todo suele estar reglamentado) sino fuera de los gimnasios, donde amigos y enemigos luchan por definir los límites del héroe.
Alí no es tanto una biografía en el sentido estricto como un ensayo sobre Muhammad Alí en cuanto ícono y figura de masas. Las primeras palabras que pronuncia en la película son parte de una actuación, cuando insulta en público al campeón mundial Sonny Liston y su máximo momento de autoconciencia ocurrirá diez años después, cuando se encuentre convertido en caricatura pintada en las calles de Zaire.
A excepción de algunas breves frases dichas por Alí en off (en su encuentro con Malcolm X en África, donde ensaya una oración antes de decirla y en su combate final con Foreman), nunca estamos seguros de lo que el personaje piensa, aunque la película sí pone especial cuidado y detalle en que entendamos lo que percibe: a pesar de que ya había en Fuego Contra Fuego algunos experimentos con el uso de cámaras digitales (hay una adosada a la pistola de McCauley mientras golpea a Waingro al irrumpir en su cuarto de hotel) es en Alí donde el amplio uso del plano subjetivo le permite al director crear una paradoja típíca de su cine: simular el registro visual y sonoro del mundo por parte de un individuo al que sólo conocemos en base a lo que el resto de la gente dice sobre él. Según Emmanuel Lubezki, director de fotografía de la cinta, más del 90% del material se rodó usando cámaras en mano o Steadycam.
La primera secuencia es un montaje que –como las pesquisas del FBI en Cazador de Hombres- pareciera suceder en distintos lugares y épocas. De hecho, no parece estar ocurriendo en ningún sitio en particular, salvo en la conciencia de Alí. Las imágenes de Cooke cantando en ese club oscuro y nebuloso (cantando con su rostro oculto, otra de las tantas obsesiones de Mann reflejadas en la película) se mezclan con los entrenamientos de Alí, recuerdos de infancia (su padre pintando un Jesús blanco y rubio, la sección para negros de un autobús donde ve la foto de un negro linchado en un periódico y el suyo es otro rostro oculto, negado) y el discurso de Malcolm X (Mario Van Peebles) que se volverá un comentario sobre el boxeo como acción política: “A aquellos que vinieron esperando que les dijeran que todo va a mejorar, que todo esto lo superaremos, les digo que vinieron al lugar equivocado (…) El honorable Elijah Muhammad nos enseña a obedecer la ley, a portarnos en una forma respetable. Pero también nos enseña que si cualquiera te pone la mano encima, hermano, tú haces todo lo que puedas para que no se la vuelva a poner encima a nadie, nunca más”.
La ceremonia de pesaje de Clay y Liston antes de que se enfrenten por el título mundial de los pesos pesados deja en claro la habilidad de Cassius para manejar a los medios. Bajo su apariencia de joven insolente y desordenado, Clay fintea y esquiva las preguntas con la misma habilidad con que minutos más tarde boxeará con el campeón. Su ritmo verbal es particularmente seductor, a medio camino entre la prédica religiosa y el fraseo musical de cantores como Cooke. Y contrasta claramente con su forma de hablar en la intimidad, cuando discute con sus parejas o negocia sus peleas.
Antes de subir al ring, en el camerino, vemos una de las situaciones más queridas de Mann: la preparación para el trabajo. El entrenador Angelo Dundee (Ron Silver) sella con espadrapo los nudillos de Alí, que luego son firmados por un tercer hombre. Entra Malcolm X, quien volvió sorpresivamente de un viaje para asistir a la pelea (“Nadie tiene que esconderse si está conmigo”, le reclama Alí. “No tiene nada de malo ser precavido, hermano”, le contesta Malcolm, una típica frase manniana). Mientras rezan alzando las manos, Dundee –de espaldas a su pupilo- chequea sus utensilios de trabajo, los parches, cotones, tijeras y bisturíes con los cuales tal vez tendrá que coserle la cara al boxeador. Es una serie de gestos muy simples, una escena muy breve y un fino ejemplo de la atención que Mann –y su actor- están prestando a cada uno de los detalles de este mundo profusamente amoblado.
Amoblado y habitado. Los primeros planos de objetos o partes del cuerpo reciben en Alí una atención inédita hasta entonces en las películas del director. Como si narrando la vida de un hombre cuyo éxito depende a partes iguales de su concentración extrema y de una resistencia física cuyos límites no son cuantificables, Mann y Lubezki hubieran escogido evocar el estado mental del personaje deteniéndose en imágenes como el protector bucal de Liston cayendo entre sus pies antes que en las amplias tomas abiertas que evocaban la visión profesional del policía y el ladrón en Fuego Contra Fuego. El mundo de Alí está siempre poblado, la mirada obstaculizada por cabezas de curiosos, seres en tránsito, objetos moviéndose, el rostro de un personaje cubriendo la mitad del plano: el acceso al héroe es difícil en el sentido más literal del término.
El cuadrilátero es otro de esos espacios de líneas rectas y luz cegadora que Mann gusta de convertir en escenarios del conflicto moral. De hecho, durante un breve segundo, el rostro de Alí en primerísimo plano mientras a un costado vemos a Liston moviéndose fuera de foco es el exacto reverso de un plano de Wigand dejándose llevar por su delirio en El Informante. La idea del director de entornos urbanos y tiroteos épicos filmando combates de boxeo adquiere mayor sentido a esta altura del relato: el púgil es un profesional que prueba su valía en un espacio desierto –el ring- armado sólo con su ingenio y coraje, en un duelo de astucia donde los errores se sufren en el cuerpo y en el cual el duelo está enmarcado en la estructura matemática del cuadrilátero. Además, se trata de nuevo de un oficio que implica el ejercicio de violencia –legal o no- sobre otros.
A diferencia de otros famosos combates pugilísticos recreados para cine, los enfrentamientos de Alí tienen un cruce entre acercamiento íntimo y entorno desierto muy distintos del festival de planos americanos y contraplanos de Rocky (1976) o del ralentizado ir y venir del rostro de Robert de Niro al ser golpeado en Toro Salvaje (1980). El ring en Mann es una superficie blanca dominada por hileras de focos muy por encima de los contrincantes. Aparte de crear la obvia referencia icónica a los barrotes de una prisión (como de hecho lo era la pared que separaba a Graham de Lektor en Cazador de Hombres), las líneas rojas de las cuerdas suelen cruzar transversalmente un sector del plano en widescreeny perderse hacia un borde, transmitiendo la sensación de que el ring es eterno y nos engloba a todos. Aunque los gritos del público están presentes en la banda sonora, más allá de las cuerdas el mundo es borroso y oscuro y el único puente entre ambas áreas son precisamente los destellos de los flashes al dispararse (hay un momento particularmente hermoso en uno de los combates, donde la cámara lenta permite que la cabeza de Alí absorbiendo un golpe sea enmarcada por el halo de uno de los flashes, una de las escasas alusiones religiosas que se permite Mann en la historia).
En su reseña negativa de la cinta, el crítico estadounidense Roger Ebert se quejó de que la película tenía más “el tono de un memorial que una celebración” y que su apariencia visual reflejaba su “falta de energía”, con colores opacos y el foco generalmente suave. Con respecto a lo primero, cabría decir que la sensación de irrealidad de buena parte de la historia no califica como un error, sino como el centro de la estrategia de Mann para acercarse a su objeto de análisis. Y en lo segundo, tal vez Ebert estaba pensando en las numerosas tomas hechas con cámara digital, incluyendo un artilugio diseñado para que el propio director pudiera sostenerlo entre los contrincantes en mitad de un match.
El uso de la imagen digital en el cine del director ha ido desde la necesidad de capturar el detalle más íntimo del cuerpo –como en la golpiza de McCauley a Waingro o los combates de Alí- hasta el deseo de registrar los enormes espacios abiertos de la urbe en Colateral, fusiones de luz y movimiento que el celuloide es incapaz de capturar. En Alí su uso está ligado a ambos extremos: siguiendo el interés de la película por transmitir las percepciones del personaje, vemos el guante de su adversario venir hacia nosotros, borroso y enorme, al tiempo que, luego del asesinato de Malcolm X, Alí mira desde una azotea unos disturbios callejeros que el pixelado vuelve casi indescifrables.
El protagonista gana su combate contra Liston y se convierte así en campeón del mundo. Esto le granjea el cariño de miles y el beneplácito de Elijah Muhammad (Albert Hall), el líder de la Nación del Islam, quien decide darle un nuevo nombre en virtud de sus méritos: “Desde ahora te llamarás Muhammad Alí”.
El personaje comparte con Francis Dolarhyde/Dragón Rojo y con Hawkeye/Nathaniel la situación esquizoide de tener dos nombres que coexisten simultáneamente. Su identidad (y los esfuerzos del resto del mundo por moldearla) se vuelve un campo de batalla. Antes del encuentro con Elijah participa en una improvisada conferencia de prensa callejera que es otro aspecto menos amable de su nueva vida de símbolo deportivo. “¿Va a ser como Joe Louis, el campeón del pueblo?”, le preguntan. “No, no como Joe Louis”, contesta. “Voy a ser el campeón del pueblo, pero a mi manera, no a la de ustedes”.
Alí, tal como lo interpreta Will Smith y como lo filma el director, es un hombre esencialmente contradictorio. En vez de unirse a una “buena chica musulmana”, se casa con Sonji (Jada Pinkett Smith), una mujer acostumbrada al alcohol, la noche y los vestidos apretados. Alí se está volviendo una empresa, una marca a la que algunos quieren controlar (como la Nación del Islam) y otros directamente neutralizar (como el FBI, que le abre un expediente y le pone bajo vigilancia incluso fuera del país).
Después de su triunfo, el boxeador es visitado por Malcolm X en la habitación de su hotel. El líder político le pregunta qué esta haciendo. “Viendo televisión. Mira esas termitas, se comieron la casa de esa gente. Tu casa puede estar llena de termitas y tú no saberlo”. Malcolm entonces le hace una pregunta inesperada: “¿Alguna vez has sentido que te ibas a volver loco?”. No es una interrogante puramente retórica. Malcolm está siendo acosado por distintos bandos, exiliado de la Nación del Islam por su discurso y sometido a espionaje permanente por parte del gobierno. El momento –los dos hombres, uno sentado en una silla, el otro de pie mirando por la ventana- evoca al primer encuentro de Bergman con Wigand en El Informante, aunque ahora el estilo visual busque el efecto opuesto: ambos parecen muy cercanos aunque estén en dos extremos de la habitación. Y el trauma que Malcolm le revela a su amigo tiene directa relación con el cuerpo y sus daños: crispado de furia luego de la muerte de cuatro niñas en un atentado racista en Alabama, Malcolm sintió que su brazo y su pierna se paralizaban (“Estoy teniendo un ataque, me dije”). Su rabia provenía de su absoluta incapacidad política para responder al ataque: “Todo el mundo sabe que ya no puedo hacer nada”. La antorcha –golpear de vuelta al Poder y también retener la locura interna similar al efecto de las termitas- es pasada a la estrella.
El miedo a enloquecer, a perder el contacto con la realidad, es una referencia en el cine de Mann desde Thief, donde la disciplina del ladrón escondía un traumático pasado carcelario y una fantasía irrealizable de familia feliz condensada en un collage fotográfico. Era central, claro, en Cazador de Hombres, donde la duda era si la opresión de los espacios plásticos y sobreiluminados gatillaba el delirio o era la percepción distorsionada de los personajes la que contaminaba el entorno. La falta de empatía con sus parejas y la consagración monacal a sus objetivos era la parte visible en los héroes de Fuego Contra Fuego de una tenaz negativa a madurar y asumir su rol de padres y esposos (y tal vez una latente homosexualidad). Alí puede ser, en muchas secciones, una cinta dinámica y florida, pero son estos ecos –la locura, la muerte, el encierro- los que llevan su peso narrativo.
El asesinato de Malcolm X es filmado de una manera particular, restándole buena parte del dramatismoy convirtiéndole en una especie de pesadilla. Malcolm se quita el abrigo y camina de izquierda a derecha del plano, el fondo oscuro de las cortinas deslizándose hacia atrás a medida que se revela su audiencia expectante. La gente aplaude. Estalla una trifulca. El pistolero se acerca al púlpito y le dispara a quemarropa. Malcolm cae y la gente huye. La emoción viene después, cuando Alí se entera de la noticia mientras maneja su auto y se estaciona para llorar sobre el volante.
La muerte de Malcolm es el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del personaje y la película. El combate de revancha con Sonny Liston no tiene el tono festivo y épico de su primer encuentro. El comentarista Howard Cosell (Jon Voight) se encarga de remarcar que no todas las localidades se han vendido y que la arena está rodeada por agentes del FBI. Alí noquea a Liston en el primer round, pero la verdadera pelea ya no está en el ring: de vuelta en el camerino, tiene otra discusión con Sonji y decide divorciarse de ella, a pesar de que aún la ama (“Ya no recuerdas tu nombre ni quién eres”, le dice su padre).
La creciente dificultad de Alí para distinguir quién es dentro y fuera del ring –la creciente dificultad del resto para hacer lo mismo- se volverá más urgente y pública cuando sorpresivamente sea reclutado para pelear en Vietnam.
La entrevista televisiva con Cosell, la primera de varias que veremos, tiene una función similar a la conflictiva grabación de Wigand en El Informante: un espacio de difusión pública para un particular cuyos problemas personales conciernen a toda la comunidad. El tema del reclutamiento de Alí no es solamente acerca de una objeción de conciencia, aun cuando el boxeador lo diga con claridad al acuñar su legendario desafío: “No tengo problemas con el vietcong. Ningún vietcong me ha llamado negro”. El reclutamiento tiene que ver con acallar o boicotear la figura de Alí como deportista estrella que además es un abierto opositor a la política social de su gobierno.
El conflicto legal que el personaje tendrá por años está planteado como una expansión visual del ring, hasta el punto que el patrón de los diseños del suelo del hall donde Alí entra a presentarse al servicio repite el de las luminarias del primer match contra Liston. Durante la ceremonia misma de reclutamiento –una instancia donde los nombres son dichos en voz alta- el oficial llama al protagonista por su “nombre de esclavo”. ¿Es eso lo que decide a Alí a no contestar el llamado y declararse así en protesta? No se clarifica en el resto de la trama, ya que en este punto el discurso que les ofrece a sus íntimos (“No voy a ser lo que alguien más quiere que sea. No tengo miedo de ser lo que quiero ser ni de pensar como quiero pensar”) empieza a igualarse con sus diatribas públicas. En el momento en que el FBI lo detiene acusándole de rehusar el reclutamiento, Mann se permite un breve guiño a Eisenstein, exhibiendo la estatua de un águila sobre los personajes, capturada en un contrapicado que resalta sus garras y su aire de amenaza. El país –el sistema, el conglomerado de poderes que era sacudido en El Informante– se prepara a humillar al individuo.
“Ellos también hacen eso. Te hacen quebrar” le dice su abogado Chauncey Eskridge (Joe Morton). Es una repetición de lo que le explica Richard Scruggs a Jeffrey Wigand en el filme anterior, cuando le dice que “ellos” (la tabacalera) “te asaltan financieramente, lo que es una clase especial de violencia, porque está dirigida a tus niños. A qué colegio podrás financiar y cómo eso afectará sus vidas”.
La revocación de la licencia profesional de Alí y sus problemas legales tienen especial urgencia para su oficio: como le explica Eskridge en una ominosa conversación dentro de un auto, sus siguientes cuatro años serán su cima en términos físicos. Debería considerar si quiere pasar su mejor época fuera del cuadrilátero, dirimiendo una querella legal.
Lo que Alí está buscando es reconocimiento a su identidad y libertad para actuar de acuerdo a ella. A diferencia de los héroes anteriores de Mann (excepción hecha de Wigand), Alí ha decidido ejercer tal libertad en público. Su insolencia en los medios es parte de su lucha. Y la batalla debe darse en todos los ámbitos: cuando uno de sus contrincantes se burla de él llamándolo “Clay”, a la hora del combate Alí le da una paliza de proporciones, gritándole entre golpe y golpe “¿Cuál es mi nombre, motherfucker?”. Pero enfrentar al Estado es más difícil que noquear rivales de carne y hueso. Irónicamente, en mitad de este conflicto donde el boxeador lucha por evitar que su imagen pública sea manipulada y humillada, las exigencias de dinero le obligan a aceptar otra clase de manipulación: el uso de su nombre en una cadena de restaurantes.
La revelación pública de sus dificultades económicas (ligadas, sugiere el filme, al manejo de su carrera por parte de Herbert Muhammad, hermano de Elijah) le exilia de su propia iglesia. Alí está en una situación similar a la de Jeffrey Wigand en este punto, luchando porque una verdad puntual sea reconocida en todas sus implicancias. “La corona de campeón es una mentira. Joe Frazier sabe que es una mentira. Es tiempo de que todos dejen de mentir y digan la verdad”, alega durante un llamado televisado con Howard Cosell.
Como bien señala el crítico Nick James en su libro sobre Fuego Contra Fuego, el empresario corrupto Van Zandt no deja su oficina desde que McCauley lo declara muerto por teléfono. La voluntad de otros puede encarcelarte a distancia. Lo mismo puede decirse de El Informante y desde luego de Alí, donde el líder de la Nación del Islam puede declarar un paria al boxeador más grande del mundo con sólo anunciarlo, mientras que las presiones del gobierno pueden negarle el ingreso al único lugar donde está en control: el ring.
En mitad del caos, el héroe recibe una llamada de parte de la casera de Bundini Brown (Jamie Foxx), su ayudante y “motivador”, ahora convertido en un alcohólico y drogadicto. Bundini vive en un cuarto ruinoso, una expresión de caos y desidia que Alí mira con repugnancia, como si en ella atisbara uno de sus tantos futuros posibles. Medio borracho, Bundini le explica su personal teoría del mundo: “Dios no se preocupa por ti o por mí. No significamos nada. Él no nos debe nada. Nosotros sólo somos. Y esa fue la única cosa que hizo (We be. And that’s the onliest thing He did). Pero eso es bueno, es por eso que somos libres. Pero la libertad no es fácil. La libertad es real y lo real it’s a motherfucker. Come carne cruda. Camina con sus propios zapatos”.
Esta visión de un universo donde el Creador inventó a sus criaturas y luego nos dejó cerrando la puerta por fuera es ya el mundo de Colateral, con Tom Cruise explicándole a su taxista (Jamie Foxx de nuevo, ahora del otro lado del nihilismo de madrugada) que la Tierra es nada entre millones de galaxias y que sus habitantes están perdidos en el espacio. Bundini está diciéndole a su ex –pupilo que está solo, que le abandonó el Estado, su religión, sus amigos y sus fanáticos. Que ya no puede contar ni siquiera con sus viejos colaboradores, perdidos en el limbo de la cesantía. La libertad come carne cruda y es cruel. Alí sólo puede ser feliz constreñido en la cárcel del ring y es ahí donde va a volver.
Gracias a una estrategia acordada con el propio Joe Frazier –actual campeón mundial luego de la revocación de la licencia de Alí- ambos pelean por el título en un match que Mann filma como el inicio del renacimiento de su personaje. Alí no gana la pelea, pero está de vuelta en el juego, pletórico de furia e ingenio. También está más viejo. La cinta da a este punto una importancia central de una forma que en Mann sólo se había visto en Thief, con sus mujeres estériles y ladrones veteranos: Alí es una historia sobre hacer las cosas antes que sea demasiado tarde, con aprovechar el minuto fortuito en que los personajes tienen la lucidez y la energía para hacerse a un lado y tomar (o retomar) el control de sus vidas. Luego que Frazier es noqueado sorpresivamente por un advenedizo llamado George Foreman, Alí acepta la oferta del manejador Don King (Mykelti Williamson, el brazo derecho de Pacino en Fuego Contra Fuego) para ir a pelear con él nada menos que a Zaire. El evento ha sido bautizado por King como The Rumble in the Jungle y tiene siniestros contornos comerciales y de lavado de imagen para el gobierno local. Pero para Alí significa volver al origen, no sólo de su personalidad sino también de su pueblo. Una circunstancia cuyo envoltorio propagandístico no se le escapa al campeón, como queda claro cuando le replica violentamente a su segunda esposa (Nona Gaye) que “musulmanes bien vestidos en un desfile en Chicago no van a conseguir esta clase de cosas. Necesito poner en la tarea a bastardos con conexiones y negros duros”.
Duros como King, un personaje tan opaco como el propio Alí (con quien siempre tienen una especie de amable hostilidad) o como Foreman, que no dice una sola línea en todas sus apariciones y que es más una presencia que un personaje. Esto, que podría tomarse como un error, me parece la decisión más inteligente del último tercio del filme: convertir a Foreman en un rival hecho y derecho habría desviado el drama hacia el simple choque de titanes, el combate donde el suspenso radica en si ganará o no el contrincante que tiene nuestras simpatías. Manteniendo al actor en segundo plano (en su primera escena en el filme todo lo que vemos de él es su espalda, desde la perspectiva de Alí), Mann sugiere que este boxeador silencioso, pétreo, enorme es la encarnación de la muerte que acecha al héroe.
La posibilidad de que Alí muera en el ring no es disparatada para los de su bando. Su propia mujer la considera y así se lo dice en medio de una amarga disputa matrimonial, que recuerda las quejas de Diane Venora hacia Pacino en Fuego Contra Fuego. El opresivo ambiente íntimo del protagonista –que inicia un romance extramarital mientras su esposa visita a sus hijos en Estados Unidos- se contrapone a sus efusiones de alegría y burla en las conferencias de prensa, donde responde a una pregunta de Howard Cosell (“Algunos creen que no eres el mismo hombre de hace diez años”) con una broma sexual: “No me gustaría hablar de esto y además tener que hacerlo delante de toda esta gente, Howard. ¡Pero estuve hablando con tu mujer y me dijo que tú no eres el hombre que solías ser dos años atrás!”. Es una forma ingeniosa de librarse de la duda que el propio Alí reconoce en su fuero interno cuando ya está boxeando con Foreman: que su rival es el hombre que podría matarlo, aquel que prefiere morir a dejarte ganar.s
El protagonista sale a trotar por las barriadas de Zaire (una escena que Ebert repudió particularmente) y niños y ancianos se le van sumando paulatinamente hasta que se pierde siguiéndolos por callejuelas miserables. Entonces llega a una pared de una casucha cualquiera, en un rincón perdido de la ciudad y se encuentra con una pintura que lo representa a él, enorme y todopoderoso, puños preparados, derribando no sólo a su contrincante sino también tanques y aviones. Alí como un cruce imposible entre Tarzán y King Kong. Alí vuelto ícono, la imagen negra recuperada que es el exacto negativo del Jesús rubio, blanco y apacible que pintaba su padre en la secuencia de apertura. Y que es también la versión cruda y primaria de aquellos grabados bucólicos que se cuelan en los mundos blancos, urbanos y fríos de otras películas de Mann.
El púgil queda mudo, inmóvil, mirándose en la pared, repitiendo el gesto de reconocimiento silencioso que veíamos en la cara de Jeffrey Wigand cuando su entrevista en CBS por fin era emitida en El Informante: luchando por moldear su propia identidad personal, Alí se ha encontrado de frente con su arquetipo, entendido como simplificación y cliché popular, pero también como figura de culto.
“¿Qué se supone que pasa ahora?” le pregunta su mujer, cuando vuelve a Zaire y descubre su aventura extramarital.
“Voy a pelear con George”, contesta él “No vine hasta acá para perder”.
“Yo tampoco”, dice ella. Mann puede dar a las esposas de Alí menos importancia dramática que a las parejas de los pistoleros de Fuego Contra Fuego o a la Liane Wigand de El Informante, pero sus pinceladas son precisas. El combate pugilístico es una de las muchas situaciones que están siguiendo su curso en Zaire y que Alí no sea capaz de darle a los sentimientos de su esposa la importancia que merecen no quiere decir que Mann los deje de lado.
El combate en sí tiene la vieja estructura del héroe-deportivo-que-cambia-súbitamente-su-estrategia, un cliché pertinente en este caso, al menos si le creemos a los testimonios de la pelea real. Tal parece que en verdad Alí desconcertó a sus entrenadores, dejándose castigar por Foreman durante seis o siete rounds antes de mandarlo sorpresivamente al piso con una combinación de golpes que Lubezki fotografía en una serie de cámaras lentas que vuelven a cada gesto estatuario. Nos movemos en los territorios del mito, que para Mann ya no está ligado solamente a imágenes del pasado pintadas en la pared, sino a un hecho histórico sucedido en su generación (el director es un año menor que Alí) cuya importancia no radica ya en el título en sí como en la enorme expresión de fuerza de voluntad que significó por parte del boxeador.
La celebración de Alí, montado en las cuerdas, agitando los brazos hacia la multitud que lo aclama en el estadio, es un momento de comunión con el grupo inédito hasta ahora en el cine del director: ni Wigand ni Graham ni Hawkeye disfrutan de un triunfo que pueda compartirse a un nivel tan primario y tan global. Alí ha triunfado en el único lugar donde su talento le permitía tener control. Afuera, el caos y el agua (mientras la gente aplaude empieza a llover), una diferencia entre el ring iluminado y la noche africana, entre el inside/outside, el océano y el acuario, que Mann remata filmando la secuencia de créditos finales desde el interior de un vehículo en movimiento. Tras los cristales vemos la calle, anónima y borrosa, poblada de siluetas que corren bajo la lluvia, anunciando la atmósfera del siguiente filme del director: una historia de género, nocturna y personal, narrada casi por completo dentro de un auto en movimiento y ambientada en la ciudad donde los mitos ya no los crea el país sino la industria.
La actuación está contenida en el disco Live at the Harlem Square Club, 1963. El montaje en esta secuencia hace parecer que Cooke está cantando un solo tema, cuando en verdad es un collage de la presentación inicial y las canciones Feel It, Twistin’ the Night Away y Bring it Home to Me.
Resulta interesante comparar la ruta escogida por Mann con productos más corrientes del género, como Gandhi (1982), Una Mente Brillante (2001) o Ray (2004), en los cuales el cliché infancia-crecimiento-años perdidos-auge público-crisis-decadencia formatea la narrativa con el tonillo de las biografías del canal People & Arts. Referentes más cercanos a la tarea emprendida por Alí pueden hallarse en El Mundo de Andy (1999), All That Jazz (1979) y Lawrence de Arabia (1962), esa megaproducción que consiguió el prodigio narrativo de contar los años claves de su héroe sin molestarse en inferir una sola de sus motivaciones.
Más que un tipo de cámara, Steadycam se le llama a un soporte de cámara que se enlaza generalmente a los hombros del operador. Su gracia es un sistema de amortiguamiento que permite filmar o grabar tomas estables aunque la persona camine, corra o suba escalones. El primer filme comercial importante que hizo uso extensivo del soporte fue El Resplandor (1980), de Stanley Kubrick. La declaración de Lubezki aparece en el artículo Ali Lights the Fight, DP Emmanuel Lubezki Jumps in the Ring with Ali, por John Calhoun, publicado en Lighting Dimensions, Enero-2002.
Compárese la mayoría de las escenas de esta película con las calles casi desiertas de Cazador de Hombres o con los grupos apenas atisbados entre los bosques de El Ultimo de los Mohicanos.
Alí está filmado en el formato de pantalla 2.35:1, lo que quiere decir –grosso modo- que la imagen es 2, 35 veces más ancha que alta. Este es el formato en el que Mann ha trabajado desde El Ultimo de los Mohicanos y lo que hace una experiencia tan dolorosa ver una de sus películas en televisión regular, donde la proporción suele ser 1.33:1 (1,33 veces más ancha que alta).
Compárese la ejecución breve y opaca de Van Peebles a manos del tirador con el festival de sangre y gritos que termina siendo la misma escena en Malcolm X (1994), de Spike Lee.
Ali fue llamado a servir en 1967, cuando tenía 25 años de edad. Aunque el gobierno jamás lo reconoció, el boxeador y sus abogados siempre afirmaron que el ofrecimiento implicaba un puesto lejos del frente y que se esperaba de él, básicamente, una labor de relaciones públicas. Su negativa a aceptar el reclutamiento le acarreó una condena en primera instancia de cinco años de cárcel. Tres años después de la condena, la Corte Suprema estadounidense revocó el fallo y Alí pudo recuperar su licencia y volver a boxear profesionalmente.
Aquí hay un problema en la traducción. En inglés, el original Ain’t no Vietcong ever call me nigger transmite el sentido doble de “nigger” como “negro” entendido como insulto, en oposición al término neutral de “black”, que sería más cercano al sentido que en español se le asigna a “negro”.
La prensa regular seguía, de hecho, llamándolo Cassius Clay. En el link virtual https://www.nytimes.com/books/98/10/25/specials/ali-army.html se puede leer una nota de la época publicada en el New York Times (Clay Refuses Army Oath; Stripped of Boxing Crown), que da cuenta de lo sucedido el día del reclutamiento.
Heat, de Nick James. Colección BFI Modern Classics.
May 7, 2016
Tarantino y el corazón de abuelita
(Esta nota incluye un spoiler sobre el final de The Hateful Eight)
Pensando en The Hateful Eight, creo que di con la razón de por qué Tarantino me interesa menos y menos desde Kill Bill y tiene que ver con su sentimentalismo. TH8 termina, de alguna manera, con la misma situación que cierra Perros de la calle: dos hombres agónicos después de una larga jornada de violencia y traiciones cruzadas. El final de Perros de la calle es 100% mejor. Es mucho más fino, más sintético y al mismo tiempo más crudo. La cámara muestra a los personajes de una forma mucho menos afectada y la actuación (en el contexto del universo Tarantino) es muy natural. Pero, sobre todo, la resolución de la escena demora menos de un minuto y se acaba con un corte explosivo, como un machetazo. El final de TH8 se estira al límite de cualquier paciencia: tenemos los dos hombres, el cuerpo ahorcado, la lectura de la carta, la música de fondo. Es la saturación tarantinesca al servicio del efecto que más le ha llegado a importar en estos días, que es el sentimentalismo llorón autoflagelante del cual sus ídolos Leone y Siegel escaparon casi todas sus carreras. TH8 tiene algunos puntos de contacto con The Thing, de Carpenter, lo que es una desgracia para QT: recordar a The Thing mientras se termina de ver TH8 sólo sirve para entender lo lejos que Tarantino está del gran cine y lo cerca que está de volverse una parodia de sí mismo. El final de The Thing es similar en la situación al de TH8. Pero sólo en la situación. En todo lo demás es astronómicamente superior. Entre otras cosas, porque no es sentimental. Porque no es efectista, no estira ningún chicle ni remarca el hecho de que acabamos de ver una batalla donde el destino de toda la Humanidad estuvo en las manos de un solo hombre. Tarantino parece incapaz en estos días de filmar algo así. Tal vez no es su culpa. Pero qué dolorosamente claro es su status de director de segunda al pensar en esta comparación.


April 18, 2016
Cosas de hombres: Investigando el papel
(Originalmente publicado en el sitio civilcinema.cl a mediados del 2003)
Roger (Campbell Scott) es un publicista neoyorquino mujeriego y vanidoso, que alardea de conocer como nadie los mecanismos crueles que rigen las relaciones entre los sexos. Pero su conquista más reciente -su jefa- le acaba de dar el sobre azul para luego recordarle el pequeño detalle de la diferencia jerárquica. De vuelta en su escritorio, Roger se encuentra con su sobrino Nick (Jesse Eisenberg), un adolescente nervioso que ha pasado a visitarlo mientras se encuentra en la ciudad tramitando su ingreso a Columbia.
Así empieza Cosas de Hombres (Roger Dodger), una pequeña gran comedia sobre una de las preguntas más viejas de Occidente: cómo seducir mujeres.
Pero la película está en las antípodas del viejo y resistente género de Despedida de Soltero y otras joyas de ese tenor: al revés de otros filmes de premisa similar, en Cosas de Hombres, la líbido no es una energía bullente y furiosa hirviendo en la sangre de todos los personajes. Más bien es una atmósfera, un caldo tibio agazapado detrás de las mentiras e historias que se cuentan al calor de un par de tragos.
Ya sea para curar su maltrecho ego o tal vez porque la ansiedad de debutante de Nick gatilla alguna clase de nostalgia en Roger, el viejo zorro citadino decide darle al chico algunas lecciones en terreno de cómo un hombre hecho y derecho se lleva a una hembra a la cama. Pero todo comienza a salir mal: de un bar lleno de humo a una placita silenciosa, de una fiesta donde nadie los quiere a un prostíbulo subterráneo, el sexo los esquiva y burla una y otra vez.
“Soy actor. Estoy investigando un papel“, miente Nick cuando el portero de un bar lo echa por ser menor de edad. Y a su manera, eso es lo que está haciendo: nada de lo que Roger intenta enseñarle tiene relación con decir la verdad o buscar real contacto con otras personas. Todo es ficción, esgrima verbal, mistificación elevada al cubo. Cosas de Hombres es una de esas películas que nos recuerdan el poder del buen diálogo en pantalla y cuánto daño le ha hecho al cine el viejo cliché de lo aburrido que puede ser ver a dos personas simplemente sentadas conversando.
La extensa secuencia donde ambos intentan seducir a dos veteranas de la noche neoyorquina (Jennifer Beals y Elizabeth Berkley) es uno de los más deliciosos pedazos de cine puro que me ha tocado ver en años. Mientras mentiras y crueldades van y vienen por sobre la mesa atiborrada de copas, la cámara se mueve entre los rostros, siempre revelando apenas un pedazo de los cuerpos, bailando con los personajes, atisbando las segundas intenciones detrás en cada halago y falsa confesión. Y cuando Nick, en un minuto de confianza, revela una vieja vergüenza familiar, es el propio Roger quien le recuerda furiosamente que seducir mujeres no tiene nada que ver con decir lo que uno realmente piensa o siente, sino con hablar del tema-que-nos-ha-convocado-esta-noche: el sexo.
Mucho se habla sobre vaginas y penes en esta película, pero la praxis nunca se muestra. Como en los mejores momentos del cine de Kevin Smith o Neil LaBute (otros directores obsesionados con exponer la poesía detrás de la impudicia verbal), en Cosas de Hombres se sugiere la vieja teoría de que quienes más tienen que decir sobre el coito son quienes menos lo entienden. Roger lo practica como un deporte: en el momento en que el sexo amenaza con convertirse en algo más -cuando se descubre, a medio camino, furioso por el rechazo de su jefa- el rey de los seductores pierde la brújula y se comporta con la misma torpeza que los adolescentes vírgenes de los cuales se burla.
Pero ¿hay verdad en las arengas de Roger respecto a lo que hombres y mujeres buscan en la cama? A cierto nivel, sí: sus tácticas podrían conseguirle a una de las féminas que aparecen en la historia, siempre y cuando ella estuviera buscando lo mismo que él. Pero es Nick quien en verdad llega a entender que el sexo es, antes que nada, la expresión de algo más, un eco de un contacto entre mentes que la cháchara de su tío ha estado bloqueando toda la noche.
A medida que la velada avanza, cada intento de Roger por desvirgar a su sobrino se va volviendo más y más sórdido. De levantar treintonas despiertas y avezadas en un bar de solteros, termina empujando al chico a los brazos de una mujer demasiado borracha para saber qué está sucediendo. Paralelamente, tira todo su discurso por la ventana cuando enfrenta a su ex-amante en mitad de una fiesta y deja en claro que, a la luz de su fracaso como macho y pareja adulta, todo lo que tiene para ofrecer son obscenidades y mala leche.
La noche amenaza con terminar en un prostíbulo que parece una versión del infierno húmedo que habita en la cabeza de Roger: penumbras rojizas, música fuerte y mujeres interesadas sólo en el toma y daca del sexo pagado. A partir de ese punto, la película toma un camino que termina en el que a mi juicio es el mejor final: un despertar melancólico y solitario, donde nos enteramos de Nick no está en Nueva York precisamente para chequear su ingreso a la universidad, y donde Roger termina sentado en el sillón de su departamento, mirando a la cámara, en una forma similar a como lo hacía Maggie Gyllenhaal en el último plano de La Secretaria, otra comedia sobre la desorientación de los individuos frente a los nuevos vientos de las políticas sexuales.
Pero luego el guión comete su único gran error: introducir una especie de epílogo donde es Roger quien irrumpe en el mundo escolar y espinilludo de su sobrino, para desparramar algunas perlas de sabiduría en el casino del colegio y para cerrar la cinta con un llamado al carpe diem del despertar sexual. Es una secuencia débil e inútil, que intenta blanquear al supuesto seductor y darle una pátina de redención que el personaje no necesitaba. Es una falla grave, pero no mortal: los últimos diez minutos de Cosas de Hombres podrán tratar de convencernos que un par de grandes pelotas y buena labia es todo lo que necesitamos para relacionarnos con el sexo opuesto, pero -por suerte- todo lo que hemos visto anteriormente nos ha hecho recordar la mezcla de miedo y lástima con la que mirábamos a esos supuestos choros de las pampas del colegio, esos que nos decían que todo lo que las mujeres buscaban en el sexo era lo que nos colgaba entre las piernas.


March 26, 2016
El hijo tonto
Un comentario de Semana Santa del padre Villalobos. Jesús es un tipo que baja a la Tierra y recorre Galilea predicando el evangelio: en su caso, el evangelio es “Yo soy Hijo de Dios, que es el hueón más capo de este universo y todos ustedes tienen que temer su juicio y sabiduría”. La otra parte del evangelio es “si quieren irse al cielo y estar con Dios me tienen que seguir, porque soy el representante en la Tierra de este hueón tan capo”. La historia de Jesús es el periplo de un hijo único insoportable, que llega de turista a otro barrio y se la pasa hablando de lo bacán que es su padre y de cómo la gente de ese barrio no sabe cómo comportarse y no entienden las Escrituras y la patilla. Jesús es un hueón infumable, que sólo sabe mirarse el ombligo, hacerse el choro con los fariseos y contestarle mal a la autoridad cuando Poncio Pilatos le pregunta algo tan sencillo como cuál es su cargo dentro de la cáfila de perdedores que lo siguen. Alaraquea en la cruz todo un viernes SABIENDO que va a resucitar en dos días. Luego resucita y en vez de pasearse por Jerusalén -cosa que habría cambiado el curso de la Historia por siempre- se le aparece a sus discípulos en privado para echar la talla y, por supuesto, dejar una lista de instrucciones. Yo creo que Dios mandó a Jesús con buena intención. También creo que lo hizo muy a regañadientes porque sabía que su Unico Hijo era también su Hijo Tonto. Y creo que durante sus 33 años lo miró desde arriba, avergonzado, como esos papás que se enteran en el consejo de curso que sus hijos andan en los recreos pavoneándose de cuántos autos tiene su familia.


February 25, 2016
El mercado de la carne: The other Hollywood, the uncensored oral history of the porn film industry
(Escrito originalmente para el sitio Lafuga.cl a mediados del 2009)
“En mis tiempos había actores de calidad e intérpretes en los filmes de adultos, personas que podían llevar un filme de 35 milímetros a un teatro. Ellos podían actuar lo suficientemente bien y follar lo suficientemente bien como para pegar a un tipo a su asiento. Había cierto tipo de talento que empujaba al consumidor a querer sentarse ahí a mirar algo, porque no había fast-forward en ese entonces.
Ahora tú ni siquiera puedes pensar en el porno sin pensar en el fast-forward, lo que es de veras un testimonio de por qué la gente de mi generación no quería hacer videos”.
Tim Connelly, actor porno de los ’60 y ’70, página 368 del libro.
Resulta bastante irónico a estas alturas, pero según The other Hollywood, the uncensored oral history of the porn film industry, las primeras cintas para adultos que se exhibieron comercialmente en Estados Unidos lo hicieron bajo el rótulo de documentales educativos. Eran la clase de producciones amateur, rodadas en una tarde con actores aficionados –algunos de ellos con retraso mental- donde se podía mostrar senos y traseros femeninos gracias a un cartel inicial que detallaba cierto tipo de advertencia sobre enfermedades sexuales o conductas desviadas.
Así al menos lo cuentan Legs McNeil, Jennifer Osborne y Peter Pavia, en un volumen épico de 593 páginas donde cientos de voces se alternan para narrar el nacimiento y la edad de oro de una de las industrias cinematográficas más particulares del siglo XX. Quién sabe si el porno sea, a la larga, el género fílmico más puro de todos. Es sin duda el menos desarrollado, el más basto, el más mercenario y perseguido. En una charla en Santiago en 1999, el escritor Roberto Bolaño dijo que, de ser cineasta, se dedicaría a rodar porno, un género que consideraba “en pañales”.
La pornografía se diferencia en varios aspectos de lo que podría considerarse cine industrial “regular” o “legal”. En primer lugar, la expresión artística personal en ella es mínima. Digan lo que digan algunos de sus intérpretes y productores, el porno es una industria basada de forma brutal en los ingresos de taquilla y en darle al consumidor exactamente lo que espera. La pornografía puede haber desarrollado en medio siglo una narrativa e incluso una moral, pero carece de una estética. Es el género bastardo por excelencia, el reino del sampleo, de la copia mal hecha, del diálogo burdo y repetitivo. Cuando una cinta de otro género aspira descaradamente a los mecanismos más básicos de la excitación sensorial, se la suele calificar de “pornográfica” en un sentido negativo: las películas de Bruckheimer son pornográficas en su despliegue de violencia bélica y su exceso de efectos especiales. Lo mismo muchas cintas de artes marciales.
Pero lo que cuenta este libro no es una saga de excesos, sino de un lento y progresivo autodescubrimiento de una industria respecto a su poder y a sus límites. De las falsas cintas “educativas” que en los ’50 se proyectaban en ferias y carpas itinerantes se llega a los años ’60, donde de pronto la permisividad de los nuevos tiempos hace que un puñado de fotógrafos y modelos de playa abandonen las revistas para caballeros por las cámaras de 16 milímetros y el naciente circuito de teatros triple X.
El libro está dividido en etapas claves y su narrativa corre en dos carriles paralelos: los dramas humanos al interior de la industria y las operaciones comerciales mediante las cuales la mafia tomó control de los beneficios. Piensen en Boogie Nights cruzada con Casino, el Wonderland de Val Kilmer y unos toques de John Waters (quien es uno de los testigos claves del primer tercio del libro).
El primer gran hito es la aparición de las primeras estrellas de porno asumidas como tales: Fred Lincoln, Marilyn Chambers, Harry Reems, Sharon Mitchell. Algunos llegan al gremio por necesidad –las historias de pobreza y hambre que se cuentan en estas páginas son aterradoras- y otros por genuino interés sexual, así como por la fascinación naciente que el mundo más glamoroso (las estrellas de cine y de rock) siente por la subcultura del porno.
El segundo gran hito es Garganta Profunda (Deep Throat, 1972). No sólo es el primer megahit comercial del género, también es el primer atisbo por parte de la mafia (y del FBI) respecto al dinero que mueve la industria. Además, ofreció al mundo la mujer que sería la primera superestrella y la primera mártir del porno: Linda Lovelace.
Lovelace es un hito en el libro –un hito que tiene su propio reverso oscuro en la figura de la ninfa ochentera Traci Lords- porque en ella se reúnen todos los clichés de la actriz porno: origen humilde, infancia miserable, escasa educación, cero instinto comercial y un maltrato sostenido a manos de su amante-agente comercial, la rata humana conocida como Chuck Traynor.
La mayoría de las historias humanas recogidas en el libro son historias de abuso. Mujeres y hombres de vidas golpeadas encuentran en el porno un refugio que les permite ganarse la vida en base a un maltrato institucionalizado: la comercialización de sus cuerpos y coitos frente a una cámara.
Los autores mantienen un delicado equilibrio frente a los cuestionamientos éticos que genera la industria del porno. Dejando que los protagonistas hablen (el libro no tiene narración en tercera persona, sólo un extenso montaje de testimonios y transcripciones legales), The other Hollywood, the uncensored oral history of the porn film industry es un libro que registra el horror, pero también el orgullo. La mayoría de los veteranos del género miran hacia atrás sin alegría ni vergüenza. Sobrevivieron haciendo lo que sabían hacer, se tragaron su pudor y se dejaron filmar en situaciones que algunos de ellos jamás habían experimentado (es una imagen recurrente en el libro que muchos actores debutan en ciertas lides sexuales en su primer día de trabajo), pero pocos de ellos se declaran víctimas.
Después de Linda Lovelace, el siguiente gran hito es la serie de investigaciones a gran escala que el FBI realizó sobre la industria y sus lazos con la mafia. Incluyendo una sub-historia de dos agentes que se infiltran en el medio tan profundamente que uno de ellos pierde toda perspectiva y emerge del caso confundido, psicótico e inservible como agente de la ley. El mundo del porno es un universo clausurado y endogámico. La mayoría de los personajes retratados en el libro se casan o conviven con personas que conocen dentro de la industria. Afuera está el mundo exterior, que consume sus productos y que les adora y rechaza al mismo tiempo. La estrella porno que se va de farra con Sammy Davis Jr. o que tiene a Warren Beatty como testigo en su juicio contra el Estado es la misma persona que es considerada un paria por su familia o sus antiguas amistades.
El gran personaje de la mitad del libro es John Holmes, el actor porno famoso por el tamaño de su miembro. Holmes no sólo cambia las reglas del juego a nivel económico (fue uno de los actores mejor pagados de su generación), también marcó un hito por su espectacular descenso a los infiernos de la droga y el crimen, y por su participación en uno de los hechos de sangre más legendarios de la historia de Los Angeles: el asesinato de cuatro personas en la avenida Wonderland el primero de julio de 1981.
La participación –o complicidad- de Holmes en los crímenes sigue siendo nebulosa y los testimonios contradictorios se acumulan. Es interesante comprobar, a lo largo del libro, cómo la decadencia de Holmes corrió pareja con la evolución de la industria: cuando él ingresa al porno en los ’70, todavía se trata de un negocio relativamente pequeño, controlado por unos cuantos productores y dos o tres jefes secundarios de la mafia. Al volverse un fugitivo y un soplón de la policía tras los homicidios de Wonderland, Holmes sale de escena justo en el momento en que la industria cambia para siempre en virtud de una nueva tecnología: el video casero.
¿Qué altera la aparición del VCR en la producción de pornografía? Primero, los costos de grabación se van a los suelos. Cualquier estudio pequeño puede de pronto sacar al mercado decenas de títulos. Toda una generación de técnicos formados en la cultura del cine de 35 mm y el rodaje de guerrilla de pronto se ven acorralados por camarógrafos y sonidistas que trabajan por menos dinero, en condiciones aún más precarias y que están mucho menos interesados en la calidad del producto que en el volumen de títulos que salen al mercado.
En segundo lugar, el porno pierde el aura de subcultura cool de la que disfrutó en los años ’70. Los nuevos videos lucen feos, mal iluminados, hechos a la rápida. Las actrices ya no son las diosas del sexo de antaño, sino chicas adolescentes ansiosas de dinero fácil. Sus acompañantes en las fiestas ya no son productores de Hollywood, sino rockeros de la era del glam. Y para esta generación, la heroína clave es Traci Lords.
Lords comete un pecado que para la industria es aún peor que colaborar como soplón con el FBI: miente sobre su fecha de nacimiento y logra protagonizar una docena de cintas antes de cumplir la mayoría de edad, lo que convierte a todos esos títulos en pornografía infantil y a sus realizadores en criminales susceptibles de penas draconianas.
El gran tabú de la industria del porno estadounidense, desde los años ’50 hasta los ’90, ha sido el uso de menores de edad. Todas las otras opciones (actores estafados, consumo regular de drogas, dinero de la mafia, filmación de gang-bangs o penetraciones grupales) son negociables para la ley, pero la pornografía infantil no es negociable: el daño que Traci Lords le hace a la industria le convierte en la gran villana del libro, la mujer que traicionó a quienes le recibieron con los brazos abiertos cuando no era nadie y que luego debieron enfrentar por su culpa tribunales federales.
Y es una ironía memorable que la deserción de Lords se deba a una ambición personal muy particular (y bastante rara en el mundo del porno): el deseo de volverse una actriz “seria”, de emigrar a Hollywood y ser una estrella prestigiada.
“En unos años seré actriz de Hollywood y nada de esto importará”, le dice en un momento a una compañera de trabajo. Este deseo de legitimarse fuera del gremio es paralelo a un creciente interés de una nueva generación de directores “normales” en las estrellas de porno. Ron Jeremy aparece en videoclips de bandas de rock. John Waters contrata a Traci para Cry-Baby, una comedia de época con Johnny Depp. El porno se hace legítimo en la medida en que su producción deja de ser prohibitiva en términos de costo y abandona la semiclandestinidad de una operación criminal para volverse el imperio mediático y comercial de los ’90.
Además, como una grieta en medio del desierto, está el tema del SIDA.
“Fue como una guerra”, dice al respecto la pornstar Annie Sprinkle, quien, como muchas de su generación, alternaba el sexo casual con abundante uso de drogas. El SIDA no sólo envió a una muerte temprana a muchos actores y productores del medio. También cambio las reglas de la industria para siempre, cuyas regulaciones pasaron de los tribunales a las instituciones de control sanitario. En ese contexto, la movida de Traci Lords no parecía tan descabellada.
El porno, al igual que géneros más legítimos, como el cine bélico o la ciencia-ficción, debió encontrar nuevos recursos para ganar la atención del público. Una de las historias patéticas del libro es la de John Wayne Bobbit, el hombre a quien le reinsertaran el pene luego que su mujer se lo cortara en un acto de desesperación por maltrato doméstico. De alguna manera, alguien discurrió que sería una buena idea tenerle de protagonista en una cinta porno, que tuvo un nombre a la altura del proyecto: John Wayne Bobbit Uncut, una cinta estrenada en la misma época en que un estudio del gremio comercializaba la cinta de porno amateur de la noche de bodas de Tonya Harding.
El 11 de julio de 1994, una joven actriz de nombre artístico Savannah estrella su auto y se lastima el rostro. Desesperada por lo que supone es un accidente que arruinará su carrera de pornstar, se suicida. El caso es narrado en detalle hacia el final del libro como referente de otras cientos de historias apenas aludidas en el resto del relato: el porno es un medio cruel y siempre hambriento de carne joven, de hombres que puedan “follar como los campeones” y de chicas que sepan “poner buenas caras”.
Y la historia de Savannah es paralela a la de Cal Jammer, un joven actor porno que batió un triste récord al suicidarse: muchos de los notables de la industria asistieron a su funeral, como indicaron los testigos, porque era un caso raro dentro del medio, un hombre que se quitaba la vida, y no una chica “como era normal”.
El epílogo del libro se centra en cómo algunas estrellas porno lograron sobrevivir al diagnóstico del SIDA, pero el verdadero final –el cierre del círculo que se inició con los “documentales educativos” de los ’50- es el caso de la cinta de porno casero protagonizada por Pamela Anderson y su esposo Tommy Lee, el baterista de Motley Crue.
Fue un hito por tratarse de la primera pieza de porno casero en batir récord de ventas (algunos la señalan como la “única pieza de porno casero digna de ese nombre”) y por un factor extraño que marcará el fin de la industria tal como la conocimos en las páginas anteriores: la internet. El video de Pamela Anderson se distribuyó por internet e incluso partes de él pudieron verse en sitios eróticos.
Su “estreno” fue el beso de la muerte para la industria del porno. En primer lugar, era casero. No había intervención de “profesionales” en el sentido estricto. En segundo lugar, era prácticamente involuntario: sus participantes nunca lo grabaron pensando en hacerlo público. En tercer lugar, la distribución pirata por internet fue la primera señal de un nuevo formato: el porno amateur grabado a espaldas de la industria y sin regulación central.
En otras palabras, fiscalizar que los teatros XXX de Nueva York pagaran los porcentajes correspondientes de la taquilla de Garganta Profunda requería de unos cuantos matones de la mafia y una bodega segura donde guardar sacos de dinero. Evitar que el video del matrimonio Anderson-Lee fuera pirateado y distribuido viralmente por la red era algo más difícil.
El caso Anderson es sintomático en el libro: no se dice abiertamente (en sentido cronológico, esta investigación termina a principios de los 2000s), pero allí ya están las señales de la crisis económica que sacudió y sigue sacudiendo al porno profesional. Hoy en día la gente sube sus propios videos a la red. Los hijos de aquellos que consumían a escondidas películas pornográficas actualmente protagonizan sus propias producciones, sin asco y sin vergüenza. Una producción Private de chicas bronceadas haciendo tríos a bordo de un yate en el Mediterráneo no es competencia para un video de celular de liceanos retozando en un baño, porque el segundo caso es real, y lo real le ha ganado a la ilusión.
Treinta y cinco años atrás, Annie Sprinkle fue tutelada por una actriz porno más experta, quien la llevó a su casa y la puso frente a un enorme espejo triple para que aprendiera un dato clave: cómo hacer mamadas de forma fotogénica y clara. Lo que ella aprendió en esas sesiones fue a mejorar la ilusión de lo que entonces se entendía por un acto sexual real. Hoy sus acrobacias de alcoba lucen artificiales porque lo que ha cambiado no es la naturaleza del acto, sino la forma en que esperamos que se le retrate en pantalla.
En la misma charla donde el fallecido Bolaño confesó su vocación secreta de director porno, el escritor contó una anécdota quizás inventada pero magnífica: el actor porno Rocco Sifredi está en el set de un filme “regular”, un drama de cine-arte donde le han contratado para protagonizar una cruda escena íntima. Pero a la hora de rodar, Sifredi cae en la cuenta de que lo que se le pide no es lo de siempre –follar frente a una cámara- sino fingir que folla con una actriz. “Los actores mienten”, dice espantado mientras pierde irremediablemente su erección.
The other Hollywood, the uncensored oral history of the porn film industry es un libro magnífico –uno de los mejores libros sobre cine que he leído- porque le da sentido a esa frase absurda de Sifredi: más allá de la postura moral y la explotación criminal que ha rodeado al medio desde su nacimiento, el porno no miente. Lo que vemos es lo que realmente sucede. En ese sentido, la pornografía es un género cinematográfico por derecho propio, aun cuando lo sea por el simple expediente de cumplir una de las necesidades más bajas y básicas de la cinefilia: ofrecernos sin maquillaje aquello que la vida nos está negando.



Daniel Villalobos's Blog
- Daniel Villalobos's profile
- 43 followers
















