What do you think?
Rate this book
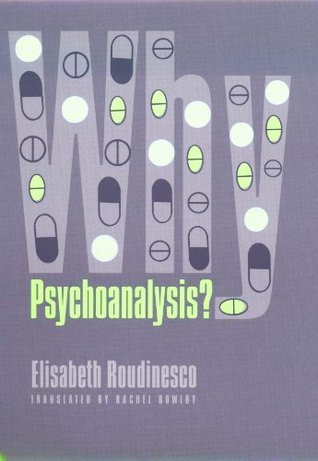
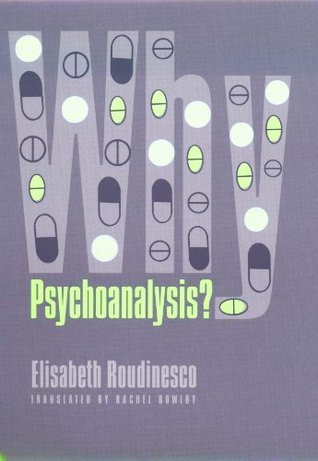
200 pages, Kindle Edition
First published January 1, 1999
El sufrimiento psíquico se manifiesta hoy bajo la forma de la depresión. Herido en cuerpo y alma por este extraño síndrome donde se mezclan tristeza y apatía, búsqueda de identidad y culto de sí mismo, el hombre depresivo ya no cree en la validez de ninguna terapia. No obstante, antes de rechazar todos los tratamientos, busca desesperadamente vencer el vacío de su deseo. Así, pasa del psicoanálisis a la psicofarmacología y de la psicoterapia a la homeopatía sin tomarse tiempo para reflexionar acerca del origen de su desdicha. Ya no tiene, además, tiempo para nada a medida que se alargan el tiempo de la vida y el del ocio, el tiempo del desempleo y el tiempo del aburrimiento. El individuo depresivo padece más las libertades adquiridas por cuanto ya no sabe hacer uso de ellas.
Cuanto más pregona la sociedad la emancipación, subrayando la igualdad de todos frente a la ley, más acentúa las diferencias. En el corazón de este dispositivo, cada uno reivindica su singularidad negándose a identificarse con figuras de la universalidad consideradas caducas. La era de la individualidad sustituyó así a la de la subjetividad: dándose a sí mismo la ilusión de una libertad sin coacción, de una independencia sin deseo y de una historicidad sin historia, el hombre de hoy devino lo contrario de un sujeto. Lejos de construir su ser a partir de la conciencia de las determinaciones inconscientes que, desconocidas para él, lo atraviesan, lejos de ser una individualidad biológica, lejos de querer ser un sujeto libre, desprendido de sus raíces y de su colectividad, se imagina como el amo de un destino cuya significación reduce a una reivindicación normativa. Por eso se liga a redes, a grupos, a colectivos, a comunidades sin alcanzar a afirmar su verdadera diferencia.
Es la inexistencia del sujeto la que determina no sólo las prescripciones psicofarmacológicas actuales, sino también las conductas ligadas al sufrimiento psíquico. Cada paciente es tratado como un ser anónimo perteneciente a una totalidad orgánica. Inmerso en una masa donde cada uno es la imagen de un clon, ve cómo se le prescribe la misma gama de medicamentos frente a cualquier síntoma. Pero, simultáneamente, busca otra salida a su desdicha. Por un lado se encomienda a la medicina científica, y por el otro aspira a una terapia que cree más apropiada al reconocimiento de su identidad. Se pierde entonces en el laberinto de las medicinas paralelas.
Asistimos también en las sociedades occidentales a un increíble auge de ensalmadores, hechiceros, videntes y magnetizadores. Frente al cientificismo erigido religión y frente a las ciencias cognitivas, que valorizan al hombre‑máquina en detrimento del hombre deseante, vemos florecer, como consecuencia, toda clase de prácticas surgidas, ya de la prehistoria del freudismo, ya de una concepción ocultista del cuerpo y del espíritu: magnetismo, sofrología, naturopatía, iriología, auriculoterapia, energética transpersonal, prácticas mediúmnicas y de sugestión, etc. Contrariamente a lo que podríamos creer, estas prácticas seducen más a las clases medias‑empleados, profesiones liberales y ejecutivos‑ que a los medios populares aún atados, a pesar de la precarización de la vida social, a una concepción republicana de la medicina científica.
Estas prácticas tienen como denominador común ofrecer una creencia ‑y por tanto una ilusión de curación‑ a personas más bien acomodadas, pero desestabilizadas por la crisis económica, y que se sienten víctimas tanto de una tecnología médica demasiado alejada de su sufrimiento como de la impotencia real de la medicina para curar ciertos trastornos funcionales. Así, una encuesta publicada por L’express8revela que el 25% de los franceses busca ahora en la reencarnación y la creencia en las vidas anteriores una solución a sus problemas existenciales.
La sociedad democrática moderna quiere borrar de su horizonte la realidad de la desgracia, de la muerte y de la violencia, buscando integrar, en un sistema único, las diferencias y las resistencias. En nombre de la globalización y del éxito económico, intentó abolir la idea de conflicto social. Del mismo modo, tiende a criminalizar las revoluciones y a desheroizar la guerra a fin de sustituir la ética por la política, la sanción judicial por el juicio histórico. Así, pasó de la edad del enfrentamiento a la edad de la evitación, y del culto de la gloria a la revalorización de los cobardes. No es sorprendente hoy preferir Vichy antes que la Resistencia o transformar a los héroes en traidores, como se hizo recientemente con Jean Moulin o Lucie y Raymond Aubrac. Jamás se celebró tanto el deber de la memoria, jamás hubo tanta preocupación por la Shoah y el exterminio de los judíos, y sin embargo jamás la revisión de la historia estuvo tan lejana.
De allí una concepción de la norma y de la patología que reposa sobre un principio intangible: cada individuo tiene el derecho, y por tanto el deber, de no manifestar más su sufrimiento, de no entusiasmarse más por el menor ideal a no ser el del pacifismo o el de la moral humanitaria. En consecuencia, el odio del otro se ha vuelto hipócrita, perverso, y tanto más temible cuanto que se coloca la máscara de devoción por la víctima. Si el odio del otro es antes el odio de sí, reposa como todo masoquismo sobre la negación imaginaria de la alteridad. El otro es entonces siempre una víctima, y es por esta razón que la intolerancia se genera por la voluntad de instaurar sobre el semejante la soberana coherencia de un yo narcisista cuyo ideal sería destruirlo aun antes de que pueda existir.
Puesto que la neurobiología parece afirmar que todos los trastornos psíquicos están relacionados con una anomalía del funcionamiento de las células nerviosas, y dado que el medicamento adecuado existe, ¿por qué deberíamos entonces inquietarnos? Ya no se trata de entrar en lucha con el mundo, sino de evitar el litigio aplicando una estrategia de normalización. No sorprenderá entonces que la desdicha que tratamos de exorcizar retorne de manera fulminante en el campo de las relaciones sociales y afectivas: recurrir a lo irracional, culto de pequeñas diferencias, valorización del vacío y de la estupidez, etc. La violencia de la calma es a veces más terrible que la travesía de la tempestad.
Forma atenuada de la antigua melancolía, la depresión domina la subjetividad contemporánea, como la histeria de fines del siglo XIX reinaba en Viena a través de Anna O., la famosa paciente de Josef Breuer, o en París con Augustine, la célebre loca de Charcot en la Salpêtrière. En la víspera del tercer milenio, la depresión devino la epidemia psíquica de las sociedades democráticas a la vez que los tratamientos se multiplican para ofrecer a cada consumidor una solución honorable. Por cierto, la histeria no desapareció, pero es, cada vez más, vivida y tratada como una depresión. Ahora bien, este reemplazo de un paradigma por otro no es inocente.
La sustitución se acompaña, en efecto, de una valorización de los procesos psicológicos de normalización en detrimento de las diferentes formas de exploración del inconsciente. Tratado como una depresión, el conflicto neurótico contemporáneo parece no depender de ninguna causalidad psíquica que provenga del inconsciente. Y sin embargo, el inconsciente resurge a través del cuerpo, oponiendo una fuerte resistencia a las disciplinas y a las prácticas destinadas a eliminarlo. De aquí, el fracaso relativo de las terapias proliferantes. Por más que éstas se inclinen con compasión sobre el sujeto depresivo, no llegan ni a curarlo ni a captar las verdaderas causas de su tormento. No hacen más que mejorar su estado dejándolo en la espera de días mejores: "A los deprimidos les duele todo ‑escribe el reumatólogo Marcel Francis Kahn‑, esto es muy sabido. Pero lo es menos que vernos también síndromes de conversión tan espectaculares como los observados por Charcot y Freud. La histeria siempre puso en primer plano el aparato locomotor. Es impresionante ver cómo puede ser olvidada. Cómo también el hecho de evocarla provoca, en el personal sanitario médico y no médico, inquietud, rechazo, hasta agresividad hacia el paciente pero también hacia quien da el diagnóstico".
Sabemos que la invención de Freud de una nueva figura de la psique suponía la existencia de un sujeto capaz de interiorizar las prohibiciones. Inmerso en el inconsciente y desgarrado por una conciencia culpable, este sujeto, librado a sus pulsiones por la muerte de dios, se encuentra siempre en guerra contra sí mismo. De esto proviene la concepción freudiana de la neurosis, centrada sobre la discordia, la angustia, la culpabilidad, los trastornos de la sexualidad. Ahora bien, es esta idea de la subjetividad, tan característica del advenimiento de las sociedades democráticas, fundadas a su vez sobre la confrontación permanente entre lo mismo y lo otro, la que tiende a borrarse de la organización mental contemporánea en beneficio de la noción psicológica de personalidad depresiva.
Surgida de la neurastenia, noción abandonada por Freud, y de la psicastenia descrita por Janet, la depresión no es ni una neurosis, ni una psicosis, ni una melancolía, sino una entidad blanda que remite a un "estado" pensado en términos de "fatiga", de "déficit" o de "debilitamiento de la personalidad". El éxito creciente de esta designación muestra que las sociedades democráticas de fines del siglo XX cesaron de privilegiar el conflicto como núcleo normativo de la formación subjetiva. Dicho de otra manera, la concepción freudiana de un sujeto del inconsciente, consciente de su libertad pero atormentado por el sexo, la muerte y lo prohibido, se sustituyó por la concepción más psicológica de un individuo depresivo que huye de su inconsciente y que está preocupado por suprimir en él la esencia de cualquier conflicto.
Emancipado de las prohibiciones por la igualación de los derechos y la nivelación de las condiciones, el deprimido de fines de siglo ha heredado una dependencia adictiva al mundo. Condenado al agotamiento por la ausencia de perspectiva revolucionaria, busca en la droga o la religiosidad, en el higienismo o el culto de un cuerpo perfecto, el ideal de la felicidad imposible: "Por esta razón ‑constata Alain Ehrenberg‑, el drogadicto es hoy la figura simbólica empleada para definir los rostros de un anti‑sujeto. Antes era el loco quien ocupaba este lugar. Si la depresión es la historia de un inhallable sujeto, la adicción es la nostalgia de un sujeto perdido".
En lugar de combatir este encierro, que conduce a la abolición de la subjetividad, la sociedad liberal depresiva se complace en desarrollar la lógica. Así, hoy los consumidores de tabaco, alcohol y psicotrópicos son asimilados a toxicómanos considerados peligrosos para ellos mismos y para la colectividad. Ahora bien, entre estos nuevos "enfermos", los adictos al tabaco y al alcohol son tratados como depresivos a los cuales se les prescribe psicotrópicos. ¿Qué medicamentos del espíritu hará falta inventar en el futuro para curar la dependencia de aquellos que se habrán "curado" de su alcoholismo, de su tabaquismo o de otra adicción (el sexo, la comida, el deporte, etc.) reemplazando un abuso por otro?