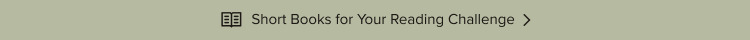Emilio Santiago Muiño's Blog
March 5, 2024
En memoria de Eugenio Castro
El 2 de marzo de 2024 a las tres de la tarde, una hora que siempre fue para él un signo, murió Eugenio Castro. Un puto cáncer fulminante nos arrebató en un par meses a un gran amigo con el que muchas y muchos hemos urdido algunas de las acciones (y desacciones, en una de sus fértiles propuestas) más vibrantes y bellas de nuestras vidas. Esas que nos han permitido ensayar, rozar y no pocas veces realizar en actos concretos la consigna «por un proyecto político de vida poética». Un lema que resume el espíritu del Grupo Surrealista de Madrid, ese complot de alquimistas sociales que durante más de treinta años Eugenio impulsó junto con Jose Manuel Rojo, Lurdes Martínez, Javier Gálvez y Jesús García, por nombrar a algunos de sus compañeros de más antigua membresía, así como tantos otros y otras que estuvimos un tiempo en el grupo o en sus acogedoras periferias. Porque Eugenio tenía un compromiso admirable con la dimensión colectiva que debe poseer toda actividad que merezca realmente la pena. Una vida poética, por supuesto, mucho más allá del poema, aunque sin renunciar a él. Una vida inspirada, como solía decir Eugenio.
Con Eugenio no solo pierdo a un amigo, lo que ya es de por sí un trance desolador. Perdemos todos y todas a un referente. A una rara y preciosa luciérnaga de esa constelación que marca la senda hacia un futuro mejor. Porque Eugenio había hecho suya como pocos, y desde esa fascinante potencia emancipadora que tiene el surrealismo cuando se lo conoce más allá de los clichés, la imprescindible ampliación de la causa revolucionaria hasta convocar a todos los aspectos de la existencia: si queremos transformar el mundo (Marx) es porque aspiramos a cambiar la vida (Rimbaud). Eugenio habitó siempre esta tensión no de un modo especulativo, sino primordialmente práctico. Intentó, y esta fue su motivación más intransigente, experimentar en el día a día el tipo de intensa cotidianidad que la esperanza del Reino de la Libertad contiene. Por supuesto, asumiendo que eso implicaba entrar en un conflicto perenne, erosivo y muy desigual con las lógicas del capitalismo, que además de pobreza, desigualdad y catástrofe ecológica, produce masivamente una realidad deprimente, una minusvalía afectiva y sensible y una miserabilización de la condición humana.
En mi caso, con Eugenio pierdo también y a la vez, en una extraña combinación de asimetría y fraternidad, a un maestro y a un cómplice. Eugenio ha sido parte de ese puñado pequeño de personas que uno tiene la suerte no solo de conocer, sino también de frecuentar, y que influyen en su vida de manera decisiva. Mucho de lo mejor en lo que hoy me reconozco, en mis ideas pero sobre todo en mi actitud ante el mundo, tiene su impronta. Me encantaría identificarme como su discípulo si él hubiera admitido este tipo de relaciones desiguales en su círculo de afectos. Como persona generosa y como surrealista (lo que quiere decir, como anarquista y comunista de espíritu en los sentidos más profundos y desnudos de estos términos) no lo hizo. Por supuesto, un discípulo un poco díscolo como no podía ser de otra manera, pues si algo irradiaba Eugenio era celo por la autonomía, la libertad personal y el criterio propio. Lo de díscolo tampoco es que tenga mucho mérito. En cierta medida, un componente de refriega intelectual era consustancial a la amistad con él, pues Eugenio también fue siempre un ferviente y tenaz defensor de sus ideas, y un animal polémico en el mejor sentido de la palabra, algo que nunca afectó al aprecio mutuo y el respeto que nos teníamos. Recuerdo con mucho cariño como en la presentación del libro Ecosocialismo descalzo, que realicé con Jorge Riechmann y Adrián Almazán en la librería Enclave en algún momento de 2018, y tras una intervención en la que yo apostaba por un pragmatismo político que a Eugenio no le agradaba, se levantó visiblemente afectado y empezó a gritarme “pero Emilio, ¡lo que importa es el ardor, el ardor!”. Creo que yo también le respondí gritando algo así como que lo que importa son las victorias concretas. Quien no supiera que éramos buenos amigos tuvo que asistir a un espectáculo muy excéntrico. Después de aquello nos fuimos a tomar unos vinos juntos por los bares de Lavapiés como si nada hubiera pasado. Creo que la anécdota es ilustrativa de cómo era ser amigo de Eugenio: un vínculo exigente en el que las ideas importaban lo suficiente para pelearse por ellas. Probablemente este rasgo de su carácter le ocasionó algún que otro desencuentro.
Pero es que también Eugenio ha sido compañero de la más alta aventura común. Niño perdido y camarada en un gran juego que nos precedió e irá mucho más allá de nosotros mismos: abrir para todas y para todos el horizonte de lo posible. También fue compinche, codo con codo, en la provocación y el disfrute de algunos relámpagos estremecedores que fueron iluminando el camino. Otros muchos recuerdos compartidos se agolpan. Aquella vez que el Grupo Surrealista de Madrid hizo arder más de 400 euros en la Puerta del Sol al comienzo de la crisis financiera de 2008 bajo el grito de ¡quema el dinero y baila! Pequeños sabotajes simbólicos armados con tiza por los muros de Lavapiés. Las muchas veces que nos visitó en Móstoles para compartir con la gente de Rompe el Círculo los procedimientos, siempre lúdicos, que él había hallado para reencantar la vida cotidiana (probablemente, el pilar más especial y singular del proyecto Rompe el Círculo, que tanto debía a alguien como Eugenio). Esa fetichistamente poética procesión que acabó en la plaza de Agustín Lara, tras un aquelarre colectivo en el que las mercancías murieron y los objetos vivientes despertaron. Y por supuesto, esos diez días de revuelta y deriva colectiva que conmocionaron Madrid cuando entró en erupción el volcán del 15M.
En los más de 17 años que compartimos juntos me vienen, como no, a la memoria otros muchos momentos, más íntimos y modestos, pero no menos intensos. Los amigos de Eugenio, como los argonautas del Pacífico occidental con su ritual de intercambio de gargantillas y pulseras hechas de conchas, teníamos la suerte de vivir envueltos en un kula por el que circulaban todo tipo de regalos: objetos reveladores y sustanciados, relatos de azares objetivos presididos por casualidades extraordinarias, poemas como conjuros, fotografías del “entremundo”, que podían convertirte en el increíble hombre menguante, pulsos de imaginación onírica, exaltantes mitologías personales que Eugenio fue elaborando con el paso de los años. Y las citas en su casa en Torrecilla del Leal, o en el café de la filmoteca Doré, a las que él acudía con mis textos impresos y me los devolvía minuciosamente anotados y revisados. Y nuestras mutuas confidencias sobre amores y desamores que siempre quisieron ser locos. Y mi poemario La llamada del mar, el único que hasta ahora decidí publicar, en buena medida animado por él. Y las dos veces que le acompañé presentando su libro La flor más azul del mundo, que fue su manera de nombrar a eso que Breton llamaba el oro del tiempo.
Mi relación con Eugenio era especial, pero no era ni mucho menos exclusiva. Sé de al menos tres o cuatro docenas de personas que podrían haber escrito palabras como estas u otras de mayor voltaje. Pero la muerte de Eugenio nos rompe más allá del vínculo magnético que su entorno, de modo constante o intermitente, podíamos tener con él. Porque Eugenio encarnó un proyecto que, aunque suene grandilocuente, trascendía su vida personal.
Eugenio nos lega una obra cuya lectura siempre es perturbadora porque no deja de funcionar como una interrogación incómoda sobre nuestro propio uso del tiempo: libros, poemas, dibujos, fetiches. La punta del iceberg de la misma puede encontrarse en sus tres ensayos publicados por Pepitas de Calabaza: H (2006), La flor más azul del mundo (2011) y Madrid rediviva (2021, aquí una reseña que escribí de este libro). Para ir más allá hay que bucear en los más de veinte números de la revista Salamandra, en los periódicos Qué hay de nuevo, viejo y El Rapto, y en muchas y muy dispersas publicaciones del movimiento surrealista internacional, en las que era un asiduo colaborador. Pero su obra culminante fue su vida misma. Aquí también supo destilar la esencia más embriagadora del surrealismo: porque el surrealismo puede ser solo superficial y empobrecedoramente tratado como literatura o como arte plástica. El surrealismo es por encima de cualquier otra cosa una vocación revolucionaria por situar la poesía vivida en el centro de gravedad de la existencia humana. Sus grandes hitos tienen mucho más de propaganda por el hecho de la causa de lo maravilloso que con dispositivos estéticos, artísticos o literarios en el sentido convencional del término. Si algo engrandece una propuesta como la surrealista en la historia del pensamiento revolucionario es, precisamente, eso que Eugenio demostró de manera admirable: aportar pruebas empíricas indiscutibles, y en primera persona, de que la vida puede ser lo contrario a alienación. Una vida resonante, que además el surrealismo esperaba democratizar del modo más radical posible: ahí la idea del comunismo del genio, a la que Eugenio fue siempre fiel con esa rigurosidad intelectual que hoy se ha convertido, por desgracia, en una especie de vestigio del siglo XX.
Breton esperaba que el surrealismo fuera una plataforma lo bastante móvil para enfrentar los cambiantes aspectos del problema de la vida. Hasta donde yo conozco, Eugenio Castro ha sido una de las personas que en los últimos cuarenta años ha sabido explorar mejor esta plasticidad y esta movilidad. Hasta el punto de que estoy convencido de que la vida poética que supo llevar Eugenio, que sus libros dejan entrever para quienes no pudieron conocerlo, es la mejor prueba de que el surrealismo, pese a esos cien años que cumple desde su primer manifiesto en 2024, es un proyecto que en su espíritu tiene mucho más futuro que pasado. No pocas veces he afirmado algo que puede sonar a broma pero no lo es en absoluto: de mayor quiero ser como Eugenio Castro. Estoy convencido de que si merece la pena luchar por una sociedad ecosocialista no es solo porque esta nos aseguraría la supervivencia frente al desastre ecológico que la depredación capitalista provoca. Es, también, porque esta ofrecería a todas y a todos la capacidad de experimentar eso que Eugenio buscó durante décadas, volcando en ello su inteligencia, su sensibilidad y su arrojo: «una reformulación de la noción de realidad que expanda su reverberación», que permita que la «libidinización de nuestra vida» sea más regla que excepción, que nos acostumbre a la «fabulación mítica con la materia cotidiana»[1]. Que nos ponga, en definitiva, un poco más fácil el contacto con lo maravilloso como núcleo de sentido. Y todo eso que Eugenio buscó lo logró encontrar de un modo que sin duda tuvo mucho de fragmentario, como nos sucederá a cualquiera mientras sobrevivamos bajo un régimen social en el que no nos pertenecemos. Pero, a su vez, su experimentación con un imaginario emancipado también dio pruebas incontables de éxito. No tengo duda de que estos destellos portan consigo una buena muestra de nuestros mejores augurios.
Eugenio y yo, que amábamos los mismos fines, y por eso éramos amigos, no estábamos del todo de acuerdo en los medios para lograrlos. Discrepábamos en las estrategias políticas, pues yo con el tiempo he ido declinando mi compromiso socialista en ese tono pragmático y más gradual que reclama la atención violenta a las coyunturas, especialmente cuando se asume como un imperativo la necesidad de esas victorias concretas antes mencionadas, aunque sean victorias parciales. Él siempre estuvo adscrito al partido de ese ardor que me reclamaba, al partido de la revuelta integral, de la utopía como actitud que dignifica lo humano al margen de su traducción en términos de utilidad. Y disentíamos un poco en las tácticas poéticas: él se sabía continuador y a la vez reinventor de un legado demasiado importante, valioso y amargamente adulterado como para difuminar intencionalmente su genealogía. Yo, por mi parte, sospecho que el surrealismo, para que llegue realmente a ser lo que “será”, debe perder el miedo a extraviarse, a contaminarse, a desdibujarse un poco como condición previa de su radical y necesaria popularización. Pues intuyo que solo así el surrealismo podrá cumplir con el más maximalista, pero a la vez el más grandioso, de los mandatos que lo impulsan: hacer de la poesía en actos el tejido mismo del espacio y el tiempo de una civilización que dejé atrás no solo la pobreza material sino la pobreza moral, psicológica, sensible, afectiva, simbólica y existencial que el capitalismo impone. En este aspecto, creo que ambos estábamos en lo cierto. Este era un debate, como muchos otros, motivado por ese déficit del sentido de complementariedad que es tan común en el pensamiento humano: al igual que un árbol necesita raíces, tronco, ramas, hojas y flores para ser un árbol, la transformación efectiva de nuestro marco cultural en el sentido antropológico del término cultura, y esa y no otra es la ambiciosa bandera que el surrealismo quiere ondear, necesita de muchas estrategias y enfoques distintos. De lo que se trata y se tratará es de repartir las tareas, sabiendo que una y otra disposición pueden convivir y beneficiarse mutuamente, más allá de los roces inevitables, mientras participen de un mismo propósito. Y este no es otro que asegurar a cada mujer y cada hombre un don y un derecho natural que hoy están tenebrosamente deprimidos: el de admirar la realidad y sus exuberantes maravillas de modo irrepetible.
Si dentro de cien años algún Menéndez Pelayo de turno escribiese una nueva versión de la Historia de los heterodoxos españoles, sin duda Eugenio Castro debería ocupar un lugar destacado entre los librepensadores más atípicos, utópicos y (uso el siguiente adjetivo con plena conciencia de su exactitud) mágicos de los que vivieron en nuestro país en el quicio de los siglos XX y XXI. Confío en que esto no pasará, y no precisamente porque nuestra sociedad no reconozca una figura como la de Eugenio, sino justo al revés. Espero que la historia que se cuente dentro de cien años no la marque la mirada reaccionaria de un Menéndez Pelayo, sino la mirada de una sociedad emancipada, que no solo tenga en alguien como Eugenio Castro un buen ancestro, sino que sobre todo haya incorporado algunas de sus experimentaciones y enseñanzas en sus costumbres, en sus conductas y en sus hábitos cotidianos. No habría mejor fruto que ese. Porque aunque en vida el reconocimiento público de su figura ha estado varios órdenes de magnitud por debajo de su mérito, si algo define a Eugenio Castro es que ha sido una persona que ha aportado pistas increíblemente interesantes para aprender a cerrar esa brecha tortuosa, de la que ya se lamentaba William Morris, entre cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Tanto en lo personal como en lo colectivo, Eugenio Castro nos interpela. Esas pistas, esos indicios, esas contraseñas todavía casi secretas pero llamadas a ser coplas anónimas de un pueblo más libre, no nos podemos permitir perderlas.
Como pasa con todas las muertes de los seres a quienes hemos querido, a sus amigos su súbita desaparición nos mutila con una insoportable crueldad. Y aunque su inesperada ausencia es y será irreparable, tenemos al menos el recuerdo y el poder restituyente de su ejemplo, que era altamente contagioso.
Pero son muchas más, infinitamente más, las personas que no tienen acceso a esos recuerdos o esas vivencias inspiradoras. Y que sin embargo también merecen tirar de ese hilo de Ariadna que Eugenio fue tejiendo en el laberinto de la deshumanización capitalista, y así encontrar, en estos tiempos aciagos, algunas armas milagrosas con las que restituir el valor del ser humano en su más elevada promesa. Por eso quizá el mejor homenaje que puede hacerse a Eugenio Castro es disponer de los medios de difusión que cada uno tenga a su alcance para que sea el mismo Eugenio el que tome la palabra.
El Madrid boscoso, licántropo y reencantado estaba ahí.
De todas las obsesiones que compartía con Eugenio Castro, quizá las más singularmente nuestra, la más cómplice, la más atravesada por mutuas confidencias, era la de nuestra relación pasional con la ciudad Madrid. Una relación siempre fiel a la norma que impuso Ernst Bloch en El principio esperanza (uno de los primeros libros, junto con Nadja y El campesino de París, que Eugenio me recomendó leer cuando nos conocimos en 2006). A saber, la tensión a la que se deben los revolucionarios es saber mantenerse siempre refractarios al engaño (corriente fría del marxismo) y siempre refractarios a la desilusión (corriente cálida del marxismo). Un vínculo con la ciudad por tanto ambivalente, entre el amor a Madrid y el desaliento provocado por el laboratorio neoliberal madrileño. Pero jamás presidido por el desprecio o la indiferencia. Y tenazmente empeñados en hacer caer a Madrid del lado del ensueño, de la plenitud y de lo maravilloso. Como Eugenio, yo también tengo la absoluta certeza de que «las señales alarmantes que presentan a la ciudad como inhóspita, no han tenido en mí la consistencia suficiente como para hacerme a la idea de que en ella la vida ha perdido densidad humana y experimental»[2].
A continuación, recopilo sin mucho esfuerzo una pequeña muestra de ese Madrid boscoso, licántropo y reencantado que Eugenio Castro supo convocar. Desviando unas palabras célebres que se escribieron hace casi cien años, confío en que estas anotaciones sean «de naturaleza suficiente como para que algunas personas se lancen a la calle, tras haberse hecho conscientes, si no de su inanidad, al menos de la grave insuficiencia de cualquier cálculo riguroso sobre su vivencia de la ciudad de Madrid»[3].
El Descampado de las Delicias
«El cielo es siempre un guía mayor. De esquina en esquinza cruzo las manzanas de viviendas. El espacio se va abriendo, hasta llegar a lo que desde entonces llamo El Descampado de las Delicias. Está situado entre la parte trasera de la vieja estación de tren de Delicias y la colina sobre la que se levanta el Planetario. Accedí a él de sopetón, a través de un paso elevado ubicado en un extremo que, al estar en subida, no proporcionaba indicio alguno de su existencia. Por esta cara, el paso elevado termina en un mirador circular que da por completo al descampado. Allí me quedé un tiempo contemplándolo boquiabierto a causa de los heteróclitos elementos que lo conformaban, destacando a esa distancia los arquitectónicos, que mostraban un evidente estado de ruina, o bien se hallaban desvencijados o intervenidos. También me fijaba en las farolas en funcionamiento, o en elementos naturales, como un determinado número de árboles mezclándose con elementos ferroviarios. Desde esa lejanía yo comenzaba mi ensueño, pues ese era el estado en el que me iba sumiendo la observación del descampado, que avivó en mí la imaginación onírica»[4].
La posguerra en el Parque de la Cornisa
«No abandono la zona en la que de antemano me he situado porque en ella se halla un parque que resuena en mí sin cesar. No en vano se trata del que más afecto despierta en mí. Es el Parque de la Cornisa, al que cierra por el Este una enorme pared, la cual se corresponde con la parte trasera de la iglesia de San Francisco, y que presenta dos rasgos muy diferenciados. Vista de frente, desde el Oeste, se observa nítidamente que la mitad izquierda ha sido rehabilitada, exhibiendo un color de la gama del beige. La mitad derecha es una gran masa de ladrilla visto, desconchado y deteriorado. Ambas se complementan y forman un frontón macizo e imponente. Me gusta frecuentar este sitio especialmente en invierno (aunque no renuncio a él en otras estaciones). Y me gusta ver los árboles sin hojas como esqueletos vegetales. Y me fascina el suelo terroso, con esa cualidad hipnótica que ejerce sobre mi todos los días soleados y luminosos. Asimismo me causa placer ver en el a los niños y a los chavales practicar el baloncesto en una cancha en estado precario (…)
Todos los elementos que he descrito, al igual que los trazados urbanísticos, con sus respectivas características, me han hecho sentir la impresión muy acusada de acceder a una realidad tapada, de tal modo que desde el primer momento en que llegué a este parque he creído sentirme en un escenario de la posguerra española»[5].
El sexo de Madrid en el jardín tropical del vestíbulo de Atocha
«Toda la erótica melancolía de la despedida, toda la erótica melancolía del (re) encuentro encarnan en la brevedad de ese jardín situado en el vestíbulo central de la estación de Atocha. Toda la excitación física que acompaña a la mental en el momento en que parte o llegar el ser amado (o un ser muy querido), excitación que alcanza en él una dimensión colectiva, me parece muy bien manifestarse en ese lugar donde se funden la exuberancia y la voluptuosidad de la flora, provocando una atmosfera de calor húmedo propia del acto amoroso. En tal sentido, es relevante destacar la importancia que en la generación de ese clima tienen los aspersores que alternativamente derraman esa sustancia gaseosa, brumosa y blanca, levemente espesa, destinada a regar las plantas y los árboles del jardín. Me gusta pensar en este jardín como si se tratara de “el sexo de Madrid”»[6].
Dos relojes rotos, para vivir a deshora
«Me gustaría recordar que la inauguración de la utopía, es decir, la realización revolucionaria del presente, se asociada con el acto que consiste en romper relojes, por no decir disparar contra ellos. (Abro aquí un paréntesis para aludir a un lugar que ilustra con importante exactitud lo que acabo de sugerir. Se trata del Parque de la Fuente del Berro, lugar de exuberante ensueño de vigilia y formidable lecho para el abandono mental y carnal. Pues bien, en la torre derecha de su puerta de entrada un reloj apedreado en un acto de justicia contra la agresión del tiempo medido -léase aquí también el “tiempo de ocio”- no marca ya sino el tiempo que es, el tiempo siendo)[7]».
«Vivir a deshora. Ya lo he escrito en otro lugar. Y una imagen, posiblemente la más representativa. Y su objeto, cuya convencionalidad no reduce un ápice su poder de evocación, conservándose como una especie de arquetipo invencible: un reloj sin función, indistintamente con agujas o sin ellas. Dos de ellos me acompañan para siempre. El que se alza incrustado en la pared del edificio de las antiguas Escuelas Pías de la calle Sombrerete, en Madrid. Y el otro, que hace lo mismo con una de las entradas al parque de la fuente del Berro. El primero, además de estar en desuso y roto, está abollado: son las huellas de los balazos que recibió durante los combates que en este lugar sucedieron en el marco de la Guerra Civil. El segundo, por un misterio que no tengo interés en que me sea desvelado, carece de agujas, además de que los números que marcan las horas están constituidos en blanco, dispuestos sobre una esfera de cristal (…). Ese reloj parado desde hace decenios gobierna, por un lado, una especie de “extra-tiempo”: un tiempo humano externo al cronológico y al instrumental, cualquiera que sea su encarnación: un tiempo propio del dulce vagar, de la gracia de la pereza, de la sedante inactividad, del juego incluso; por otro lado, un “intra-tiempo”, es decir un tiempo humano de contemplación, de introspección, de melancolía[8]».
La vida “animada” de los jardines de Sabatini
«Desde siempre han ejercido en mí una influencia inexplicable. Visualmente, me han causado una aguda perturbación. He percibido en ellos una potencia invisible que tornaba su aparente normalidad, y su muy convencional configuración, en una sensación de desconcierto. Hay en estos jardines algo que los convierte en un lugar de convocación. Hay en estos jardines algo que hace temblar la uniformidad de su trazado. Algo que se relaciona con la estatuaria que rodea la pequeño estanque: ocho estatuas blancas extrañamente cautivadoras, pues no se benefician de una belleza ante la que, de forma inmediata, me rendiría fácilmente, pero que dan la impresión de estar asistidas por una vida “animada” que otorga al jardín su aire ambiguo, a punto de caer del lado del sueño»[9].
El acantilado interior en el Viaducto
«El modo en que este puente ha ido labrando una ascendencia importante sobre mí carece de evanescencia alguna. Ese influjo está localizado en un hecho de terrible naturaleza, el cual tuvo lugar en el mes de septiembre de 1995, cuando dos muchachas de dieciséis años se precipitaron a él desde el vacío. ¡De qué manera resonó esa desdicha en la ciudad de Madrid, cuyo aire, para mí, no parece haberse descargado todavía de tal conmoción! Se me debe creer si afirmo que no admito ninguna complacencia ante tal infortunio. No consigo evitar, sin embargo, que el patetismo del acontecimiento me sobrevuele cada vez que paso por ese lugar, considerando los diferentes grados que puedo hacerlo. Aún me recuerdo, entre incrédulo y sobrecogido, de esa manera en que, sin explicación posible, acusa uno, muy sentimentalmente, algo o mucho de la desesperación ajena, y en el secreto del anonimato asume la aflicción de los seres queridos. Espero no incurrir en el impudor si confieso que, la mayoría de las veces que cruzo el Viaducto, realizo mudamente una ofrenda a aquellas niñas, que, en otro plano de la manifestación, cobró cuerpo mucho más tarde en una “Nana para precipicios” (…)».
«No ignoro que, con la oscuridad que de lo evocado pueda desprenderé, acudo a este lugar entre la persuasión y la rutina, y que otro acontecimiento, de ficción, en este caso, me lo hace recorrer con un tono más liviano, aun cuando lo que narra le confiere un sesgo asimismo dramático. Hablo del momento en que, al final de la película Cielo Negro, de Manuel Mur Oti, la protagonista, sobre la que se ha destinado el martirio ejemplar que una asfixiante época de oscurantismo vertió sobre los hombres y mujeres de este país penetra en el Viaducto persiguiendo el reposo, que quisiera obtener mediante la última solución humana: el reposo frente a una existencia social, sentimental y materialmente depreciada. Pero a la evidencia de la funesta condición descrita le sobreviene la evidencia de una sexualidad que ni siquiera el mayor infortunio puede censurar (…)».
«Así es como este lugar se me muestra impregnado de una umbrosa voluptuosidad (…)».
«Lugar, pues, que reúne circunstancialmente a la carne y el duelo, la pena y el éxtasis (…). Y así se va, cada cual alumbrado por un acantilado interior[10]».
Lavapiés, el fantasma, el Gran Transparente
«“Andaba el misterio lúcido”. Me encontré con esta frase en la calle Zurita de aquellos años ochenta que a menudo se mencionan en estas páginas. La misma mano, a tenor de la caligrafía, había escrito en la calle Salitre, por esa misma época, “La barca del amor se estrella contra la vida corriente”. Pertenecientes a un mismo clima mental, el alcance de su aparición, en mí, no ha declinado jamás (…)
«Las calles mencionadas forman parte del barrio de Lavapiés, cuyo trazado urbano, en lo general como en lo particular, tiene la virtud de intensificar lo que de absorto exista en cualquiera. Sometido hoy a un escarnio tal y como pueden propiciar los dos fenómenos que aspiran a llevar a lo peor a la ciudad, la gentrificación y la turistización, Lavapiés asiste, impotente una transformación que parece garantizarle lo innoble de la mediocridad (…)».
«Pero no insistiré más sobre este punto aquí (…). Mi pasión recae en lo que yo concibo como los misterios de Lavapiés, en ningún caso subalternos. Lo que aún me hace amar este barrio es que no ha renunciado a su belleza decadente, a la vejez de sus edificios, a la narración de sus fachadas, a su lentitud, a su capacidad para desoír, al menos todavía, la cháchara de la banalización (…)».
«Y así ha sido como el barrio que acabo de mencionar se ha ido convirtiendo en el continente de una fantasmagoría que iría encarándose a medida que crecía en mí una alianza orgánica con él. Aunque, a decir verdad, “No hay un fantasma en el barrio, el barrio entero es un fantasma” (Mariano Auladén) (…)».
«Y quizá Lavapiés sea ese gran organismo vivo en el que habitamos unos seres y extraemos de él el provecho de la transformación que esos mismos seres contribuyen a generar. En tal sentido, no es arbitrario sugerir que el barrio de Lavapiés sea, en términos simbólicos, un “Gran Transparente”[11]».
La Ciudadela de la Puerta del Sol
«Plaza tomada, plaza imantada. Esta parece ser la gran potencia que ha adquirido la puerta del Sol. Se hace difícil no sentirse errante en ella, no importa las limitaciones espaciales, porque cuando uno ha decidido abandonarla, no puede hacerlo, pues algo se cruza en su camino que desvía su propósito (en el fondo seguramente débil) ya que es dificilísimo salir de esta comunidad sin confesión alguna, plenamente vocal y elocuente, en su vociferación y en su silencio (Crónicas de la desobediencia, 20-21 de mayo de 2011)[12]».
«Entonces, ¿de qué tiempo hablamos? Del tiempo de despertar en la medianoche a un tiempo nuevo al que se ha esperado, emocionalmente juntos, en silencio, durante un minuto, para inmediatamente después lanzar juntos el grito de la común licantropía, ya que a esa hora todos nos hemos convertido en lobos que nos comíamos el tiempo cronológico de la extorsión e inaugurábamos un tiempo mítico en el que se funda la República de la Licantropía (Crónicas de la desobediencia, 21-22 de mayo de 2011)[13]».
*
Fácilmente, esta selección podría haber sido otra. Por ejemplo, la casa en sombras que halló Eugenio Castro en la calle Amor de Dios.
Y el muro de los deseos de la calle Servet, destruido y convertido «en un escaparate para el turismo colonialista que asedia a la ciudad entera».
Y el Puente de la Reina, en el que Eugenio Castró halló esa declaración de amor maravillosa escrita en sus muros en el año 1988: «te quiero porque tienes los pies planos».
Y la fealdad de la catedral de la Almudena inspirando en Eugenio uno de sus mitos más esenciales: el Gran Boscoso destruyendo el templo.
Y la estrella de Nadja encontrada en la calle Cabeza.
Y las huellas de Melmoth el errabundo en la calle Tres Peces, y en la Calle San Nicolás convertida en un agujero negro, con todas sus farolas apagadas, la noche del 26 de marzo de 2018.
Y los pasadizos a plena luz de las calles Calvario, San Pedro Mártir, Jesús y María o Ministriles.
Y los nombres de establecimientos «como peces abisales dotados de luz propia»: Ortopedia Los Peces, El relámpago Composturas en el acto, La Torre Magnética, El ojo Mágico, Calzados H.
Y el portal de acceso al centro de la Tierra de la ciudad, el antiguo Teatro-cine Albéniz, en los sótanos del Hotel Madrid, que fue okupado durante nuestro particular tiempo de las cerezas madrileño.
Los textos de Eugenio están repletos de menciones a lugares de Madrid «en su boscosidad replegados», en los que «el pensamiento se desencadena» y se «reorganiza el ensueño de la conjura»[14]. Todos ellos testimonian un modo reencantado de habitar la ciudad y «redivivirla» frente las lógicas sociales perversas que la destruyen: «una plaza, un rincón, un mirador, los muros de un puente, un jardín, una esquina, un bar, un parque, una fachada, un solar, el retranqueado de un bloque de viviendas, estos espacios y elementos, arquitectónicos y urbanísticos, todavía asociados a la escala humana, proporcionan un acontecer por el que se hace efectiva la realización práctica de la memoria. Ahí, en efecto, sucede una vivencia de lo concreto que es superación de la separación entre el tiempo real y el tiempo del recuerdo. Ahí también lo personal y lo común se encuentran en una experiencia singular de sí. En su apertura, estos lugares-ágora nos hablan todavía de un relieve relacionado con una orografía mental no aplanada del todo, construyendo un retiro en el que comparecen el sentido profundo del vivir y del hacer, del hablar y del callar, del pensar un mundo y una existencia tumbados por una violencia sin igual»[15].
En las primeras páginas de su libro H, y en las últimas páginas de Madrid Rediviva, Eugenio vuelve a uno de los polos magnéticos que orientó la brújula de su vida, el ahí: «El reconocimiento del/ lo otro que siempre ha estado ahí» (H, págoma 10); «Lo indeterminado abruma todo itinerario trazado. Lo indeterminado es el dominio del ahí. No hay dónde llegar. El ahí es el todo» (Madrid rediviva, pág. 188).
Porque si, parafraseando a Rimbaud, hay algo de cierto al afirmar que el Madrid de la verdadera vida está ausente, Eugenio, sin descomprimir ni un ápice de exigencia crítica, también demostró caudalosamente que el Madrid de la verdadera vida estaba ahí mismo. Para recorrer la distancia que separaba esas dos ciudades solo había aceptar, en sus propias palabras, que «ahí, en esa profundidad que brota de la superficie, en esa lejanía que irrumpe en la cercanía», es donde podemos «ceder a la inercia del soñar es saber, dejarse llevar por el viento de lo que pasa y fluir en esa violencia de lo quieto que abre grietas en el tenebrismo de esta civilización»[16].
Aunque Eugenio como buen surrealista era sobre todo un poeta de los acontecimientos, también era un poeta del lenguaje que escribía poemas abismantes. Uno de estos poemas en prosa, llamado La ciudad constelada, condensa muy bien todo lo aquí expuesto. Ayer por la mañana, cuatro de marzo de 2024, durante su entierro en su pueblo, Las Herencias, en un cementerio fluvial que parecía un faro sobre el paso del río Tajo por las tierras de Toledo, leí con un naufragio de tristeza en la garganta y a los pies de su tumba estas líneas de La ciudad constelada como la mejor despedida que supe encontrar para un maestro, un cómplice y un amigo:
«La ciudad se abre al saqueador de penumbras, donde sólo la profanación asegura una riqueza insospechada. Para él el brillo púrpura de los azotes cotidianos y el aroma a celo de la hora desierta. Para él el astro sexual en el iris vagabundo y el Cabo de Hornos de la siguiente esquina»[17].
Siempre la vida a deshora.
Siempre el Cabo de Hornos de la siguiente esquina.
Emilio Santiago Muíño, 5 de marzo de 2024.
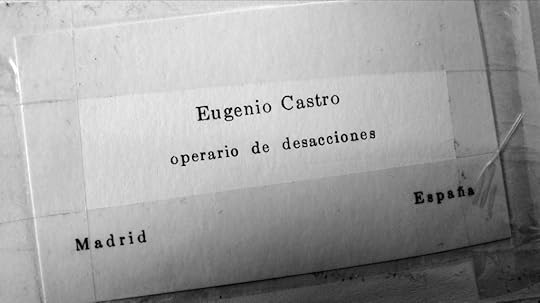
[1] Estas frases entrecomilladas están extraídas de Eugenio Castro (2011)”El objeto surrealista. Por una poética de lo improductivo”, en La flor más azul del mundo, Pepitas de calabaza, págs. 147-160.
[2] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 187.
[3] André Bretón (1928) Nadja, Cátedra, pág. 145 [2006]
[4] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 47-48.
[5] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 39-41.
[6] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 65.
[7] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 38.
[8] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 45.
[9] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 73.
[10] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 15-19.
[11] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 76-81.
[12] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, pág. 119.
[13] Eugenio Castro (2021) Madrid rediviva, Pepitas de Calabaza, págs. 123-124.
[14] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 13.
[15] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 12.
[16] Eugenio Castro (2006), H, Pepitas de calabaza, pág. 13.
[17] Eugenio Castro (2011), La flor más azul del mundo, Pepitas de calabaza, pág. 187.
June 21, 2021
Plano psicogeográfico de Móstoles, que es un sí lugar (Versión 1-2021)
Resumen, en forma de plano, del capítulo “Móstoles es un sí lugar”, que estará incluido en un libro sobre geografía poética y bulimia turística que estaré ultimando este verano.
Aquí el plano en pdf, y un poco más abajo la introducción del capítulo:
Plano Psicogeográfico Móstoles 2021-Versión 1Descarga
Móstoles: reivindicación de un sí lugar
En 1988, a la edad de cuatro años, vine a vivir a Móstoles. Una ciudad de la conurbación madrileña, que por aquel entonces superaba los 180.000 habitantes, y que ya despuntaba como una realidad social de la que hoy es un ejemplo paradigmático: un barrio obrero en un mundo posobrero. Con renta por debajo y desempleo por encima de la media regional. Pero sin industria nacional. Sin movimientos sindicales y vecinales fuertes. Sin conciencia de clase masiva. Huérfanos de gran mito. Esto es, sin socialismo en el horizonte como proyecto de futuro en marcha hacia el que apuntar ilusiones y esfuerzos.
El antropólogo Marc Augé acuñó un concepto con mucho éxito en el análisis crítico, especialmente entre arquitectos, urbanistas y artistas: el no lugar. Espacios de anonimato, como reza el subtítulo del libro en el que lo trabajó, que proliferan cada vez más en nuestras vidas, y se definen por ser sitios diseñados por y para el tránsito. Donde prima el flujo de personas y mercancías, y no hay condiciones de estabilidad para que eche raíces una identidad antropológica. Autopistas, salas de espera en aeropuertos o supermercados son ejemplos de este suelo cultural impermeable, que no admite ninguna forma de arraigo[i].
En algunos discursos un poco recargados la idea de no lugar se ha ido estirando para dar cabida a realidades mucho más amplias que aquellas que Augé dio cuenta. Así un sitio como Móstoles casi entraría en la categoría de los no lugares. Móstoles no sería una ciudad, sino una suma de camas asequibles para sueldos medio-bajos suficientemente cerca de Madrid. ¿Su efecto? Una geografía urbana tan precocinada, tan repetitiva, tan plana y antropológicamente tan estéril como la de los no lugares.
Los ejemplos de este abuso conceptual abundan. Miguel Amorós afirmaba en su artículo Alcorcón como pretexto que las antiguas ciudades del cinturón obrero se habían vuelto una especie de lugares sin memoria, sin vida social, culturalmente anómicos, sin identidad: “estas ciudades se acabaron convirtiendo en grises aglomeraciones donde los individuos sepultan sus deseos por la tarde y cambian sus sueños por pesadillas”[ii].
Es evidente que, siendo rigurosos, se trata de una interpretación muy forzada, porque por definición en los no lugares ni se mantienen relaciones duraderas, ni hay vínculos sociales estables, ni sentido de pertenencia alguno. En los no lugares ni siquiera se duerme, y Móstoles es habitual considerarla una ciudad dormitorio. El pasillo, que va de un sitio a otro, es como dice Santi Alba Rico, la forma espacial predilecta del capitalismo y el no lugar ideal por excelencia. Móstoles será muchas cosas, pero no es un pasillo. Sin embargo, esta analogía con el pasillo sí es más exacta en una acepción muy significativa, que además puede tener cierta correspondencia con la realidad de muchos comportamientos sociales, tanto por parte de los mostoleños y mostoleñas como por parte del papel que ocupa un sitio como Móstoles en los imaginarios de quién no vive aquí: entenderlo como un espacio de tránsito biográfico. Un pasillo vital que, si se hacen las cosas bien, desemboca en un ascensor social que lleva a otra parte. Generalmente, a alguna planta sociológica superior para clases medias, bien en Madrid Centro para el caso de las clases medias creativas o en urbanizaciones de chalets del nuevo cinturón verde que rodea la capital para las clases medias funcionales[iii]. Solo habita Móstoles quién no le queda más remedio. Pero quién puede, está de paso. Y escapa lo antes posible a un sitio mejor.
32 años después de llegar, y aun habiendo podido escapar, muchas y muchos seguimos aquí. Extrañamente enamorados de un sitio que a todos nos tocó por azar. Misteriosamente orgullosos de una ciudad que aparentemente no ofrece motivos para ello. El éxito de la línea underground de camisetas de los Vampire Warriors, en la que la frase Mi barrio or die va estampada junto al nombre de ciudades como Móstoles, Fuenlabrada, o Alcorcón, es una muestra interesante del poder de pertenencia de estas patrias chicas.
Huérfanos Salvajes, extravagante colectivo mostoleño de la primera década de los 2000, sintiéndose aludidos por el texto de Amorós antes referido, contestó con una breve nota de cinco palabras que decía simplemente: “señor Amorós, todavía estamos vivos”. Con perspectiva, me atrevería a decir más: visto lo visto, defiendo que estamos especialmente vivos. Lo que no es incompatible con reconocer que estamos también especialmente jodidos y puteados. Entre la espada de los altos niveles de paro y la pared de unos trabajos precarios donde nos jugamos la vida en el plano físico y mental. Jodidas y puteadas por los precios cada vez más disparatados e inasumibles de los alquileres. Por letras hipotecarias que se ponen cuesta arriba con cada turbulencia económica, cada vez más frecuentes. Por los días tan largos, tan lejos de casa, con cientos de horas de vida perdidas en transportes hacinados, y llegar sin fuerzas ni para hacer el amor. Por la boina de contaminación que arroja Madrid sobre sus bordes, en una suerte de transacción diabólica: los minutos que ganamos al día con un coche para no morir de pena, los perdemos en minutos de vida futura en forma de tumores, asma, enfermedades respiratorias, en horas en urgencias con nuestros niños aquejados de ataques de bronquitis y alergias.
Jodidos y puteadas también por un ayuntamiento que las fuerzas del municipalismo no supimos transformar de raíz cuando estuvimos en él. Y que hoy vuelve a cultivar con ahínco el nepotismo de camarilla, y ese estilo de mafia chabacana tan propia de los años noventa, pretendiendo gobernar Móstoles como si el 15M no hubiera existido nunca. Jodidas y puteados por una Comunidad de Madrid donde la mafia lleva en el poder casi un cuarto de siglo, haciendo de Madrid un laboratorio de neoliberalismo extremo. Cada exención fiscal a los ricos, cada reforma de la ley del suelo, cada recorte de la sanidad pública, aplica una nueva incisión sobre un cuerpo social sometido a una cruenta vivisección sin anestesia.
A pesar de todo ello, Móstoles es un sí lugar que merece la pena ser reivindicado. Y no solo para darnos un homenaje de amor propio, y que todos los momentos maravillosos que aquí han sucedido, y todavía suceden, no se pierdan como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante Roy Batty de Blade Runner. En el puñetazo sobre la mesa de la identidad herida, en la jactancia tribal a pesar de la desventaja, la fealdad y los defectos, en la emoción de gritar en un pogo a viva voz con los Non Servium que “lucharemos por defender la independencia de la bandera mostoleña”, en todas estas cosas concretas que pasan también en muchas otras ciudades y que necesitan millones de libros como este, cada uno ajustado al tono específico de su belleza y su miseria local, está una de las claves de la batalla política que marcará el siglo XXI. Y con ella algo tan impensable como el destino de la especie. El mundo entero está lleno de miles de Móstoles con otros nombres. Miles de geografías que el capitalismo tiende a reducir a no lugares. El Planeta Móstoles solo evitará el desastre ecológico y climático si estos supuestos no lugares que lo pueblan empiezan a federar entre ellos, con generosidad y respeto mutuo, la poesía cotidiana de un hermoso Sí. Contra la bulimia turística que acelera la destrucción de ecosistemas, culturas, ciudades y pueblos, la felicidad de km. 0. Contra la hiperinflación mercantil del deseo, que termina desembocando en el crimen, eso que siempre decía el poeta quebequense Roland Guiguère: lo maravilloso fácil[iv].
[i] Marc Auge (1993) Los no lugares. Espacios de anonimato. Barcelona: Gedisa.
[ii] Miguel Amorós (2007) Alcorcón como pretexto. En línea. Disponible en: https://madrid.lahaine.org/alcorcon_como_pretexto
[iii] «La periferia de Madrid estrena cinturón: Vox se impone en los márgenes de la comunidad» El Diario.es 17 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.eldiario.es/madrid/vox-pinta-cinturon-perifericas-madrid_1_1257476.html
[iv] Roland Guiguère «Ante lo fatal», en Aldo Pellegrini (2006) Antologúa de la poesía surrealista. Buenos Aires: Argonauta, pág.286.
September 8, 2020
Contra la censura arbitraria de Facebook a la divulgación de la ciencia académica
Declaración
Quienes suscriben este texto, un amplio grupo de científicos, filósofos, economistas, ingenieros y divulgadores de la crisis ecológica y la problemática de las crisis climática y energética, denunciamos la censura por parte de Facebook de narrativas con base científica comprobable pero no coincidentes con el discurso oficial que llega al gran público y a los profesionales.
La divulgadora científica británica Gaia Vince, que publica en Science, New Scientist y The Guardian ha visto su web censurado por Facebook.
En España, dicha censura se ha iniciado con el bloqueo por parte de Facebook a los enlaces al blog sobre cambio climático y temas relacionados “Usted no se lo Cree” de Ferran Puig Vilar, fundado en 2009 y premiado por la Fundación Biodiversidad, premio entregado en su día por la actual Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Desde por lo menos el pasado mes de agosto, cuando una persona usuaria desea enlazar a uno de estos blogs, Facebook le responde con distintos mensajes de alerta, según los cuales dichos sitios web no cumplen con sus normas comunitarias (community standards) o bien que realizan spam, lo cual es rotundamente falso. Esto causa un doble daño: por una parte se hurta el acceso a esa información; por otra, de manera sibilina se proyecta una velada acusación de falsedad: en definitiva, se acalla y se calumnia.
Afirmamos que el rigor científico y la honestidad intelectual caracterizan el trabajo de ambos autores de forma destacada y denunciamos este ataque a la libertad de expresión.
Las personas que suscribimos esta denuncia, muchas de ellas editoras de diferentes blogs y espacios de comunicación y divulgación en Internet (ver listado al final), compartimos las siguientes constataciones en relación con la crisis civilizatoria y existencial en curso:
La gravedad del cambio climático es mucho mayor de lo que se suele afirmar en los medios de comunicación convencionales. Los acuerdos de París son manifiestamente insuficientes, e incluso contraproducentes.La crisis económica y social en ciernes es una consecuencia de la crisis ecológica y, en particular, de la ausencia de respuestas a la crisis energética que comenzó a mediados de la década pasada y se va a incrementar y profundizar próximamente de forma evidente y muy acelerada, según los mejores estudios científicos de los últimos años.Las consecuencias de la crisis ecológica, climática y energética son existenciales. El irreparable daño que estamos causando a los sistemas de soporte de la vida en la Tierra, y a la vida misma, se está revolviendo ya contra nosotros, y la crisis energética (a raíz del fin de la energía fósil abundante y la incapacidad de las llamadas energías ‘”renovables” para suplirla en usos y escala) impedirá la implementación de respuestas otrora tal vez viables.El actual paradigma socioeconómico de desarrollo industrial, caracterizado por su cortoplacismo e individualismo metodológico, resulta progresivamente disfuncional y es intrínsecamente incapaz de abordar estos problemas. En este marco, la consideración de la información como “producto” impide que estas cuestiones, consideradas incómodas o inadecuadas para el propósito empresarial, lleguen al gran público y puedan ser objeto de debate abierto.La tecnología es necesaria para facilitar ciertos procesos individuales y sociales, y para el progreso y la prosperidad de la Humanidad. Sin embargo, el discurso dominante que afirma que la tecnología es la única respuesta válida o viable a estos problemas es profundamente erróneo y altamente peligroso. No hay, ni presumiblemente habrá, tecnología avanzada que no requiera del concurso de la energía fósil, ni tampoco una mayor complejidad tecnológica sin un aumento de la energía neta y de la disponibilidad de los materiales que los sistemas requieren para su diseño, fabricación, funcionamiento y desmantelamiento. Y si, como estamos comprobando, la energía neta disminuye y distintos materiales escasean, no va a ser posible desarrollar a la escala que sería necesaria sistemas tecnológicos adecuados a tiempo de evitar o incluso amortiguar el daño.El paradigma cultural nos confina en una burbuja perceptiva intramuros que limita la consideración del daño ecológico y ético extramuros, pero el cerco se está estrechando a gran velocidad. La reciente pandemia nos está mostrando un ejemplo moderado de lo que está por venir.
Muchas de las personas abajo firmantes somos gente conocida y reconocida por nuestra actividad divulgativa de todos estos problemas de sostenibilidad. Compartimos niveles de formación y ocupación de alto o muy alto nivel y responsabilidad. No estamos especulando. Conocemos amplia y profundamente los fundamentos e implicaciones de las proposiciones que enunciamos, y sabemos que las conclusiones que dominan el discurso de la sociedad no están fundamentadas en la mejor ciencia disponible al no tener en consideración suficiente los límites físicos y sociales.
Aunque el momento preciso en que esta crisis multifactorial vaya a ser públicamente percibida como la auténtica emergencia global que constituye sea difícil de predecir con precisión, muchos creemos que nos encontramos ya inexorablemente inmersos en una crisis civilizatoria de origen cultural y moral sin precedentes en la historia de la humanidad.
En 2015, el manifiesto “Última llamada”, suscrito, entre otras personas, por políticos – algunos de ellos actualmente en cargos con responsabilidad de gobierno – afirmaba:
“Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando. Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos”.
Quienes suscribimos esta declaración y denuncia compartimos este diagnóstico, pero albergamos respuestas diversas en relación con la forma de abordar los problemas y retos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, un criterio que mantenemos en común es la imperiosa y urgente necesidad de un decrecimiento (material y energético) sistémico, ordenado, justo y democrático, especialmente el de los países y los individuos con mayor poder adquisitivo, entre los que nos encontramos una parte mayoritaria de las personas del mundo “occidental”[1].
Son éstos los principales responsables del galopante deterioro de la situación y de la omisión de los magníficos riesgos que representa para el desarrollo humano y la vida presente y futura sobre el planeta, la mayoría de los cuales siguen sin tener presencia suficiente en los medios de comunicación.
Con toda probabilidad son nuestras posiciones y objeciones en contra del crecimiento económico perpetuo como pilar fundamental del desarrollo humano, sólidamente fundamentadas, las que motivan la censura de las expresiones libres que las describen con rigor. La omisión a la opinión pública de la situación y la problemática que describimos y denunciamos es precisamente la causa de que el decrecimiento y las propuestas de la economía ecológica aparezcan todavía como insuficientemente desarrolladas.
En consecuencia, como respuesta a este espurio y arbitrario comportamiento de Facebook y como medida de protesta y de presión, algunos de nosotros que aún manteníamos un perfil en esa red social vamos a cesar toda actividad en ella.
Como colectivo exigimos a Facebook que respete la libertad de expresión, y singularmente la de base científica, y que en todo caso restituya la integridad y el buen nombre de los blogs censurados.
Asimismo, demandamos a los poderes públicos y medios de comunicación que comiencen a otorgar a estas perspectivas la importancia y la relevancia cruciales que resultan acordes con la gravedad de la situación en la que nos encontramos.
[1] Alrededor del 10% de la población mundial es responsable de cerca del 50% de las emisiones de CO2
Suscriben esta Declaración
Signatories of the Declaration
Academia
Ciencias económicas
Federico Aguilera Klink
Catedrático jubilado de Economía Aplicada
Universidad de La Laguna
Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, 2004
Federico Demaria
Doctor en Ciencias Económicas
Profesor de Economía Ecológica y Ecología Política
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Universitat Autònoma de Barcelona
José Anastasio Urra Urbieta
Doctor en Ciencias Económicas
Profesor Titular, Departamento de Dirección de Empresas
Director del Máster en Consultoría Estratégica
Facultad de Economía, Universitat de València
Blog LinkedIn: José Anastasio Urra Urbieta
Facebook: José Anastasio Urra Urbieta
Enric Tello Aragay
Historiador Ambiental
Catedrático de la Facultad de Economía y Empresa
Universitat de Barcelona
Óscar Carpintero
Doctor en Ciencias Económicas
Profesor Titular de Economía Aplicada
Universidad de Valladolid
Vicent Cucarella
Economista
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Técnico investigador
Actual Síndic Major, Sindicatura de Comptes, Comunitat Valenciana
Xoán R. Doldán García
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Santiago de Compostela
Ciencias físicas, ingeniería y matemáticas
Antonio Turiel Martínez
Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, Investigador Sénior
Departamento de Física y Tecnología de los Océanos
Institut de Ciències del Mar, Consejo Superior de Investigaciones Cinetíficas (CSIC)
Blog: The Oil Crash
Canal Telegram: @TheOilCrash
Carlos de Castro Carranza
Doctor en Ingeniería
Profesor Titular del Departamento de Física Aplicada
Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS)
Universidad de Valladolid
Blog del GEEDS
Jordi Solé i Ollé
Doctor en Ciències Físiques
Universitat Rovira i Virgili
Coordinador del projecte de recerca europeu MEDEAS sobre límits ecosistèmics
Conseller de l’Instituto Resiliencia
Blog: Tempus Fugit
Margarita Mediavilla Pascual
Doctora en Ciencias Físicas, Profesora Titular del Departamento de Física Aplicada
Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas
Escuela de Ingeniería, Universidad de Valladolid
Blog: Habas contadas
Ciencias biológicas y ambientales
Olga Margalef Marrasé
Doctora en Ciencias Geológicas
Investigadora post-doctoral, CREAF
Profesora Asociada, Departamento de Geología
Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Conde Puigmal
Investigadora Recercaixa
Universitat Pompeu Fabra
Marie Curie Fellow
ICTA-UAB (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona)
Research & Degrowth Association, Presidenta
Otras ciencias naturales, arquitectura e ingeniería
Antonio Aretxabala Díez
Geólogo
Investigador, Departamento de Ciencias de la Tierra
Universidad de Zaragoza
Ex-director técnico, Laboratorio de Arquitectura
Universidad de Navarra
Delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España (ICOG) (2012-2016)
Comunidad Foral de Navarra
Blog: Antonio Aretxabala
Alberto Matarán Ruiz
Profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de Granada
Twitter: @Albertomataran
Antonio Serrano Rodríguez
Doctor Ingeniero de Caminos. Economista
Catedrático prejubilado de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid
Esteban de Manuel Jerez
Doctor en Arquitectura, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
Responsable del Grupo de investigación ADICI-HUM810
Director de la revista Hábitat y Sociedad
Blog: Esteban de Manuel Jerez
Filosofía y ciencias sociales
Carmen Madorrán Ayerra
Profesora, Departamento de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid
Carmen Velayos Castelo
Profesora titular, Filosofía Moral y Política
Universidad de Salamanca
Emilio Santiago Muiño
Doctor en Antropología, Profesor de Filosofía
Universidad de Zaragoza
Blog: Enfants perdidos
Marta Tafalla
Doctora en Filosofía
Profesora, Universidad Autónoma de Barcelona
Twitter: @TafallaMarta
Jordi Pigem Pérez
Doctor en Filosofía, especializado en Filosofía de la Ciencia. Ensayista.
Universitat de Barcelona
Jorge Riechmann Fernández
Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Matemáticas, Poeta. Ensayista.
Profesor titular de Filosofía Moral
Departamento de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid
Codirector del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental
Codirector del Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial
Universitat Politècnica de València / Universidad Autónoma de Madrid
Blog: Tratar de comprender, tratar de ayudar
José Albelda
Doctor en Bellas Artes
Codirector del Diploma de Especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental
Codirector del Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial
Universitat Politècnica de València / Universidad Autónoma de Madrid
Pablo Ángel Meira Cartea
Doctor en Ciencia de la Educación
Profesor Titular de Educación Ambiental
Universidad de Santiago de Compostela
Ciencias de la información
José Luis Piñuel Raigada
Catedrático Emérito, Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid
Núria Almiron Roig
Profesora titular del Departamento de Comunicación, Universitat Pompeu Fabra
Directora del proyecto THINKClima
Web del proyecto THINKClima
Rogelio Fernández Reyes
Doctor en Periodismo. Universidad de Sevilla
Sector privado
Instituto Resiliencia
Manuel Casal Lodeiro
Presidente, Instituto Resiliencia, Galicia
Director, revista 15/15\15
Web de la Revista 15/15\15
Blog: (Des)varia materia
Esteban Bernatas Chassaigne
Consejero del Instituto Resiliencia
Estudios energéticos
Daniel Gómez Cañete
Presidente. Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN)
Miembro del panel Internacional de The Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)
Pedro Prieto Pérez
Ingeniero de Telecomunicación
Vicepresidente. Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN)
Miembro del panel Internacional de The Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)
Blog: Crisis energética
Periodismo y comunicación científica
Cristina Ribas
Professora associada de Periodisme digital
Universitat Pompeu Fabra
Expresidenta de la Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)
Twitter: @cristinaribas
Frederic Pahisa i Fontanals
Sicom (Solidaritat i Comunicació)
Web de Sicom
Ferran Puig Vilar
Ingeniero Superior de Telecomunicación
Consejero del Instituto Resiliencia
Ex-presidente Asociación de Prensa Profesional
Blog: Usted no se lo Cree
Josep Cabayol
Periodista
Director, Sicom (Solidaritat i Comunicació)
Web de Sicom
Jordi Vilardell Gómez
Periodista televisivo especializado en crisis climática y de biodiversidad
Documentales: Latituds
Activismo
Juan Bordera Romá
Guionista
El Salto, CTXT.es
Red de transición de València
Begoña de Bernardo
Promotora del Centro para la Resiliencia Pousadoira
Presidenta de Véspera de Nada
Web del Centro para la Resiliencia Pousadoira
Francisco Segura
Coordinador confederal
Ecologistas en Acción
Javier Andaluz
Coordinador de energía y cambio climático
Ecologistas en Acción
Luis Domínguez Rodríguez
Grupo de decrecimiento “Hasta aquí hemos llegado”
Luis González Reyes
Doctor en Ciencias Químicas
Ecologistas en Acción
Libro: En la espiral de la energía
Luis Rico
Coordinador confederal
Ecologistas en Acción
Marcos Rivero Cuadrado
Moisès Casado
Extinction/Rebellion, Barcelona
Moisés Rubio Rosendo
Coordinador de Formación e Investigación
Solidaridad Internacional Andalucía
Pepa Úbeda
ATTAC València
Virginia Soler (Birch)
Fridays for Future
Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjqTWZUV0F0t5r5bjHSUbVw
Yayo Herrero
Antropóloga, Ingeniera
Foro Transiciones
Web del Foro Transiciones
Otros
Alberto Fraguas Herrero
Biólogo
Director Ejecutivo, Instituto de Estudios de la Tierra
David González
Sustraiak Habitat Design, País Vasco
Vicent Cucarella
Economista
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Técnico investigador
Actual Síndic Major, Sindicatura de Comptes, Comunitat Valenciana
Instituciones
ATTAC EspañaATTAC Pís ValenciàEcologistas en AcciónInstituto ResilienciaCentro para la Resiliencia PousadoiraVéspera de Nada por unha Galiza sen petróleoLa TransicioneraSicom (Solidaritat i Comunicació)Grupo de decrecimiento “Hasta aquí hemos llegado” – PalenciaColectivo Burbuja
August 6, 2019
OPERACIÓN CHAMARTÍN: ES LA CORRELACIÓN DE FUERZAS, AMIGO
La escena de The Wire en la que el exalcalde de Baltimore, Tony, le explica al recién
ganador de las primarias demócratas Carcetti la esencia de la política se ha convertido
ya en legendaria: gobernar es beberse una taza de mierda tras otra. “Taza de mierda”
es una buena metáfora de lo que supone el proceso Operación Chamartín-Madrid
Nuevo Norte (OC-MNN) para los ecologistas que militamos en Más Madrid. Y que
confiamos en su potencia como proyecto político capaz de abrir brecha institucional en
materia de transición ecológica socialmente justa. Aunque el MNN diseñado por el
equipo de Carmena implica mejoras evidentes respecto al planteamiento de la vieja
OC de Botella, para las expectativas de un partido que quiere impulsar el Green New
Deal como horizonte de transformación social, tiene también algo de decepcionante.
En lo ecológico es un proyecto problemático. En lo socioeconómico, da continuidad a
un modelo perverso que es evidente que no se ha sabido transformar, aunque esto
último seguramente era pedir demasiado al municipalismo. Las críticas que ambas
aristas (la ecológica y la socioeconómica) han generado, aunque discutibles en
algunos sentidos, en otros son acertadas. Y la oposición social al desarrollo
urbanístico, una buena noticia, aunque tense nuestra posición de partido (la dialéctica
movimientos e instituciones siempre es conflictiva). Por ello me parece que la
expresión “taza de mierda” se adecua mejor a la disposición que en Más Madrid
deberíamos adoptar ante este tema: sustituir el enfoque triunfalista por un tratamiento
mucho más humilde, el del mal menor y la minimización de daños. Pasadas las
elecciones, cuando reconocer la debilidad propia y por tanto poder hacer autocrítica ya
no penaliza políticamente, al menos no tanto, una reflexión como esta se torna no solo
necesaria. También oportuna.
Recapacitar colectivamente sobre el proceso OC-MNN puede ser útil en diferentes
planos: por un lado para Más Madrid en tanto proyecto político en formación, que
todavía no tiene órgano directivo conjunto y en el que las decisiones de cada territorio
se toman con un alto grado de autonomía. Sin duda hay aspectos de la aprobación
final de MNN que chocan con los principios que deberían dirigir las políticas públicas
de marcado signo verde que aspiramos a liderar. Esto refleja que en Más Madrid no
existe aún consenso unánime sobre qué puede significar eso de la transición
ecológica. Toca construirlo. También es sintomático de que falta una visión compartida
sobre algo que en todo partido siempre genera infinitas fricciones: el arte de lidiar con
los límites de lo posible cuando se es fuerza de gobierno. Más Madrid asentará su
proyecto político y se dotará de una organicidad realmente funcional después del
verano: estas dos discusiones estratégicas deberán estar en el orden del día. Por otro
lado, MNN permite iluminar, a la luz de lo concreto, dilemas y encrucijadas que el
ecologismo activista hasta ahora ha manejado de modo muy abstracto: las generadas
por la contradicción de gobernar ecológicamente una sociedad estructuralmente
insostenible.
De las tres críticas que el desarrollo OC-MNN ha levantado, me centraré en dialogar
políticamente con su impacto ecológico y algo menos en lo que tiene MNN de apuesta
por un modelo socioeconómico neoliberal. El último aspecto denunciable, los posibles
delitos que hayan sido cometidos durante los 25 años del proceso de tramitación,
quedarán fuera de análisis: sencillamente la justicia deberá tomar las medidas
correspondientes si estos hechos se demuestran. Por supuesto, toda luz que pueda
arrojarse sobre los entresijos de la Operación Chamartín es bienvenida. La renovación
recurrente de un convenio que ha permitido a un operador privado una mejora
sustancial de las condiciones del suelo público sobre el que va a hacer negocio, y a
una empresa pública como ADIF actuar como si fuera un terrateniente, deben
esclarecerse. Y si se hubieran cometido hechos punibles, perseguirlos y castigarlos.
Pero cualquier análisis político debe diferenciar claramente entre una operación
urbanística delictiva y una operación urbanística especulativa. Una u otra marcan
terrenos de juego, y oposición, con límites y posibilidades diferentes.
Merece la pena reconstruir los principales hitos de este desarrollo de modo telegráfico
sin entrar en demasiados detalles técnicos: con la llegada de Ahora Madrid al
Ayuntamiento, la vieja Operación Chamartín de Ana Botella quedó paralizada. Ese fue
el penúltimo giro de un proceso que ha estado dando bandazos un cuarto de siglo. Las
magnitudes de la operación, tres millones de metros cuadros a edificar en un lugar
estratégico y de gran valor, y la implicación de una constelación muy compleja de
actores (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, pequeños propietarios del
suelo, promotores privados –Distinto Chamartín Norte DCN, liderado por el BBVA- y
ADIF-Renfe/ Ministerio de Fomento) no facilitaron el proceso. En este tiempo el plan
original fue mutando en paralelo a la progresiva financiarización tanto del urbanismo
en particular como de la vida económica y social en general: en un afán de llevar el
lucro inmobiliario al máximo potencial del terreno a intervenir, la edificabilidad casi se
duplicó y las densidades se intensificaron. La propuesta de Botella fue el máximo
exponente de este proceso: 3,2 millones de metros cuadrados de edificabilidad
lucrativa, y 17.000 viviendas, de las cuales solo 1.900 contaban con algún tipo de
protección.
La llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid paralizó la Operación
Chamartín en un estadio muy avanzado, cuando ya estaba aprobada en Junta de
Gobierno Local, y propuso una alternativa: Madrid Puerta Norte, cuyos lineamientos
nacieron de un conjunto de mesas participativas que querían sentar en un diálogo
común a los distintos actores implicados, incluyendo entidades de la sociedad civil
(vecinales, ecologistas, institutos profesionales) que habían quedado siempre fuera.
Madrid Puerta Norte suponía una reconsideración radical del conjunto de la operación:
aunque se mantenía el mismo índice de edificabilidad, se renunciaba a soterrar las
vías del tren, por lo que los m2 construibles (y lucrativos) se redujeron hasta casi la
mitad. El nuevo enfoque obtuvo el beneplácito de los movimientos sociales y las bases
más politizadas de Ahora Madrid. Pero provocó el rechazo frontal de los actores de
mayor peso: abandonaron las mesas participativas en las primeras sesiones; la
Comunidad de Madrid se opuso a dar el visto bueno a la modificación del Plan
General, sin la cual Madrid Puerta Norte nunca se hubiera convertido en realidad y
denunció su paralización al Tribunal Superior de Justicia de Madrid; DCN se sumó a la
oleada de denuncias; el PP añadió este asunto al pulso obscenamente partidista que,
desde el Ministerio de Hacienda, estaba echando para obstaculizar cualquier logro
político de los Ayuntamientos del cambio en general, y de Madrid en particular. Los
ataques contra Carmena desde el poder mediático, que prácticamente consideraban a
Madrid un soviet, eran por entonces furibundos. Y es probable que la percepción del
gobierno de Ahora Madrid fuera que la parálisis sin alternativa de una operación
estratégica como Chamartín, que se encontraba por fin tramitada en su primera fase,
era regalarle la campaña electoral a la derecha. Y podía ser el gran desencadenante
de la derrota en 2019. Para analizar con justicia lo que vino después, no debe
olvidarse que MNN es fruto de este complejo y muy desigual conflicto político y de la
sensación, errada o no, de que en esta batalla se jugaba todo.
En estas circunstancias, solo cabían dos opciones: resistir o negociar. Se optó por lo
segundo, siendo el ministro de Fomento Iñigo de la Serna el interlocutor. Además del
cálculo electoral, que toda fuerza política responsable está obligada a hacer, cualquier
valoración sobre lo idóneo de esta decisión debe de tener en cuenta también que una
derrota judicial hubiera supuesto implementar, sin modificación alguna, el plan de
Botella. No era un riesgo menor pensando en el interés general de la ciudad. Que solo
se termina de calibrar si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento no tenía ninguna
fuerza de presión propia. Y, por favor, no nos contemos cuentos autocomplacientes:
quien piense que la sociedad civil organizada madrileña hubiera podido ganar en las
calles la batalla de Madrid Puerta Norte al Estado Central, la Comunidad y el BBVA,
sencillamente vive en un espejismo ideológico. Volveré sobre ello.
De la mesa técnica de negociación entre Fomento y el Ayuntamiento salió Madrid
Nuevo Norte. El nuevo acuerdo fue anunciado por el Ayuntamiento como una especie
de empate entre los intereses de los promotores (OC) y los de la ciudadanía
organizada (Puerta Norte). Pero el resultado estaba sesgado en favor de los
promotores. Aun así, es honesto admitir que se produjeron avances: entre los 3,3
millones de m2 lucrativos de la OC, y los 1,7 planteados por Puerta Norte, se pasó a
2,8 (lo que implica retomar el proyecto inicial de soterrar las vías con una gran losa de
hormigón). De las casi 19.000 nuevas viviendas iniciales que contemplaba la OC, con
solo un 10% de vivienda protegida, MNN reducía hasta 10.500, siendo más de un 20%
(2100) vivienda protegida, lo que sumadas a las cesiones obligatorias establecidas dan
al Ayuntamiento un total de 4.000 viviendas para hacer política habitacional, lo que
casi duplicaba las cifras de Puerta Norte.
Con todo, MNN es un proyecto ecológicamente muy problemático. Y no tanto por
urbanizar (existe consenso en que es necesario reparar la brecha urbana que supone
el sistema ferroviario de Chamartín), construir en altura (ecológicamente es más
nociva la dispersión urbana extensiva que la edificación densa e intensiva) o
concentrar actividades terciarias (si los usos están debidamente mezclados y hay buen
acceso de transporte público, es razonable). Lo es por la escala del proyecto. La
enorme densidad que se prevé en el centro de negocios colindante a la estación de
tren tendrá importantes implicaciones en el incremento de la movilidad regional. Un
estudio de Ecologistas en Acción y el Instituto DM calcula que los desplazamientos
diarios hacia la ciudad de Madrid aumentarán un 23% en el año 2040 por el efecto de
MNN. Si la proporción automóvil/transporte público se mantiene en los patrones
actuales, el tráfico en los nudos Norte y Manoteras podría colapsar. Además, en
función del grado de electrificación del parque de coches madrileño, esto tendrá
afecciones muy perjudiciales tanto en la contaminación del aire como en materia de
emisiones de CO2. Hay que añadir que la perspectiva del movimiento ecologista (que
yo comparto) es que las grandes expectativas de electrificación de la movilidad privada
son fantasiosas.
Contra estas advertencias, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que el transporte
público será el eje central de la movilidad generada por el nuevo desarrollo, como
ocurre en otros distritos financieros globales. Que Chamartín sea uno de los nodos de
transporte público mejor conectados de la región es la base de su argumento, que al
menos Ahora Madrid aspiraba a reforzar limitando mucho las plazas de aparcamiento
en destino. Sin embargo, el informe crítico de Ecologistas en Acción señala que el
incremento del uso del transporte público, especialmente si se apuesta por
desincentivar el uso del coche, puede desbordar sus actuales capacidades. Por lo que
el paquete MNN vendría con una cláusula escrita en letra invisible, que es el
requerimiento futuro de fuertes inversiones públicas en infraestructuras de transporte
para asegurar el aumento del caudal de viajeros. Por el contrario, el exgerente de la
EMT, Álvaro Martínez Heredia, ha defendido que la sobrecarga o la sostenibilidad en
materia de movilidad dependerá de cómo sea la ejecución concreta del plan, que está
todavía abierta.
Este problema ecológico concreto se superpone a otro mucho más genérico, de
carácter más simbólico, pero que alimenta casi con más pasión la oposición ecologista
a MNN: cuando lo que nos pide la gravedad de la crisis ecológica es decrecer,
rehabilitar más que construir, reducir emisiones, minimizar desplazamientos, y adoptar
pautas urbanísticas muy sobrias, MNN dispara un proceso urbano claramente
expansivo. El soterramiento de las vías de tren con una gran losa de cemento para
aumentar la edificabilidad es el icono perfecto de este disparate ambiental. Esta crítica
es cierta. Pero también es políticamente más inoperante. Volveré sobre ello.
Y los perjuicios ecológicos se entrelazan con los daños socioeconómicos del proyecto:
un gran centro de negocios en el norte de la ciudad profundizará sin duda el
desequilibrio de una metrópolis muy desigual, donde el empleo de calidad ya está
volcado en su arco noroeste. Las dimensiones del mismo rayan la hipertrofia: es
probable que Madrid no tenga una demanda de oficinas de lujo tan alta para tanto
edificio nuevo, abriéndose la posibilidad de que muchos de ellos funcionen como una
suerte de “cajas de seguridad” para los desplazamientos globales de capitales. Es
decir, que ni siquiera se ocupen con actividad económica real y solo sirvan para
revalorizar activos ociosos. El aumento de la vivienda pública es insuficiente para
cubrir las necesidades de una política de vivienda justa para Madrid. Y todo lo que esto
tiene de cuestionable se recarga en su proyección simbólica: MNN es la prueba de que
Ahora Madrid no ganó la batalla al neoliberalismo y los bancos siguen haciendo en
nuestra ciudad negocios especulativos. Como en todas partes del mundo, por cierto.
Este último comentario no es un sarcasmo gratuito. Es importante para valorar
políticamente algo como MNN y el papel de Más Madrid. El Madrid ecosocialista por el
que alguien como yo lucha aprovecharía los terrenos baldíos de Chamartín para
desarrollar huertas urbanas, donde un sector primario joven surtiría con técnicas de
permacultura comedores escolares y hospitalarios, y cobrarían su producción en
moneda social. Pero un friki como yo está a años luz del sentir general de una ciudad
como Madrid. De hecho, esta postal decrecentista a la mayoría de la población de
Madrid le sugerirá algo parecido a un infierno polpotiano. Llegar a hacer realidad algo
mínimamente parecido a esto exige una guerra de posiciones larga y difícil para ganar
a tu favor ese sentir general. Sin este punto de partida, la actividad política se rebaja a
la performance autoexpresiva, casi a un ejercicio estético. No muy distinto de las bellas
fotografías del trigo en Manhattan que cultivó la artista Agnes Denes en 1982. Algo
bonito en lo que recrearse, pero de nula capacidad transformativa.
Esto es una caricatura. Madrid Puerta Norte no era una utopía ecológica, sino un
proyecto urbanístico muy razonable. Pero la política de mayorías, que es la que
importa en una institución, no se hace sobre un folio en blanco donde las ultraminorías
activistas volcamos modelos de ciudad, aunque sean razonables. Se hace modulando
la materia prima de un sentir general que viene dado. Y desde una correlación de
fuerzas materiales que tiene en las elecciones una parte muy pequeña de su reparto
real.
En nuestro tiempo, este sentir general dado y esta correlación de fuerzas se ha
cocinado al fuego lento de 40 años de neoliberalismo, con una derrota histórica sin
paliativos del proyecto socialista (que no fue casual, sino que revela errores teóricos
de fondo de la cosmovisión marxista) y negando sistemáticamente cualquier mirada
ecológica. En Madrid, con el agravante de haber sido el laboratorio antropológico de
Esperanza Aguirre. Esto implica que todo proyecto transformador real solo podrá
gobernar este presente amargo haciendo muchas concesiones ideológicamente
difíciles. ¿De qué servía Madrid Puerta Norte si no iba a poder nacer nunca dada la
oposición frontal de los más fuertes de los actores implicados? ¿Permitiría, al menos,
su defensa numantina una gran victoria cultural y política que se pudiera traducir en
una victoria electoral por mayoría absoluta en las elecciones siguientes y también
ganar la Comunidad de Madrid y el Estado, cambiando así la correlación de fuerzas?
¿O hubiera sido contraproducente?
La correlación de fuerzas de cada situación política es algo muy oscuro. Admite
muchas interpretaciones. Por eso siempre habrá argumentos para pensar que te
quedaste corto o que te pasaste de largo. Visto el resultado final es razonable pensar
que, como mínimo, al gobierno de Ahora Madrid le faltó audacia para cerrar un
acuerdo más ambicioso en lo ecológico y social. Pero tampoco podían pedirse
milagros: ¿Capacidad negociadora de Ahora Madrid en 2015-2019? Gobierno en
minoría y no cohesionado, siendo la más débil de las tres administraciones implicadas,
y además ahogada por el Gobierno Central. Sin duda se puede acusar además a la
dirección de Ahora Madrid de no tener, de origen, un proyecto de ciudad rupturista.
Pero aunque lo hubiera tenido, lo importante es que no poseía medios ni fuerzas para
implementarlo.
Por contrastar: ¿cuál es la representación institucional en 2019 de quién hizo del
rechazo a MNN su bandera? Con un 2,63% del voto, ninguna. ¿Aprobación en pleno
de MNN? Por unanimidad, aunque habrá una porción de votantes de Más Madrid que
nos hubiera gustado otro posicionamiento. Admitamos que la democracia
parlamentaria está viciada. Pero hay que forzar mucho la verdad para pensar que
MNN no es un proyecto profundamente mayoritario entre la ciudadanía madrileña y
que la oposición al mismo supone la mayoría social. Y esto enlaza con la cuestión del
sentir general dado: por desgracia, a la mayoría social real de esta ciudad, que es la
que conforma cualquier gobierno de mayorías, un pelotazo urbanístico favorable al
BBVA es algo que le importa poco. Si va unido a promesas de puestos de trabajo y
recalificación de patrimonio, lo raro es que no genere entusiasmo.
Igual exagero. Pero el sentir general es algo que se nos da especialmente mal a los
activistas. Uno de los grandes problemas de nuestros movimientos sociales es que
habitamos en burbujas ideológicas: para el caso de Madrid, a veces la he llamado
lavapiescentrismo. Esto es, nuestro talento para confundir nuestro microcosmos con la
realidad social. Y además creernos dueños de una suerte de poción mágica (una
filosofía de la historia) que, como en la aldea gala de Astérix, nos hace invencibles
ante enemigos infinitamente más numerosos y poderosos. El juego de espejos del
Twitter y otras redes sociales ayuda a alimentar este solipsismo autocomplaciente.
Si una hipotética resistencia popular contra OC y MNN hubiera adquirido grandes
dimensiones, con miles de personas en las calles, sin duda hubiera sido más fácil una
posición institucional más valiente respecto a la defensa de Puerta Norte. Es un
argumento falaz: es difícil movilizar a la gente contra un desarrollo urbanístico que,
para el sentir general, más allá de las minorías organizadas, no parece especialmente
lesivo. Especialmente cuando este sólo son unos planos. Pues es mucho más difícil
ganar elecciones paralizándolo.
Se podrá argumentar que de poco sirve ganar las elecciones municipales si no se
consigue doblarle el brazo al poder del BBVA en la ciudad. Aquí subyacen varios
errores. Cuando antes nos libremos de ellos, antes adquiriremos una perspectiva
madura para el nuevo ciclo. Como cualquier momento de destitución, el 15m generó
una ilusión tan falsa como necesaria: la de la confundir voluntad de cambio y potencia
de cambio. Pero esto es puro formalismo político: tratar la realidad como quien dibuja
planos, de un modelo de ciudad o de transición ecológica, en un papel. Pero los
cambios reales solo se producen a través de una durísima reorganización de los
entramados materiales que conforman la vida social. Y esta es cualquier cosa menos
plástica: desde la influencia capilar de los poderes económicos (y todos los resortes
que pueden movilizar en la defensa de sus intereses) hasta los imaginarios
predominantes encarnados en discursos (que también son materiales, para algunos
despistados que andan atrapados en dicotomías materia-cultura que toda ciencia
social seria abandonó en los años sesenta).
Y si querer nunca es poder, ni siquiera en el nivel del gobierno nacional, mucho menos
en el ámbito municipal. Reequilibrar socioeconómicamente Madrid, transformar su
modelo productivo hacia el empleo verde, reducir sustancial y no retóricamente sus
emisiones de CO2, dotar a las administraciones de poder real frente a los
conglomerados privados, enviar en definitiva el neoliberalismo al museo de la historia,
son metas que no están dadas a escala municipal. Gobernar la Comunidad como la ha
gobernado el PP durante cuatro legislaturas ayudaría, pero tampoco sería una
garantía de éxito. Solo un largo ciclo de 12 o 16 años en el gobierno de la nación con
mayorías absolutas, y con aliados internacionales, permitiría logros sustanciales e
irreversibles. Y aun así estarían salpicados de renuncias. Parece mentira que al
evaluar el corto verano del municipalismo, como lo llamó Kois Casadevante, olvidemos
sistemáticamente que los municipios del cambio solo eran el primer peldaño, débil y
muy frágil, de una escalera que aún no hemos ni empezado a subir. Lo mejor de
nuestra inteligencia política debe ponerse, una vez superada la reseca, al servicio de
retomar esa rumbo ascendente que empezó en 2014.
Añadamos una consideración histórica: por suerte o por desgracia, nuestra época no
son los años setenta. No tenemos por delante medio siglo de normalidad capitalista
que, con toda su barbarie, pueda permitir a los movimientos emancipadores posiciones
de crítica marginal porque en el fondo la vida cotidiana, al menos en nuestro espacio
geopolítico privilegiado, sigue siendo habitable. El cambio climático y la crisis
ecológica ya están facilitando una intensificación exponencial del conflicto político.
Fenómenos como golpes de Estado, genocidios, guerras por recursos, y el éxito
electoral de opciones criptofascistas serán cada vez más comunes… ¿Somos capaces
de hacernos cargo realmente de esto?
El peligro que define nuestro momento político es tal que devalúa mucho casi todos los
precios ideológicos y simbólicos que, durante el camino, toque pagar por humanizar el
desenlace de las tensiones que hoy se acumulan en el horizonte. La catástrofe solo
podrá ser evitada por gobiernos duraderos de amplias mayorías. Y por tanto plurales
en sus propuestas, con capacidad tanto para el conflicto como para el pacto y la
cesión, y con talento para hacer equilibrismo entre el impulso transformador y un sentir
general de época del que nunca puedes alejarte demasiado aunque sople a la contra.
En esta tarea de ser gobiernos democráticos por y para la transición ecológica, las
contradicciones y las concesiones desagradables a los enemigos, el cruce de las
líneas rojas, la necesidad de aceptar el mal menor por un bien mayor, “las tazas de
mierda” en todas y cada una de sus formas, van a ser directamente proporcionales al
grado de poder que consigamos administrar. Es fácil imaginar que, en este sentido,
MNN es una minucia comparado con los malos tragos que hemos de pasar si
hacemos las cosas bien y no nos conformamos con el espacio de confort de la
radicalidad residual.
Con todo, un pragmatismo político maduro no implica un cheque en blanco a los
gobiernos votados. Al contario. Cuando los gobiernos presentan límites, la tarea de los
partidos es discutirlos. Y la de los movimientos sociales forzarlos. Ambas cosas deben
pasar en los próximos meses: el debate interno en Más Madrid sobre transición
ecológica y sobre qué cabe esperar de ella en esta correlación de fuerzas; la lucha
ecologista y vecinal contra los aspectos más lesivos de MNN, que seguramente sea
mucho más fértil en el terreno judicial (Ecologistas en Acción suele hacer en este
flanco una labor encomiable) que desde la calle entendida como movilización clásica.
Y esto, que la principal vía de oposición sea la judicial y no la de la movilización, es
otra clarísima expresión de la desfavorable correlación de fuerzas en la que nos
encontramos a día de hoy, pero es una que señala los enormes límites materiales y
culturales de la movilización popular y no tanto de la acción institucional.
Cierro llamando a asumir con naturalidad una contradicción un poco esquizoide, pero
irresoluble: lo que en lo social puede ser una oposición necesaria, en lo institucional
puede ser un error. Si algo aleja a Madrid de un hipotético futuro sostenible, mucho
más que MNN, son 4 años de Vox en el gobierno. Ecológicamente no es una buena
noticia la aprobación de MNN tal y como ha sido diseñado. Pero es muchísimo peor
que Carmena no esté en la Alcaldía para implementarlo.
September 2, 2018
ASÍ SALVAMOS EL MUNDO: UNA VISITA DESDE 2050
Con motivo de la Semana del Medio Ambiente de Móstoles de 2018, el Instituto de Transición Rompe el Círculo y el colectivo Contra el Diluvio organizaron unas jornadas bajo el nombre “Regreso del futuro: así venció la transición ecosocial”. Las abría la charla, “Así salvamos el mundo: una visita desde 2050” en la que Héctor Tejero y yo mismo especulábamos sobre cómo se había dado el proceso exitoso de cambio ecológico, en mi caso desde el 2030 y en el de Héctor desde el 2050.
A continuación el vídeo de la intervención.
También se reproduce el texto “Un WIllian Weston de Le Monde en el ecosocialismo ibérico”. Unos fragmentos de un reportaje ficcionado de un periodista francés por la España de 2030. Este texto ha sido además incluido en el libro Humanidades Ambientales. Pensamiento, arte y relatos para el Siglo de la Gran Prueba, editado por Catarata.
[image error]
UN WILLIAM WESTON DE LE MONDE EN EL ECOSOCIALISMO IBÉRICO
Parte I. Introducción
Del tsunami geopolítico que supuso la implosión de la Unión Europea en 2021, la Confederación Ibérica (CONIBER) es uno de los desperfectos más singulares. Y a pesar de la vecindad geográfica, una experiencia todavía poco conocida para una Francia que se está adaptando al caos creciente por el camino contrario. El recelo mutuo se impone: los Pirineos son hoy una línea del ecuador que separa dos antípodas políticas. Quizá los futuros cimientos de una suerte de telón de acero.
La VI República Francesa, bajo la doctrina del Estado de Emergencia Sostenido, está reforzando hasta puntos democráticamente muy peligrosos nuestro tradicional centralismo. También desempolvando la apisonadora cultural de la identidad nacional más retrógrada. Por el contrario, CONIBER se está conformando como un complejísimo ensamblaje institucional descentralizado hasta el delirio. Un amasijo plurinacional que reúne, tras la reciente autodeterminación de las Azores, 8 nuevas repúblicas nacidas de los antiguos Estados de España y Portugal. Superponiéndose, una red de casi 10.000 municipios con un nivel de soberanía local tan profundo que vuelve a la entidad que los coordina una especie de Estado paralelo.
Pero el abismo que se está abriendo entre nuestros países es sobre todo el cisma de dos proyectos socioeconómicos enfrentados. En Francia las izquierdas asistimos impotentes al forjado de una aleación política tenebrosa, que nos coloca fuera del mapa y está acumulando todos los resortes del poder: la fusión de las viejas élites europeístas, que expurgan a toda velocidad su antiguo liberalismo, con un Frente Nacional reinventado como partido de orden y pilar del Estado. Para ello, el FN abandona la radicalidad del discurso social con el que ganó a la clase trabajadora autóctona. Y acentúa el supremacismo nacionalista como promesa protectora llamada a conciliar los intereses de capital y trabajo frente al enemigo externo e interno. Por el contrario, las viejas élites liberales de la Península Ibérica están optando por el exilio. Parece que dan temporalmente por perdidas a España y Portugal, donde se ha impuesto un giro revolucionario muy extravagante: como sabemos, CONIBER ha tenido la osadía de declararse constitucionalmente en transición hacia el ecosocialismo.
La relación de la izquierda francesa con el experimento ibérico es ambivalente. En un contexto de peligro de extinción política, para una parte creciente de nuestras compañeras y compañeros el nuevo país es una suerte de reserva espiritual y una moda necesaria. También un laboratorio que está desbrozando los caminos que el cambio social, ya irremediablemente verde, tendrá que recorrer. Y aunque nadie lo dice abiertamente, alivia tener cerca un santuario amigo: si las cosas terminan de ponerse feas en Francia, habrá donde huir.
Sin embargo, para otra parte de nuestra izquierda, aún mayoritaria, CONIBER es una incómoda compañera de viaje. La solidaridad se impone. Y más ante la demonización mediática de la derecha francesa en el poder, para la que CONIBER ejemplifica todos los males de eso que los discursos supremacistas maldicen bajo el rótulo de “humanismo naif”. Pero no es ningún secreto que la estrategia general del nuevo régimen, y el sentido de las reformas, cuanto menos desagradan. Hay incluso quien las entiende como un camino suicida que en Francia hemos de evitar a toda costa.
Tras la ruina neoliberal, es obvio que el intervencionismo económico, el apoyo decidido al cooperativismo o la socialización de bancos y empresas energéticas han despertado entusiasmo en nuestra maltrecha izquierda. Aunque asusta todavía el ritmo acelerado y la radicalidad de algunas medidas. Por ejemplo, la legalización de la okupación de millones de viviendas, que eran propiedad de bancos y fondos de inversión extranjeros. Seguramente ha sido una apuesta demasiado arriesgada para la frágil situación geopolítica del joven país. Una apuesta que todavía puede salir muy mal. Pero el pecado escandaloso de españoles y portugueses está siendo, a ojos del progresismo francés, ligar la necesaria transición ecológica con empobrecimiento voluntario y retorno al pasado. Una política, por tanto, que parece haber picado en el anzuelo de la idea de “escasez estructural” que tanto rédito ha dado a la extrema derecha en todo el mundo la última década. Así el impulso reruralizador ha sido calificado de polpotiano. Y la política energética, que está teniendo un impacto muy alto en el deterioro de calidad de vida, a muchos se nos antoja diseñada por luditas fanáticos. De media, los cortes programados de luz basculan entre las 7 y las 9 horas diarias. Y el automóvil se ha convertido en un bien de lujo. Todo ello está dándose además aderezado por una suerte de revolución cultural, que se asemeja a una conversión religiosa, y que genera en Francia repugnancia intelectual: en ella se mezclan referentes de la cultura de masas de la era de internet, ecos trasnochados del anarquismo ibérico y los tópicos magufos más inconsistentes del naturismo hippie. Estos últimos van conformándose como dogmas de una sociedad que parece aspirar a la santidad ecológica.
Lo cierto es que CONIBER es un proceso con muchas sombras: ataques histéricos a la libertad de mercado; intolerancia cultural contra las supervivencias de la sociedad de consumo; torpeza diplomática y falta de realismo geopolítico. Pero todo ello se entremezcla con interesantes ensayos de vanguardia en el ámbito de los nuevos derechos civiles: derechos comunitarios, nuevos bienes comunes, derechos de los animales y la naturaleza. Y aunque los indicadores macroeconómicos clásicos de la nueva confederación, como el PIB, son desastrosos, algunas de sus políticas ecologistas han despertado ya una merecida atención internacional. En un mundo cada vez más hambriento, el repoblamiento joven de los desiertos demográficos del país está consiguiendo desarrollar una autarquía alimentaria con métodos agroecológicos. Pronto CONIBER será capaz de exportar comida.
En los círculos de la izquierda francesa es común bromear afirmando que esta revolución ibérica es una versión menonita de Revolución Rusa: electricidad-renovable- más soviets, añadiendo granjas y reforestación. Socialismo a ritmo de burro, como soñaba el último Bujarin. Esta serie de reportajes, donde jugaré el papel de William Weston en aquel famoso viaje ficticio a Ecotopía, quiere acercar al lector a la vida cotidiana en la Confederación Ibérica más allá del tópico del “comunismo de amish”.
[image error]
[…]
Parte XIII-El antiguo cinturón rojo de Madrid
A Móstoles se llega en un tren de cercanías muy viejo, pero que pasa con una frecuencia asombrosa. El precio del billete es ridículo. Uno lo percibe como otra prueba que daría la razón a la crítica liberal a CONIBER: de nuevo, el socialismo parece una excusa para abrir una barra libre de subsidios. Algo que a la larga sólo puede conducir a la ruina del país. Un graffiti con un enorme velocirraptor da la bienvenida a la ciudad: otra buena foto para un libro de extravagancias ecosocialistas ibéricas.
Algunos datos básicos. Móstoles antaño fue la ciudad demográficamente más importante de la corona metropolitana de Madrid: casi 220.000 personas hace menos de una década. Más que una ciudad, deberíamos pensar en un gran barrio dormitorio, de bloques de viviendas feos y homogéneos. Un “no lugar”, al estilo de Montreuil o cualquier otra de nuestras banlieues. Pero con un componente menor de segregación étnico-racial. Junto con otras ciudades calcadas, como Fuenlabrada o Alcorcón, conformaban el particular ceinture rouge madrileño: un espacio urbano, sociológico y demográfico de más de un millón de personas, donde por la noche dormía una clase obrera que por el día trabajaba esencialmente en la gran capital. Y donde la izquierda ha tenido, tradicionalmente, un granero importante de votos.
Hoy habita Móstoles aproximadamente la mitad de su población histórica máxima. En CONIBER pareciera que estos sitios, más que ciudades, van a pasar a la historia como campamentos de refugiados a cámara lenta. Se llenaron durante el éxodo rural. Y hoy se vacían igual de rápido en ese éxodo urbano que el gobierno de CONIBER se empeña en promover. El interés de Móstoles también es simbólico: fue una de las primeras ciudades, allá por 2015, que por la acción combinada de un grupúsculo de activistas y la candidatura municipalista post15m, hizo de la transición ecosocial un objetivo político institucional.
En la propia estación de Móstoles-El Soto hay una casa de cambio que me permite trocar mis pesetas en moneda local. Como en otros lugares, la moneda local también es una herramienta de redistribución de riqueza: la tasa de cambio financia la hacienda municipal. Su uso no es económicamente imprescindible, pero permite una inmersión mayor en el ambiente. En Móstoles la moneda local se denomina “empanadilla”, que es una especie de rissoles saboyardos en versión castellana. Al principio creía que se trataba de un plato típico. Más tarde supe que hace referencia a una broma televisiva de los años ochenta del siglo XX que no terminé de comprender.
Muchas de las realidades ya tópicas de CONIBER están presentes en Móstoles: los cortes de luz programados, el uso masivo de bicicletas, las bulliciosas y confusas asambleas barriales… Un enorme parque eólico se levanta sobre un suelo que los viejos planes urbanísticos habían destinado a usos industriales que nunca llegaron. Y el gobierno confederal está realizando una inversión millonaria, y seguramente poco sensata, en el desoterramiento de un antiguo riachuelo que atraviesa la ciudad. Como en otras ciudades, los huertos proliferan por todos los rincones. Y es el Parque Agroecológico Metropolitano situado en las afueras la mayor fuente de empleo local. Las calles y plazas también aquí se renombraron tras las revuelta de 2023: no faltan los clásicos como la avenida “del 15M”. Y otros más pintorescos, como la avenida “El tiempo de las cerezas”. Me quedo con el largo nombre de dos plazas: plaza “Para que los padres y las madres cuenten a sus hijos sus sueños” y plaza “Para hacer el amor con desconocidos con una venda en los ojos”. En Móstoles es una moda curiosa que un sector de población intenta adecuar los nombres de estos sitios a los nuevos usos y costumbres emergentes. Y lo de hacer el amor en espacios públicos tampoco aquí es solo una metáfora: de un modo especialmente intenso, en Móstoles se respira en el aire esa inflación erótica de la vida cotidiana que está teniendo lugar en CONIBER, y sobre la que se ha escrito, y he escrito, demasiado. Una última apreciación por mi parte: definitivamente parte del “turismo eco-revolucionario” europeo que visita CONIBER bajo la excusa de la solidaridad política tiene también algo de excursión erótico-festiva.
Si tuviera que destacar algunas diferencias, Móstoles está haciendo un esfuerzo impresionante en la acogida de refugiados climáticos. Su política de donación de tierras, para el poco suelo agrario disponible, es de las más generosas del país. Que Móstoles tiene un sustrato sociológico bastante comprometido con el proceso ecosocialista se refleja también en algunos detalles curiosos. Por ejemplo, toda la ciudad conforma una suerte de exposición al aire libre que se denomina “Museo de los horrores antiguos”. En ella, objetos cotidianos de uso común en el pasado son señalizados explicando una supuesta función opresiva ya superada. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia se denominan “objeto que nos hacía vivir en un cárcel de insectos”. Y un viejo cartel publicitario del portero de fútbol Iker Casillas, que fue famoso a principios de siglo y que es oriundo de Móstoles, reza así: “diosecillos vulgares que eran adorados sin hacer milagros a cambio”.
A simple vista, el rasgo más llamativo de Móstoles es una abundancia impresionante de edificios vacíos y el deterioro arquitectónico consecuente. Algo que se explica por la rapidez del proceso de despoblación. A ojos franceses, estas ruinas prematuras dan al paisaje urbano un aire tercermundista chocante. Pero casi todos los bajos comerciales, y muchas de las plantas más bajas (los ascensores no funcionan durante los cortes de luz), han sido ocupados por proyectos asociativos de la naturaleza más diversa. Desde entidades fácilmente reconocibles, como clubs de ajedrez o sociedades gastronómicas, hasta auténticas locuras ibéricas fascinantes, como una cofradía de cartógrafos imaginarios o un gabinete de adoradores de sueños. Uno de los elementos más sorprendentes de mi viaje está siendo constatar como el empobrecimiento económico y energético ha sobreexcitado la actividad de la sociedad civil en todas sus facetas. Esto se ve de modo especialmente claro en Móstoles: los tres grandes focos de irradiación de nuevas prácticas que he detectado como motores de la revolución cultural en marcha (comunidad, creatividad y festividad), han hallado aquí algunas expresiones especialmente notables. Me cuentan que desde 2024 cada equinoccio y cada solsticio se reúnen en un parque periurbano llamado El Soto romerías musicales de todas las culturas que habitan la ciudad. Es una jam sesión gigantesca, que dura casi una semana, y que convoca desde gaiteros galegos hasta tambores senegaleses, pasando por cantaoras flamencas, ritmos árabes y una orquesta de Europa del este especializada en himnos de los antiguos países socialistas. Los aficionados a las mitologías imaginarias aprovechan la ausencia de iluminación nocturna para hacer astroacampadas entre los cultivos del Parque Agroecológico e inventar nuevas constelaciones. Hasta las farolas y los bolardos son decorados por las comunidades de vecinos. Se trata de una hermosa competición que está embelleciendo Móstoles en un extraño y colorido contraste frente a la erosión habitacional que empieza a acusar la ciudad.
[image error]
Esta explosión selvática de creatividad y festividad ha alcanzado hasta los símbolos oficiales de la Comuna. Ese velocirraptor que me topé a mi llegada, y luego vi reproducido por todas partes, es algo así como el animal emblemático oficial del municipio. Así me lo explicó Aisha Abeyad, la alcaldesa aleatoria de la ciudad (Móstoles está entre las comunas que han adoptado las fórmulas más radicales de democracia municipal, como el sorteo para la elección de sus cargos político-administrativos). En una disputa que solo podríamos calificar de patafísica o surrealismo de masas, vacas y velocirraptores han dividido Móstoles en dos bandos irreconciliables. Los viejos antagonismos como izquierda-derecha o Barça-Madrid han quedado atrás. Sin que nadie sepa muy bien qué significa, y tras una disputa intensa que ha llegado incluso a convocar un referéndum popular, el velocirraptor ha impuesto su hegemonía. El conflicto vacas vs velocirraptores representa bien la frondosidad simbólica delirante que está surgiendo como respuesta que compensa la ruina del consumo. Y aunque nos parezca incomprensible, es indudable que todo esto tiene algo de profundamente adaptativo en un contexto de carestía creciente.
Así como el Bronx fue en siglo XX el caldo de cultivo de movimientos globales como el hip-hop, Móstoles va camino de algo parecido para el siglo XXI: es la Meca de dos importantes contraculturas que ya se han extendido por todo el país y comienzan a tener franquicias en el extranjero. Por un lado las órdenes mendicantes laicas: una tribu urbana conformada por una suerte de monjes ecologistas que han hecho de la austeridad y de una ética de los cuidados su estilo de vida. Por otro lado los dandis descalzos: un movimiento una generación más joven, conformado esencialmente por adolescentes y postadolescentes, que nació como reacción al espíritu restrictivo de las órdenes mendicantes laicas. Los dandis descalzos buscan experimentar fórmulas de hedonismo extremo, con drogas, música y prácticas sexuales muy sofisticadas, pero haciendo de la autoproducción, el reciclaje y otras conductas ecologistas un rasgo de identidad (y también de estatus). Otras importantes escenas contraculturales siguen siendo endógenas. En mi día de visita pude entrar en contacto los bossanovers, unos apasionados de la bossa-nova que tienen su propia jerga en portuñol. Y sus grandes rivales, las chicas del electro-swing: un colectivo de lesbianismo político que ha hecho de esta hibridación musical su centro de gravedad vital.
Hace cuatro años, un comando de las órdenes mendicantes laicas realizó una performance que ha dado lugar a curioso un monumento espontáneo. Para reivindicar la lentitud como icono de una calidad de vida alternativa decidieron abandonar en una plaza todos los relojes que encontraron. La chispa prendió. Hoy tirar un reloj en la renombrada “Plaza para danzar bajo la tormenta sin ropa” es ya una costumbre popular. E incluso un rito de paso para visitantes ocasionales. Son miles de relojes rotos que conforman un cementerio perturbador, que se asemeja a un cuadro de Dalí. El onirismo del lugar solo es comparable al bosque oriental de paulonias y bambús que crece en las ruinas de un polígono industrial arrasado por un tornado. En su origen fue también otra acción directa: esta vez, de un grupúsculo ecologista vinculado al movimiento internacional guerrilla garden.
Como en otras partes, dedico un tiempo a entrevistarme con la oposición política. En Móstoles la conforman un conglomerado de intereses diversos, donde destacan los antiguos propietarios de suelo nunca urbanizado. Los argumentos se repiten. Un sector de la población, que ellos consideran menos minoritario de lo que argumenta el gobierno, parece estar viviendo una pesadilla. Aquí también escandaliza el empobrecimiento y la regresión técnica. Y aflora tanto una aguda nostalgia como una suerte de sentimiento de humillación colectiva por la pérdida de los viejos estándares de comodidad, confort y consumo. En Móstoles las quejas sobre la violencia de la dictadura ecologista parece que no denuncian tanto una supuesta represión directa sino un linchamiento cultural: la impotencia que genera un consenso cada vez más incontestable. De un modo exagerado, me parece que en Móstoles el altísimo sufrimiento social de los primeros años veinte, y especialmente el trauma del golpe de Estado fallido, ha vacunado a la mayoría de la población contra cualquier tentación de vuelta atrás. En este contexto, ser oposición política en Móstoles tiene algo de heroísmo patético: se agitan como peces fuera de un río que sencillamente parece que ya no comprenden hacia dónde discurre.
Paso mis últimas horas de observación participante echando una siesta en uno de los rincones más famosos de la ciudad: el hamacódromo popular. Un conjunto de hamacas públicas situadas en un pinar de un parque céntrico donde los mostoleños disfrutan de largas siestas que ayudan a pasar el calor de las horas centrales del día. Un cartel explicativo reivindica el “derecho a la pereza” como un elemento básico de la nueva declaración de derechos humanos que deberá escribirse en el siglo XXI. Parece una suerte de ajuste de cuentas de los valores del sur de Europa contra el productivismo protestante del norte que ha gobernado el mundo los últimos 500 años. Adormecido bajo las ramas de los pinos, siento admiración y también preocupación. Y me invade cierto pesimismo histórico: esta hermosa nave de locos en que se está convirtiendo la Península Ibérica nunca podrá ganar a Francia la guerra económica. Mucho menos la militar. ¿Será la guerra por el sentido de la vida una guerra asimétrica que sí podrán ganar nuestros vecinos? Quisiera creerlo, pero sigo sospechando que para que CONIBER no pase a la historia como otro experimento romántico fallido deberá transitar, más pronto que tarde, por su momento jacobino. Que echará a perder lo mejor de su ingenuidad y su belleza. Y pondrá a prueba tanto la inteligencia política de sus dirigentes como la fortaleza de sus pueblos.
Jean François Viennet
En Móstoles, 31 de octubre de 2030
«EL ECOLOGISMO ESTÁ PREPARADO PARA CONVERTIRSE EN HEGEMÓNICO». ENTREVISTA DE JUANJO ÁLVAREZ EN VIENTO SUR
Juajo Álvarez me hace esta entrevista para Viento Sur donde mete el dedo en algunas llagas interesantes, como el papel del Estado en la transición y las dificultades de los movimientos sociales para operar en las instituciones.
“EL ECOLOGISMO ESTÁ PREPARADO PARA CONVERTIRSE EN HEGEMÓNICO”. ENTREVISTA DE JUANJO ÁLVAREZ EN VIENTO SUR
Juajo Álvarez me hace esta entrevista para Viento Sur donde mete el dedo en algunas llagas interesantes, como el papel del Estado en la transición y las dificultades de los movimientos sociales para operar en las instituciones.
SON[I]A #263-Podcast en la Radio Web del MACBA
Me senté durante unas horas con Anna Ramos, de la radio web del MACBA, a desvariar entre otras cosas sobre huertos en museos, movimientos sociales y políticas públicas, sobre el petróleo en su condición de sustancia mágica, sobre reverdecimientos, ecofascismos, aceleración, decrecimiento y sobre cómo un horizonte de utopías más humildes puede significar a largo plazo una manera de volver a casa. De su magnífico trabajo de edición y orden salió este podcast. A continuación, la escaleta del programa:
Escaleta del programa
00:00 Reforma y militarización
03:47 Hacer un huerto en un museo
05:52 Una puerta de entrada tangencial para gente que, de otra manera, nunca se acercaría al arte contemporáneo
08:34 Cosotecas y Montones de Kropotkin
11:36 De los movimientos sociales a las políticas públicas
16:29 Menos épico, más efectivo: eludiendo el complejo de atlas
17:42 Lavapiecentrismo
18:32 Hablando de decrecimiento no se liga
19:52 Dilemas y formas de seducción
22:43 El gas argelino en España: o empobrecerse o matar
23:44 No se puede desligar el discurso del empobrecimiento del discurso de la redistribución
24:58 Bakunin o Emma Goldman: yo también prefiero bailar
26:13 Cuba y la sostenibilidad después del período especial
27:28 La izquierda convierte a cuba en una colonia de símbolos
28:29 Rebajar las expectativas
30:27 Ecofascismos
32:56 Respuestas fascistas a la crisis ecológica
33:50 El punto ciego aceleracionista: preservar un acceso universal al neolítico
36:34 Ecomodernismo
39:34 Club de Roma vs. Chicago Boys
43:24 Un parpadeo histórico: el petróleo como sustancia mágica
45:17 Asimetrías entre campo y ciudad
46:13 Cosas que vale la pena conservar
SON[I]A #263-Podcast en la Radio Web del MACBA
RELEYENDO A MARX ANTE EL SIGLO DE LA GRAN PRUEBA: FETICHISMO, TERMODINÁMICA Y CRISIS SOCIOECOLÓGICA
Artículo publicado en el número 8-9 (2017) de Constelaciones. Revista de Teoría Crítica en un monográfico sobre legados, actualizaciones y reapropiaciones de las lecturas de Marx.
“Este artículo analiza la vigencia de las coordenadas marxianas, interpretadas desde la óptica de las nuevas lecturas de Marx, en un siglo en el que la crisis socioecológica se ha convertido en el desafío histórico central. Partiendo de una revisión de la recepción ecologista de la obra de Marx, tanto por parte del marxismo como de la economía ecológica, se defiende que la conexión entre teoría del valor y fetichismo en Marx es esencial para explicar la tautología autodestructiva del capitalismo. Pero simultáneamente se detectan, a la luz de los aportes de ciencias como la termodinámica, inconsistencias importantes en el planteamiento marxiano. Estas obligan a replantear algunos de los presupuestos fundamentales del proyecto emancipador socialista, concebido la influencia de mitos y expectativas propias de la fase ascendente de la industrialización que ya han quedado ecológicamente refutados”.
Releyendo a Marx ante el Siglo de la Gran Prueba: fetichismo, termodinámica y crisis socioecológica
¿España en Transición?
Enlace al texto publicado en el año 2015 en la revista Resiliencie.org sobre la transición ecoosocial en España. El tiempo ha rebatido algunos planteamiento y ha confirmado otros. Mis posiciones tampoco son ya exactamente las mismas. El ciclo político que inauguró el 15M es vertiginoso, y un año puede comprimir intesidades y ritmos que antes vivíamos en lustros o décadas. Resulta imprescindible por tanto un poco de retrsopección. Desempolvar viejos análisis para comparar y comprender hacia donde vamos.
SPAIN IN TRANSITION?: ANSWERS FROM THE GRASSROOTS FACING A COLLAPSING COUNTRY
Emilio Santiago Muiño's Blog
- Emilio Santiago Muiño's profile
- 8 followers