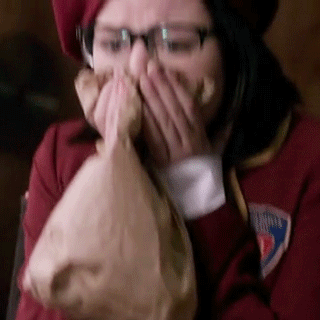M.J. Ceruti's Blog
January 2, 2020
Este blog está actualmente en barbecho
Si estás leyendo esto es porque te interesa el contenido de mi blog, o por lo menos te entretiene leerlo. Por ello lamento anunciar que voy a tener que dejar de trabajar en él durante un tiempo.
Me había prometido actualizar todos los meses lloviera, tronara o hubiera que limpiar un meado descomunal en el suelo de la cocina, pero estos últimos meses se me ha hecho cada vez más difícil cumplirlo. Mis circunstancias han cambiado: ahora soy mamá de un gato terriblemente cariñoso (aunque no demasiado inteligente XD), recibí un ascenso en el trabajo que supuso una mejora de mis condiciones laborales pero también menos tiempo libre y más responsabilidades y, lo más importante de todo, me centré finalmente en escribir esa novela a la que llevaba dándole vueltas desde que estudiaba en la universidad. Y sigo en ello: estoy orgullosa de poder decir que, aunque no escribo todos los días, llevo casi tres meses dedicándome casi por completo a ella, y cada vez va tomando mejor forma. Estoy enamorada de mi historia, y hay días en los que tengo tantas ganas de seguir trabajando en ella que abro Scrivener disimuladamente en la oficina para escribir entre reunión y reunión. Estoy descubriendo que puedo ser constante, y eso me gusta.
Sin embargo, me ha costado aceptar que todo esto iba a repercutir en mis otras actividades literarias. Este blog, para empezar, pero también mi participación en convocatorias de relato y la traducción de ese fanfiction con el que llevo años y que va avanzando a paso de tortuga. He padecido y me he enojado mucho conmigo misma antes de admitir que un día sólo tiene veinticuatro horas, por muy bien que las organices, y que yo soy humana y me canso. He disfrutado mucho trabajando en este blog, pensando en ideas nuevas, leyendo e investigando para documentarme, aprendiendo. Pero siento que la fuente de la que manaban esas ideas se ha secado, y necesito un tiempo de reposo para recuperarme. Para nutrir mi mente, desarrollar más ideas, ampliar mi rango de temas. Cuando regrese aquí, y tengo intención de hacerlo, quiero que sea porque hay una idea nueva que me muero por compartir, por desarrollarla y discutirla contigo. Y para eso necesito descansar.
Seguiré estando activa en redes, especialmente en Twitter (@MJCeruti), donde continuaré comentando las aventuras y desventuras en torno a la creación de mi novela con el hashtag #ProyectoAmaranta, así como baboseando a mis amistades (que son gente maravillosa, y si disientes, mechamos), insultando de vez en cuando y haciendo chistes malos siempre. También sigues pudiendo leer varias antologías en las que participo: tienes para elegir poesía, fantasía peruana, fantasmas victorianas (o fantasmas picarones), gótico mediterráneo, animalitos, cuentos de hadas o sicarias millenials.
Con un poco de suerte, dentro de un año podré probar suerte con un libro mío, una novela con mi nombre en la portada. Pero eso requiere tiempo. Y eso es lo que pienso tomarme ^^
Mil gracias por seguirme hasta aquí. No sé cuándo volveremos a vernos, pero lo haremos.
No te comas al vecino, porfa.
Messenger
November 8, 2019
La violencia, el Estado y un montón de gente en mallas
En abril de este mismo año se estrenó Avengers: Endgame, película perteneciente al Universo Cinematográfico Marvel que no sólo concluía la tetralogía de los Vengadores, si no que además cerraba un arco argumental que había empezado once años y veintiún películas atrás. Si bien el cine del siglo XXI se ha caracterizado por las sagas largas adaptadas de otros medios, el estreno de Endgame fue uno de los eventos mediáticos más sonados de este año debido a la popularidad de la historia que culminaba con él. Hace quince años nadie habría podido predecir tamaño éxito; la impresión general era que las películas de superhéroes eran un género de baja calidad y un poco ridículo, sólo un paso por encima de las descacharrantes series para televisión de bajo presupuesto de los sesenta. Algo hecho para entretener adolescentes y poco más.
(En honor a la verdad lo eran un poco. No hay más que mirar a esas incómodas películas de mi adolescencia como Daredevil o la intensamente memeable Spiderman III)
Después, en 2008, llegó Iron Man. Y con él, una nueva manera de entender las historias de vengadores enmascarados.
¿Por qué las películas de superhéroes han pasado a convertirse en tremendo fenómeno de masas? Bueno, hacen muchísimo dinero y por ende disponen de presupuestos elefantiásicos que invertir no sólo en producción, si no también en publicidad y márketing. El hecho de que Disney comprase Marvel como parte de su estrategia para convertirse en el megamonopolio más bestia que el mundo del espectáculo haya visto jamás y que por ende pueda vender su producto con una agresividad impresionante también ayuda, sin duda.
No obstante, no todo se reduce a “el capitalismo viene a por nuestros culos”.
…bueno, sí, un poco, para qué mentir. Siempre viene a por nuestros culos. Pero este blog habla de historias y cómo nos afectan, así que voy a apartar por un momento la motivación económica y a plantear una pregunta diferente: ¿por qué los superhéroes? ¿Por qué han seguido siendo populares década tras década, y cómo es que millones de personas en tantos continentes diferentes, a lo largo de los espectros de género y edad, los han aupado al trono del entretenimiento para pánico y desmayo de la crítica culta?
El mes pasado hablamos de monstruos, y de cómo representan una metáfora de nuestras ansiedades sociales. Los héroes, por su parte, son un avatar de nuestros valores. Del Bien como concepto, de la Justicia, de lo correcto. Y eso nos encanta, porque nos sentimos identificades. Siempre es muy satisfactorio ver triunfar al bien.
Ahora bien ¿de quién son exactamente estos valores, y de dónde viene el mal al que se oponen?
 Tú vive tu verdad, Peter.
Tú vive tu verdad, Peter.
«Noble enmascarado confunde a la policía»
El héroe es uno de los personajes más antiguos de las narrativas humanas. Es el protagonista de la epopeya de superación, aquel que enfrenta los peligros, supera las pruebas y vuelve de su viaje transformado por todas las lecciones que ha aprendido. Personajes como Ulises, de la Odisea, o los caballeros de la Mesa Redonda pertenecen a este arquetipo.
Todos estos personajes tienen en común que encarnan las virtudes más deseables del tiempo y lugar en el que fueron creados. No obstante, también han de cumplir con las normas sociales del mundo en el que viven. Proceden de épocas profundamente desiguales y gozan de privilegios emanados de la opresión de otras personas, sin duda, pero siguen teniendo que atenerse al comportamiento considerado correcto para alguien en su posición, o se arriesgan a un castigo ejemplar. Ulises, por ejemplo, puede ser infiel a su esposa Penélope varias veces (libertad de la que Penélope no dispone), pero no puede enojar a los dioses ni incumplir su culto sin consecuencias. El mundo por el que vagaban y vivían aventuras estos héroes tradicionales era muy distinto del nuestro: cada región podía tener su propio gobierno y las leyes podían variar, así que seguían atados moralmente a normas suprahumanas. La religión, por ejemplo, pero también las normas de hospitalidad y otras costumbres pensadas para dar un mínimo de seguridad en un universo tan vasto y cambiante como el mundo preindustrial.
Estos héroes, a pesar de que no le hacen ascos a disfrazarse y a usar nombres falsos cuando la situación lo amerita, suelen actuar a cara descubierta. Es su posición social, en parte, la que los convierte en héroes: un caballero andante podía hacer valer su título para justificar acciones que le habrían acarreado un castigo a un campesino, por ejemplo. Galahad o Lancelot no solían verse obligados a esconder su identidad para hacer el bien por miedo a que el rey Arturo no compartiera su idea de “bien” y los arrojara a la mazmorra.
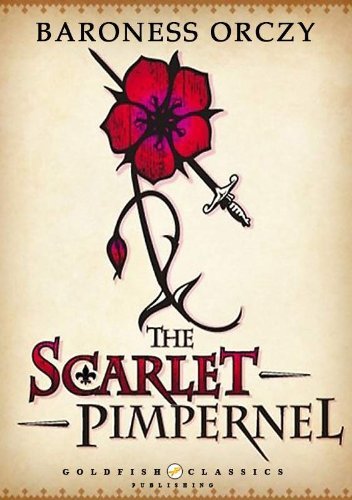
(Lancelot sí solía esconderse para chingar con la esposa de Arturo, pero ése es un tema muy distinto)
La asimetría entre justicia individual e institucional, la situación en la que una persona decide tomarse la justicia por su propia mano pero tiene que hacerlo con disimulo porque hay un poder superior encargado de administrarla y se puede tomar a mal que se le usurpen competencias, es propia de un mundo de Estados soberanos con un gobierno central, algo posterior a la Revolución Francesa. Y no es coincidencia que sea precisamente la Revolución Francesa el patio de juegos del primer vengador enmascarado: la Pimpinela Escarlata.
Creado en 1903 por la escritora anglohúngara Emma de Orczy, la Pimpinela era el álter ego de sir Henry Blackeney, un rico noble inglés de finales del siglo XVIII. Aunque Blackeney dedica las noches a rescatar heroicamente a nobles franceses condenados a la guillotina, la apariencia superficial y descerebrada que cultiva durante el día consigue engañar incluso a su propia esposa, que no sospecha que su empolvado marido anda colgándose de los tejados pour la liberté. La Pimpinela Escarlata marcó un antes y un después en la ficción heroica por su naturaleza sistemáticamente dual, el vengador enmascarado oculto por una fachada de normalidad a veces ridícula. Multitud de héroes contemporáneos de la novela pulp y el cómic, desde el Zorro hasta Batman y Superman, heredarían no sólo esta doble identidad, si no también su situación en los márgenes de la justicia.
La Pimpinela Escarlata actúa en Francia durante el Reinado del Terror, la fase más virulenta de la Revolución Francesa, en la que varios miles de personas (desde familias nobles, consideradas traidoras, hasta cualquier persona sospechosa de “actividad contrarrevolucionaria” ) fueron ejecutadas por la guillotina por orden del gobierno revolucionario y su brazo represivo, el Comité de Salvación Pública. Este período de ejecuciones masivas fue perfectamente legal; con sus actos, la Pimpinela se opone a un gobierno legítimo e incluso a los deseos del pueblo al que gobierna –a pesar del riesgo que corrían, las clases populares francesas estaban encantadas de poder mojar pan en sangre de aristócrata–, porque legal no significa justo. La ejecución sumaria de personas simplemente por pertenecer a la nobleza es algo que ofende el sentido moral de sir Percy, un hombre para el que la vida humana es más valiosa que cualquier otra cosa. Francia “se ha vuelto loca”, el gobierno y sus agentes han perdido el rumbo moral y alguien, en este caso sir Percy, tiene que hacer algo. Por supuesto, se pasa toda la saga huyendo del embajador francés en Gran Bretaña, que ha jurado llevar a la Pimpinela a la guillotina por frustrar los designios de un gobierno soberano. Eso lo convierte en un criminal, al fin y al cabo.
¿O no?
Todes les descendientes de la Pimpinela han pasado su historia dando piruetas en torno a esta ambigüedad. Uno de los arcos argumentales más importantes de las últimas películas del Universo Cinematográfico Marvel es precisamente una guerra civil intestina en la asociación de los Vengadores debido a los llamados “Acuerdos de Sokovia”. Tras los eventos de La Era de Ultrón, en los que el equipo Vengadores se ve obligado a salvar el mundo de un robot genocida que dos miembros del mismo equipo han creado (destruyendo una ciudad entera, con muertes colaterales incluidas, en el proceso) se pone sobre la mesa la destrucción que un equipo de vigilantes con superpoderes puede desencadenar cuando no responde ante nadie. El gobierno les exige que firmen los Acuerdos para colocarlos bajo control gubernamental. La mitad del equipo, aterrada ante el daño que han hecho, firma. La otra mitad, temiendo obedecer las órdenes de gobiernos corruptos, se niega, quedando desde entonces prófuga de la justicia. Los debates entre la audiencia tratando de decidir quién tenía razón fueron apasionados.
Esa dualidad también es parte de los cimientos de nuestro mundo. Ahí está la Revolución Francesa, uno de los baños de sangre más memorables de los últimos trescientos años, pero también la cuna del estado liberal y de la democracia europea moderna. Conquistamos la libertad, pero nos costó muchas muertes horrísonas, y no hay manera de escabullirse de ese hecho. En este contexto moderno, en el que la ciudadanía ya ha medido su propio poder y no sólo exige ejercerlo si no que sabe el coste que tiene, el enemigo ya no sólo es particular, un individuo malintencionado aprovechándose de las desigualdades sociales para abusar un poquito más de lo que sería aceptable. El enemigo puede ser colectivo. Puede estar oculto entre nosotres. Incluso, como en el caso de la Pimpinela Escarlata y sus descendientes, puede ser el propio Estado.
El superhéroe moderno aparece para subsanar las carencias y fallos de un poder superior; se abre paso cuando la sociedad pierde el norte para enderezar los entuertos, incluso aunque sea por métodos “incorrectos”. La ley no se le aplica, pues la ley es injusta. Y aunque desde que nacemos se nos incrusta a machamartillo que la ley está para ser cumplida y que quien no lo haga se llevará un merecido castigo, nuestro instinto a veces nos dice que alguien debería saltársela. Cuando vemos al Estado desprotegiendo a los grupos más vulnerables, o a la Justicia balbuciendo y fracasando ante abusos terribles, sentimos ira e impotencia y deseamos con todas nuestras fuerzas que se pueda hacer justicia, aunque sea fuera de los cauces habituales.
Y aquí entra, descolgándose de la cornisa, el vengador enmascarado.
¿A quién le he robado esta capa?
Max Weber, a quien se considera padre de la sociología moderna, dijo en su libro “La política como vocación” que el Estado es el monopolio de la violencia y de los medios de coacción. Esta idea ha sido tremendamente influyente en la filosofía y el derecho posteriores, y ha conformado nuestra visión del mundo, el gobierno e incluso la geopolítica: uno de los requisitos que se esperan de un Estado funcional es que mantenga el control sobre el ejército y la policía, los brazos armados con los que mantiene El Orden.
(destripar ese orden requeriría quince artículos y seis botellas de albariño más y yo quiero vivir así que ten piedad)
 He ahí el motivo por el cual la policía te puede golpear pero tú no puedes devolverles el golpe: el Estado es el único que puede decidir quién, cómo y cuánto puede ejercer la fuerza contra otros seres humanos. Pero, atención, este monopolio de la violencia no es exactamente arbitrario: para ejercerlo, el Estado requiere legitimidad. Necesita una razón de peso, una ceremonia, una ruptura, un traspaso de poder desde otro organismo oficial, un motivo que la ciudadanía considere lo suficientemente bueno como para cederle la soberanía. En el momento en que el pueblo deja de considerar que el Estado está legitimado para ejercer el monopolio, suele intentar recuperarlo. Esto ha pasado y sigue pasando a diario hoy en día.
He ahí el motivo por el cual la policía te puede golpear pero tú no puedes devolverles el golpe: el Estado es el único que puede decidir quién, cómo y cuánto puede ejercer la fuerza contra otros seres humanos. Pero, atención, este monopolio de la violencia no es exactamente arbitrario: para ejercerlo, el Estado requiere legitimidad. Necesita una razón de peso, una ceremonia, una ruptura, un traspaso de poder desde otro organismo oficial, un motivo que la ciudadanía considere lo suficientemente bueno como para cederle la soberanía. En el momento en que el pueblo deja de considerar que el Estado está legitimado para ejercer el monopolio, suele intentar recuperarlo. Esto ha pasado y sigue pasando a diario hoy en día.
Es de esta desilusión con el Estado de la que nacen los vengadores enmascarados. En el Antiguo Régimen, si tu situación era insatisfactoria era relativamente fácil tomarte la justicia por tu propia mano, porque el poder de los gobiernos era muy limitado y los órganos jurídicos no tenían suficiente alcance como para hacer cumplir la ley de manera consistente. En el mundo contemporáneo, dentro de un Estado centralizado de largo alcance, con un corpus legal bien amplio y detallado que prohíbe el uso de la violencia a cualquiera que no sea, bueno, el Estado, tienes que dejar la justicia en sus manos.
(…o en manos de tribunales que legalmente no pueden tener relación con el gobierno pero por otro lado han sido conformados y organizados siguiendo los cauces dispuestos por ese gobierno porque todo esto es complejo y yo me estoy metiendo en una camisa de demasiadas varas para lo cansada que estoy. dios mío)
Se entiende que ceder el ejercicio de la violencia al Estado es, en un principio, algo bueno. La ciudadanía está más segura si el Estado garantiza que tu vecino no pueda abrirte la cabeza sólo porque sospecha que le has robado el felpudo, por ejemplo. Pero nos volvemos a encontrar con el mismo problema al que se enfrentaba sir Percy alias Pimpinela: ¿cómo nos aseguramos nosotres, el pueblo, de que el Estado va a velar realmente por nuestros intereses? Sabemos que el gobierno y la justicia tienen límites, y que no siempre cumplen con su función. Sabemos que quienes ostentan el poder raramente lo ceden de forma voluntaria, y que lo más seguro es que legislen buscando conservarlo. También sabemos que muchas veces la diferencia entre recibir o no un castigo por tus infracciones no es la gravedad de tus actos, si no el nivel de privilegio socioeconómico que tengas (intenta meter a Jeff Bezzos en la cárcel, a ver qué pasa). ¿Debemos confiar en el Estado sólo por ser Estado? ¿Cómo nos aseguramos de que será justo? ¿Qué pasa si no lo es? El Estado controla a la ciudadanía, pero ¿quién controla al Estado? Who watches the Watchmen?
Los vengadores son una respuesta a esta angustia, una fantasía empoderadora para el pueblo. Una especie de monopolio de la violencia en el sector privado. El uso de la violencia sigue necesitando justificación, y ésta es la propia Justicia: un ideal perfecto, inmaculado, no corrompido por la política y completamente objetivo.
O al menos, así es como lo percibimos.
Todas las historias justifican a sus protagonistas por cuestionables que sean sus actos, eso lo hemos visto varias veces. La justificación del vengador enmascarado sigue siendo la misma que la del Estado: hay ocasiones en que la violencia es necesaria y nos ayuda a alcanzar un bien mayor. Los superhéroes golpean, coaccionan, allanan, roban e incluso matan durante sus misiones, pero siempre percibimos que esos actos como últimamente correctos. A veces, porque las personas a las que hieren están demasiado deshumanizadas como para empatizar con ellas: desde las hordas de esbirros más bien inútiles que todo villano que se precie tiene en su guarida hasta las preocupantes caricaturas raciales de los terroristas internacionales de muchas películas y videojuegos de guerra. Otras veces se nos presenta como el menor de dos males: sí, amenazar y golpear a otros seres humanos está mal, ¡pero es que estos seres humanos en concreto están colaborando con la fabricación de una bomba atómica/planeando asesinar al presidente/obedeciendo a un genocida! ¿Qué se supone que debemos hacer, quedarnos de brazos cruzados?
¿Qué es más feo, guillotinar sin compasión a un buen puñado de nobles –que son, al final, personas como tú y yo–, o dejar que dichos nobles sigan comiendo faisán y vistiéndose de seda mientras el pueblo pasa hambre?
 “Bueno, pues ya tenemos democracia, chiquis”. “¡Yujú!”
“Bueno, pues ya tenemos democracia, chiquis”. “¡Yujú!”
Preguntas, preguntas, preguntas
Los héroes son héroes porque sus acciones reciben justificación; porque nosotres creemos en su misión y comprendemos que, por brutales que sean sus acciones, no hacer nada es una opción peor. En ese sentido, el éxito actual que tienen los antihéroes en los medios no es tan rompedor como pareciera. Es un cambio más estético que ético: cambia el tono, pero no las acciones. Ahora se nos plantean las implicaciones morales y sociales de tomarte la justicia por tu propia mano, e incluso se nos permite ver la humanidad de las personas a las que herimos en pos del bien mayor… pero las seguimos hiriendo. Porque seguimos creyendo que no hacerlo sería peor. Porque a veces la ley no sirve a la Justicia, y alguien tiene que hacerlo. De esa convicción de que el Estado no va a responder y de que más vale que el pueblo se organice para proteger sus intereses nacen iniciativas de protección popular como la Gulabi Gang. Por desgracia, también pueden hacer que gente adulta acabe apedreando puertas de refugios de menores inmigrantes.
Lo sé, lo sé, a mí también me parece obsceno poner esas dos cosas en el mismo párrafo, como si fueran lo mismo. No lo son ni de lejos, y jamás lo serán. Pero nacen del mismo impulso: de la percepción de carencias en el Estado y del deseo de hacer algo para solucionarlas. Todo el mundo es el héroe de su propia historia, pero las cosas que podemos hacer con ese heroísmo tienen mundos entre sí. Y se plantea la pregunta de a quién, sabiendo esto, le permitimos tomarse la justicia por su mano. O incluso de quién tiene los medios para hacerlo sin consecuencias y quién no. Quién será un vengador enmascarado y quién un terrorista.
De hecho, habiendo llegado a este punto aparecen decenas de preguntas. ¿Es mejor que siga siendo el Estado el único que ejerza la violencia? ¿Es legítimo que lo haga? ¿Por qué tiene que haber un actor social facultado para ejercer la violencia, en primer lugar? Es más, ¿por qué nuestra visión de la justicia pasa por la violencia y el castigo, en lugar de por la reparación? ¿Será que el sistema de venganza personal de la era feudal no está tan lejos? ¿Por qué seguimos enorgulleciéndonos tanto de la sangrienta Revolución Francesa y luego invocando los valores que llevaron a ella para deslegitimar las rebeliones actuales? ¿Sobreviviríamos si el Estado fallara y no pudiera ofrecer ninguna garantía? Pero, demonios, ¿al final el Estado no son un puñado de personas con las mismas debilidades que tú y que yo, pero con un permiso para ejercer la violencia que encima se supone que nosotres les hemos dado?
No tengo respuestas claras para todos estos interrogantes, por desgracia. Sólo soy una treintañera en pijama vagamente borracha. Pero creo que vale la pena planteárnoslos.
Mil gracias por leer. Si disfrutas con mi trabajo o lo encuentras útil, considera echarme unas monedas en el sombrero para que pueda seguir creando contenido como éste.
Messenger
Google+
October 8, 2019
Mi revolcón con la Criatura: el mito del amante bestia
Bueno. BUENO.
Hace unas semanas propuse una encuesta en mi página de Twitter, proponiendo tres opciones diferentes para el post de este mes: reflexiones sobre la adaptación transmedia (también llamada “por qué carajo la película es diferente al libro”), un comentario acerca de la relación entre el auge de las épicas de superhéroes y el clima político actual, y un análisis del tropo del amante bestia.
Y el público habló, y el amante bestia ganó por goleada. Con comentarios entusiastas y todo. La gente realmente tenía muchas ganas de hablar de novios monstruosos y de por qué nos gusta monstruear con ellos. Así que aquí estamos, y allá vamos. Las cosas que me hacéis hacer, criaturas.
[«Qué me hacéis hacer ni me hacéis hacer, has tenido este artículo esquematizado casi un año, pervertida»
«Shhh»]
 A pesar de que no es un tropo especialmente conocido en el mainstream (aunque el éxito de la película de 2017 “La forma del agua” ayudó a acercar el concepto a un perplejo público mayoritario), los novios monstruosos –y, en menos ocasiones, novias– son muy populares en los sectores marginales de producción de cultura. Basta acercarse a la sección de libros Kindle autopublicados en Amazon para encontrarse con una exuberante oferta de novelas eróticas protagonizadas por señoras humanas y criaturas no tan humanas. Olvídate de tímidos romances adolescentes entre una chica virginal y un vampiro al que sólo se le nota que es vampiro en los ojos y/o los dientes; estamos hablando de sexo explícito con minotauros. Con krakens. Con aliens. Con un sasquatch. Si existe folklore sobre la bestia, alguien (probablemente un ama de casa estadounidense, y lo digo sin un ápice de desprecio) ha escrito a una mujer follándoselo. Y, durante los últimos años, este tipo de ficción ha tenido un éxito desmesurado entre el público femenino y LGTB; algunas autoras han llegado a amasar pequeñas fortunas.
A pesar de que no es un tropo especialmente conocido en el mainstream (aunque el éxito de la película de 2017 “La forma del agua” ayudó a acercar el concepto a un perplejo público mayoritario), los novios monstruosos –y, en menos ocasiones, novias– son muy populares en los sectores marginales de producción de cultura. Basta acercarse a la sección de libros Kindle autopublicados en Amazon para encontrarse con una exuberante oferta de novelas eróticas protagonizadas por señoras humanas y criaturas no tan humanas. Olvídate de tímidos romances adolescentes entre una chica virginal y un vampiro al que sólo se le nota que es vampiro en los ojos y/o los dientes; estamos hablando de sexo explícito con minotauros. Con krakens. Con aliens. Con un sasquatch. Si existe folklore sobre la bestia, alguien (probablemente un ama de casa estadounidense, y lo digo sin un ápice de desprecio) ha escrito a una mujer follándoselo. Y, durante los últimos años, este tipo de ficción ha tenido un éxito desmesurado entre el público femenino y LGTB; algunas autoras han llegado a amasar pequeñas fortunas.
Si no estabas al tanto de que este tropo existía (conociendo ya el público objetivo de mi blog me sorprende, pero digamos que sí), quizá te hayas quedado como la audiencia que fue a ver “La forma del agua” creyendo que iba a ver la típica película de Guillermo del Toro con sangre y monstruos y se encontró un tierno romance entre una señora y un hombre-pez: con la boca abierta, el estómago regular y ganas de replantearte la vida. Tal vez te interrogues acerca de la naturaleza humana, o te preguntes cómo carajo puede a alguien gustarle una historia sobre sexo con una criatura definitivamente no antropomórfica cuyos genitales prefieres no imaginarte. Puede que incluso la terrible sombra de la zoofilia cruce tu mente.
En primer lugar, puedo tranquilizarte: estos amantes bestia de los que voy a hablar no son animales. La zoofilia es maltrato animal, porque supone forzar a realizar prácticas sexuales a una criatura que no posee la inteligencia necesaria para consentir a ellas. Los novios monstruosos, por contra, poseen una inteligencia equiparable a la humana, y por tanto pueden comunicarse contigo y tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Pero entiendo el choque que puede suponer descubrir que ahí fuera hay una cantidad nada desdeñable de gente que quiere hacérselo con Bigfoot, y las preguntas que ello suscita. En este ensayo pretendo ofrecer mi propia respuesta.
¿Por qué nos atrae tanto el arquetipo del amante bestia? ¿De dónde ha salido, en primer lugar?
La larga (y no tan sexy) genealogía de la Bestia
Aunque la primera historia que nos salte a la cabeza al pensar en señoras enamorándose de monstruos sea, probablemente, la Bella y la Bestia (gracias, Disney), ese cuento no es más que el más popular de una larguísima tradición de novios monstruosos que se remonta a la Antigüedad. La mayoría de estudios al respecto consideran que la Bella y la Bestia es una versión del mito clásico de Cupido y Psique, recogida en la novela romana “El asno de oro” de Apuleyo. Psique es una bellísima princesa a la que se le vaticina que sólo podrá desposarse con un monstruo abominable. Ella se somete a su destino, pero al ir a entregarse a la bestia un suave viento la transporta flotando hacia un rico palacio donde cada noche un hombre misterioso acude a oscuras para hacer el amor con ella, llamándola esposa y rogándole que no intente ver su rostro o cosas terribles pasarán. Las hermanas de Psique, celosas, la asustan diciéndole que su esposo debe de ser el monstruo del que le hablaron, pero al encender una lámpara en el dormitorio Psique descubre que en realidad era Cupido, el dios del amor, que se ha enamorado de ella y la mantiene escondida para no provocar los celos de su madre, Venus. Cupido, traicionado, se marcha, y una desconsolada Psique empieza a vagar por el mundo tratando de recuperarlo. Acaba siendo encontrada por Venus y se ve obligada a soportar malos tratos y superar pruebas imposibles (incluyendo una bajada a los infiernos) antes de obtener su perdón y poder, por fin, regresar junto a Cupido.
La historia de Eros y Psique es fundacional, y podemos encontrar en ella elementos que seguirán apareciendo en los cuentos populares europeos durante siglos; las pruebas que tiene que superar Psique, por ejemplo, recuerdan a los trabajos que el duende Rumpelstiltskin realiza para la hija del molinero en el relato recogido por los hermanos Grimm. No obstante, incluso ésta es sólo una de las muchísimas versiones de la misma historia de la novia virtuosa entregándose a un novio bestial que, no obstante, esconde a un príncipe o incluso a un dios.
 Los mitos grecolatinos tampoco le hacían ascos al sexo interespecie, pero ese es otro tema.
Los mitos grecolatinos tampoco le hacían ascos al sexo interespecie, pero ese es otro tema.Así, encontramos la leyenda noruega “Al este del sol y al oeste de la luna”, donde la historia de Eros y Psique se repite casi parte por parte, salvo que en este caso la protagonista es una campesina desposada con un gran oso polar que se transforma en hombre para acostarse con ella, y a la que sus hermanas celosas convencen de que es en realidad un troll; cuando el marido traicionado huye, la campesina emprende un viaje mítico por las casas de la luna, el sol y el viento y supera varias pruebas hasta poder reunirse con su pareja. O el cuento rumano “El cerdo encantado”, donde es una bruja la que engaña a la joven novia y ésta se ve obligada a recorrer el mundo desgastando tres pares de zapatos de hierro para poder recuperar a su marido-cerdo. O incluso el popular cuento alemán del príncipe rana, que necesitaba ser tratado como un ser humano por la princesa (compartiendo mesa y cama) para volver a ser hombre.
La interpretación más popular para la persistencia de este mito es su uso para tranquilizar e instruir a las futuras esposas en vísperas de un matrimonio concertado. Para una muchacha que probablemente había pasado toda su vida aislada de cualquier hombre que no perteneciese a su familia y que no había tenido poder de decisión sobre su vida ni acceso a una educación sexual, el matrimonio y el sexo podían sentirse igual de aterradores que ser entregada a un monstruo. La leyenda del novio-bestia aparecía entonces: puede que tu flamante esposo parezca un monstruo, brutal y repulsivo y con exigencias antinaturales, pero si tienes paciencia y eres virtuosa, si aprendes a aceptarlo tal y como es, puede que no sea tan malo en el fondo. Puede que sea un príncipe. Puede que, incluso, si te esfuerzas y tienes mucha suerte, aprendas a quererlo… o al menos a contentarte con su compañía. Citando a Kelly Faircloth, redactora de Jezebel, en su artículo sobre la pervivencia de este mito, «y es por eso, mis queridas pupilas, que no debéis fugaros con vuestro maestro de danza, no importa lo apuesto que sea».
La función originaria de esta leyenda es a todas luces reforzar y mantener la estructura social del Antiguo Régimen, donde la mayoría de las familias nacían de un matrimonio concertado y la novia tenía poco o nada que decir al respecto; aunque es interesante señalar que hay versiones del mito en las que es la novia la que es una bestia. Por ejemplo, las selkies del norte de las Islas Británicas, a las que un hombre mortal puede convertir en sus esposas si les roba la piel mágica que usan para convertirse en foca… pero que pueden perderlas de igual manera e incluso sufrir su venganza si éstas recuperan su piel. Con la transición del Antiguo Régimen a la modernidad y los movimientos sociales que vinieron aparejados, estas interpretaciones tradicionales empiezan a convivir con otras nuevas.
Con la expansión de los grandes imperios coloniales, Europa se hace bruscamente consciente de la existencia de otros pueblos y formas de vida, y se encuentra con la necesidad de nuevas narrativas que justifiquen su dominio violento de ellas. Las narraciones de exploradores occidentales de ese período suelen hacer hincapié en el salvajismo de los pueblos conquistados. En la mayoría de los casos para demonizarlos, abundando en todas las costumbres que resultarían aberrantes a un público occidental (la desnudez, el canibalismo ritual o incluso la ausencia de castigos físicos a les niñes), aunque también existió una corriente más o menos benévola de contemplarlos como “buenos salvajes”: gente quizá no tan sofisticada intelectualmente, pero más en contacto con la naturaleza y poseedora de una sabiduría ancestral que la sociedad europea, obsesionada por el progreso tecnológico, habría olvidado (es importante señalar que esta visión solía ser teórica y no traducirse en un interés real por abolir la esclavitud o descolonizar los territorios de ultramar).
Durante este proceso de colonización –y posterior descolonización– que conformó el mundo como lo conocemos, las diferentes iteraciones del mito del novio-bestia empiezan a empaparse de esta mentalidad. El monstruo que ronda a la protagonista ya no es sólo una metáfora del matrimonio concertado, si no también del Otro: de toda esa porción de humanidad que ha quedado fuera de la burbuja normativa de Occidente, y a la que Occidente le tiene bastante miedito. Clásicos del terror como La Criatura de la Laguna Negra –abuela de nuestro amigo de La forma del agua– o King Kong presentan al monstruo con rasgos de ese salvaje primigenio, nacido en algún lugar “exótico” y guiado por sus deseos primarios, que rapta a una mujer occidental con intenciones turbias (haciendo referencia al miedo a los hombres racializados como amenaza para la pureza sexual de las mujeres blancas). Asimismo, estas historias suelen presentar una especie de choque entre civilización y barbarie en la que la primera tiene el deber de convertir a la segunda, haciéndose eco de la esposa humana que a través de su paciencia civiliza a un consorte bestial. Incluso cuando el monstruo es representado con una vaga simpatía (la muerte de King Kong, provocada por su debilidad por la humana a la que se ha vinculado, o esa famosa escena de “La tentación vive arriba” donde Marilyn Monroe expresa lástima por la Criatura de la Laguna Negra, que «sólo buscaba algo de afecto»), las historias en las que éste ronda a una belleza humana siempre son una encarnación de los miedos y ansiedades de la época. A veces, esos miedos son externos, como la Guerra Fría o un temido alzamiento del Tercer Mundo. Otras veces son miedos internos, alojados en el mismo corazón de la sociedad que los teme; por ejemplo, la sexualidad no normativa.
Lo cual nos lleva al siguiente capítulo de la historia de la Bestia.
Codificación y otredad
Como ya hemos visto, monstruos y villanos siempre se visten con los rasgos de aquello que una sociedad más teme, o al menos aquello que le produce ansiedad. No es coincidencia, por ende, que muchas veces se acabe asociando la maldad o la monstruosidad con grupos de personas que en algún momento se han considerado una amenaza para la sociedad hegemónica. Por ejemplo, la imagen estereotípica de las brujas en Occidente, que suele incluir narices ganchudas, sombreros puntiagudos y tendencia a sacrificar bebés ajenos en rituales macabros, está estrechamente relacionada con estereotipos antisemitas originados en las edades media y moderna. De hecho la palabra inglesa para referirse a un aquelarre de brujas, durante siglos, ha sido sabbath, el día santo de la religión judía; no ha sido hasta la generalización de los cultos neopaganos que se ha impuesto el término neutro coven. Y, al igual que anteriormente con los hombres racializados de las colonias europeas, los hombres judíos también fueron presentados como potenciales seductores y corruptores de la pureza femenina aria en la propaganda nazi.
 Las narices ganchudas suelen asociarse con personajes desagradables, avariciosos o tramposos. No es casualidad.
Las narices ganchudas suelen asociarse con personajes desagradables, avariciosos o tramposos. No es casualidad.Otras veces es la discapacidad la que se demoniza. Desde El fantasma de la ópera hasta Wild Wild West podemos encontrar ejemplo tras ejemplo de villanos/antagonistas con discapacidades o deformidades físicas que se presentan como reflejo externo de su degeneración espiritual, aterrorizando con sus atenciones románticas a mujeres que, no obstante, aceptan de buen grado un acoso similar si viene de un hombre “sano” y normativo.
Una de las codificaciones que más se ha discutido en los últimos años es la llamada queercoding; es decir, la asociación de ciertos rasgos considerados LGTB a la villanía o la monstruosidad. Tropos como el hombre afeminado, la mujer hipermasculina o incluso la insinuación de que alguien “no es quien dice ser” (es decir, que podría ser bisexual o trans y por ende “mentir” sobre su identidad) se usan para dibujar a un personaje como degenerado y poco de fiar. Alguien que no performa su género y su sexualidad como dictan las normas sociales sólo puede ser malvado.
Es importante hacer hincapié en que estas codificaciones no siempre se hacen con mala intención. Como ya he dicho más o menos un millón de veces en este blog (y probablemente vuelva a repetir un millón más y consiga que alguien me golpee con un periódico enrollado), este tipo de imágenes y estereotipos están muy arraigados en nuestro sustrato cultural y es muy fácil reproducirlos si desconocemos su origen. Yo no aprendí acerca de la codificación judía de las brujas hasta que empecé a tratar con fans judíes de Harry Potter, por ejemplo. Pero, voluntario o no, da qué pensar acerca del tipo de representación que reciben los colectivos minorizados y con quién se acaban identificando. Un chiste muy popular dentro del colectivo LGTB es que si durante tu niñez siempre te ponías del lado de “los malos”, hoy probablemente seas aunque sea un poquito gay. Es fácil ver por qué: si los únicos personajes que se parecen un poco a ti son los monstruos, vas a acabar por identificarte con ellos. Quizá incluso puedas llegar a entenderlos.
Después de las revoluciones culturales y sociales de los años sesenta y setenta, la audiencia mayoritaria ha empezado a mirar a los monstruos de otra manera. Las minorías, por otra parte, llevan décadas, por no decir siglos, aprendiendo a leerse entre líneas, a verse representadas a través de los códigos, abrazando incluso la mala representación al ser la única a la que pueden aspirar. ¿Tan extraño es que sientan empatía por el monstruo, y que al tener la oportunidad de narrar sus propias historias decidan hacerlo el protagonista? Es más: si la única maldad de estos monstruos, en el fondo, era una falta de normatividad que hacía sentirse amenazada a la sociedad hegemónica… ¿no será su monstruosidad algo potencialmente bueno? ¿Un agente de transformación social, por ejemplo?
Vale, pero ¿por qué te quieres chingar al monstruo?
Al ponerme a investigar para este artículo encontré una miríada de ensayos que se hacían eco tanto del estallido del porno monstruoso en Amazon como del éxito inesperado de “La forma del agua” y que, tal y como las desconcertadas audiencias que vieron la historia de una señora manoseándose con un pez ganar un Óscar a mejor película, trataban de explicarse qué demonios estaba pasando y por qué carallo las mujeres querríamos bajarnos los pantalones con un monstruo.
La opinión general parecía ser que las mujeres nos volvemos locas por los novios-monstruo por su bestialidad y su hipermasculinidad. En lo que parece una inversión del tropo racista del Otro como amenaza sexual, el monstruo exótico ahora se presentaba como deseable justamente debido a esa amenaza, a esa cercanía con la animalidad. De igual modo que se habla del deseo por el “chico malo”, peligroso para ti y por ello doblemente atractivo, la mayoría de comentaristas parecían entender que los amantes bestia eran excitantes porque ofrecían una fantasía violenta, muchas veces al borde de la agresión sexual, que las lectoras podían disfrutar en un entorno controlado, desde la seguridad de sus hogares.
 En los 80 George R. R. Martin aún no había publicado Juego de Tronos y se dedicaba a escribir sobre un señor león que apoyaba a muerte la carrera de su novia abogada.
En los 80 George R. R. Martin aún no había publicado Juego de Tronos y se dedicaba a escribir sobre un señor león que apoyaba a muerte la carrera de su novia abogada.Si se me pregunta, estoy bastante cansada de esta explicación.
No es que esto no sea verdad en muchos casos. Al fin y al cabo, la literatura romántica y erótica tiene un largo y oscuro historial de erotizar y justificar la violencia sexual, y el porno con krakens se limita a repetir ese modelo. Existe la explicación de que, en un mundo patriarcal que niega la autonomía sexual de las mujeres (no sólo su derecho a negarse al sexo, si no también el de acceder a él e incluso pedirlo), las fantasías de agresión son una forma de permitirse disfrutarlo sin tener que asumir responsabilidad, y por ende estigma, por él. No eres una puta ni una buscona, simplemente ocurrió. Entiendo que esta explicación es válida en algunos casos, pero es casi 2020 y me parece que ya va siendo hora de que dejemos de esconder la idealización de la violencia machista tras la excusa del “en el fondo a ellas les gusta”. Creo que historias como “La forma del agua” o “La novia del tigre” son más dignas herederas de la tradición del amante bestia por un motivo fundamental: la inocencia del monstruo.
Encuentro que lo verdaderamente atractivo del príncipe monstruo no es su brutalidad, si no su ausencia de referentes sociales. El amante bestia no es un hombre. Al menos, no es la construcción social del género masculino que Occidente ha creado y que impone a la fuerza a todas las personas con cierto tipo de genitales: violento, dominante y aislado de sus emociones. La Bestia, si llegamos al núcleo primigenio del cuento, a sus primeras versiones, suele ser gentil. Es la Bestia la que suplica a la Bella que lo salve, y la baña en cuidados y atenciones para merecerlo. Un pretendiente cualquiera, un muchacho de su pueblo o un socio mayor de su padre, por ejemplo, se habría limitado a alargar la mano y tomar lo que quisiera, juzgándolo suyo por derecho: la habría violado tras bailar con ella en las fiestas de la aldea, o habría concertado el matrimonio y esperado que ella estuviese contenta sin preguntarle si eso era lo que deseaba. En el cuento “Kiss Kiss”, de Tanith Lee (un retelling del Príncipe Rana), la protagonista establece una relación estrecha con su compañero anfibio justamente porque él no tiene la capacidad de maltratarla como el resto de hombres de su entorno; es cuando la rana se transforma en príncipe que acaece la tragedia. No creo que sea coincidencia tampoco que las versiones más modernas de la Bella y la Bestia, desde la famosa película de Jean Cocteau hasta la adaptación animada de Disney y por supuesto “La forma del agua”, presenten a un villano que en tiempos anteriores habría sido el héroe: un hombre normativo, blanco e hipermasculino que está dispuesto a solucionarlo todo a través de la violencia y que cree que el amor de la Bella le pertenece por derecho. A su lado, la Bestia se erige como una masculinidad alternativa, suave y amable, que pide por favor en lugar de exigir y que, tal y como ocurre en la versión original de la Bella y la Bestia, siempre espera a obtener consentimiento antes de meterse en la cama con la protagonista. Trayendo ese arquetipo al mundo actual, podríamos encontrar a un amante monstruo que no espera que su novia se ajuste a los rígidos estándares de la feminidad ni se siente amenazado por sus transgresiones; al estar aislado de la sociedad, ama a la mujer como individuo y la apoya en cualquier cosa que la haga feliz. O yendo aún más allá, podríamos incluso encontrarnos con un amante bestia que, al pertenecer a otra especie, no tiene ni siquiera idea de qué es el género y le da exactamente igual si la persona de la que se ha enamorado es hombre, mujer, no binarie, cis o trans; le basta con saber quién es y que su amor es correspondido.
Puede que la atención que llamó el Óscar dado a “La forma del agua” acabe por diluirse, pero la leyenda del amante bestia es antigua, y si hemos de juzgar por mi última búsqueda en Goodreads y Amazon (y por el entusiasmo de mis lectores) sigue muy viva y llena de posibilidades. En un mundo que sigue erotizando la violencia y castigando a quienes transgreden la norma, pero que ya ha entrevisto lo infinitamente mejores que pueden ser las cosas, seguimos teniendo hambre de historias de amor distintas, donde la ternura y el respeto sean armas radicales.
Y también de tener sexo subacuático con un hombre-pez. Para qué mentir.
Si disfrutas de mi trabajo, considera echarme una moneda en el sombrero para que pueda seguir escribiendo degeneraciones como ésta 
September 9, 2019
Apología del selfie
Advertencia: en este artículo se tratarán temas de salud mental, y habrán menciones breves al suicidio.
Vaya, hacía tiempo que no escribía un artículo con un título potencialmente incendiario. Ruego sepan perdonar, estas cosas pasan.
Selfie es un préstamo lingüístico del inglés, donde es, a su vez, un neologismo. Viene de self-portrait, autorretrato, y, como su nombre indica, define una fotografía que una persona hace de sí misma. Aunque el ser humano lleva siglos haciendo autorretratos, el selfie es un fenómeno moderno debido a sus características particulares: quién lo hace, cómo lo hace, con qué medios y en qué circunstancias. Son todas esas características las que, además, han convertido al selfie en un estandarte de la posmodernidad.
(Inciso: ¿qué es la posmodernidad? Lo que viene después de la modernidad 
July 8, 2019
Del laberinto a la cámara sangrienta: visiones de la adolescencia femenina
Advertencia: este artículo contiene spoilers de Carrie, Ginger Snaps, Labyrinth y La Cámara Sangrienta, así como referencias al abuso sexual.
Adolescentes y otros animales
Ah, la adolescencia, esa bestia.
Cualquier persona que ha vivido más allá de los doce años ha pasado por esa época trepidante. Los vaivenes hormonales, los cuerpos incómodos, las primeras emociones adultas que chocan con una mente aún infantil, convirtiendo tu vida en un contenedor de basura en llamas. Adolescencia, terrible invento. No hay rodeos para ella, hay que sobrevivirla sí o sí.
La adolescencia, como han señalado algunes investigadores, no siempre ha existido como concepto. En la era preindustrial la transición entre niñez y adultez solía ser mucho más brusca, sin períodos intermedios, de ahí que muchas religiones tengan ritos o sacramentos específicos para marcar ese paso: primeras cacerías, bautismos, iniciaciones, y en algunos casos el matrimonio. No obstante, creo firmemente que, aunque hasta hace unos dos siglos no tuviéramos una palabra o un bagaje cultural para identificar la adolescencia, ésta siempre ha existido. Puede que una baja esperanza de vida combinada con la exigencia de trabajar desde muy joven disimulara sus efectos, o que no existiera una sociedad de consumo produciendo artículos destinados exclusivamente a cierta franja de edad, pero las transformaciones mentales y fisiológicas que te hacen pasar de la infancia a la madurez son una realidad.
(además, hablemos con honestidad: es lo único que le da sentido a las estupideces que hacen les jóvenes protagonistas de obras como Hamlet o La Celestina. la adolescencia, que es muy mala)
La juventud siempre ha sido un monstruo muy temido. Un tiempo de irreflexión y de atolondramiento, en el que es fácil tomar malas decisiones que recibirán terribles castigos en el futuro. Los desastres desencadenados por la impulsividad de les jóvenes es la moraleja de cuentos y leyendas: no hagas esto. No te cases por capricho. No te tomes la justicia por tu propia mano. No hagas determinadas amistades. Haz caso a tus padres, muestra sensatez, confórmate a las reglas sociales. Conviértete en una persona adulta como es debido.
Las narrativas que rodean la adolescencia (o ese término más difuso, la juventud) se construyen en torno a ese aprendizaje. Las lecciones valiosas, en ocasiones dolorosas, que debemos aprender para cruzar el umbral de la madurez. Los dragones que debemos derrotar (¿están ahí fuera? ¿están dentro de ti?) para obtener el codiciado grial adulto: respetabilidad, sabiduría, independencia, poder. Existe todo un subgénero narrativo centrado en este mini viaje del héroe: el coming of age, expresión que se traduce aproximadamente por “cumplir la mayoría de edad”. Especialmente popular, por razones obvias, en la literatura y el cine juveniles, el coming of age aparece no obstante en historias muy diversas, ya sea como trama principal o de fondo, y cada generación tiene su batería de libros y películas que la han ayudado a hacerse mayor, ofreciéndole un análisis de sus ansiedades juveniles y al mismo tiempo dándole pistas sobre qué es eso de la madurez.
Como cualquier adolescente de cualquier época, yo también busqué respuestas para aquella debacle. Ahí estaba yo, una chiquita temblorosa con un corte de pelo espantoso y un cuerpo rollizo que había empezado a hacer lo que le daba la gana sin pedir permiso antes. Mi cerebro me bombardeaba sin parar con sensaciones y deseos muy intensos que sobrepasaban con creces mis capacidades de gestión. Sentía que me habían soltado en un bosque aterrador parar que encontrara el camino a casa, sin mapa y sin explicaciones y a merced de los aullidos que no paraban de sonar a mi espalda. ¿Qué me pasaba? ¿Tenía hambre? ¿Estaba triste? ¿Estaba cachonda? ¿Estaba furiosa? ¿¿Estaba todo a la vez?? ¿¿¿Pertenecía a una especie condenada por la avaricia y la injusticia y atrapada en una prisión de carne que nunca sería lo suficientemente grande para mi alma enloquecida así que era mejor que asfixiara mis sueños mientras dormían y me preparase para morir???
Las personas mayores de mi entorno insistían en que me estaba “transformando”, que aquello era una suerte de metamorfosis (y tiene sentido, porque me sentía como una oruga especialmente fea). Así que busqué historias sobre gente como yo, sobre chicas pasando por aquel viaje satánico llamado adolescencia, intentando darle sentido a cómo me sentía. «¿Qué soy? ¿Qué pasa conmigo?» le pregunté a los mitos de mi época. «¿Cómo supero todas estas pruebas estúpidas y me transformo en una mujer adulta que Sabe Lo Que Hace?»
La respuesta vino gritando desde las páginas de Carrie, de Stephen King, más reveladora y más horrible de lo que me había atrevido a esperar.
«¡RE-GLA! ¡RE-GLA! ¡RE-GLA!»
Chicos que son personas y chicas que son mujeres
Las historias de coming of age, como todo en este mundo, están divididas en una dicotomía de género muy estricta. No es lo mismo que el protagonista sea un chico convirtiéndose en hombre que una chica convirtiéndose en mujer.
Para empezar, las historias protagonizadas por muchachos que se hacen adultos raramente definen ese viaje como “hacerse hombre”, con toda la carga sexual y de género que ello puede tener. A pesar de que el protagonista se enfrente con expectativas y desafíos relacionados con su género y con el rol que éste ocupa en el mundo (la agresividad, la promiscuidad, el liderazgo, la heterosexualidad normativa), no se nos presentan como propias de la masculinidad, si no como universales. El despertar sexual, con la consiguiente cosificación de los objetos de deseo; la amenaza constante de la sexualidad no normativa; la presión por proyectar fortaleza, desapegarse de las emociones y dejar de necesitar apoyo externo; todas estas piezas del despertar del muchacho tienen una carga de género fortísima, y sin embargo se nos venden como un neutro con el que cualquiera puede identificarse. “Hacerse hombre” es una frase anticuada que usa el abuelo en una charla incómoda con su nieto, o directamente un eufemismo para “perder la virginidad”. Lo que estos chicos hacen es “hacerse adultos”. No es coincidencia que muchos coming of age con protagonistas masculinos no se consideren tanto piezas de narrativa juvenil como clásicos universales (hola, El guardián entre el centeno).
Las historias de coming of age protagonizadas por chicas, por otro lado, son muy diferentes. No es que no existan: el siglo pasado y las dos décadas que llevamos de éste nos han dejado una buena cantidad de libros, películas y series con protagonistas femeninas enfrentándose a una adolescencia complicada. Algunos de ellos incluso se consideran obras de culto, o al menos clásicos populares. No obstante, no he podido evitar notar un patrón perturbador en la mayoría de narrativas sobre la adolescencia femenina: suelen ser violentas y oscuras, y hacer hincapié una y otra vez en una sexualidad amenazante.
Para las chicas la adolescencia es, en efecto, una bestia.
El lobo en las entrañas
En “El segundo sexo” Simone de Beauvoir señalaba que, en una sociedad patriarcal, a los hombres se les considera la trascendencia y las mujeres, la inmanencia. Esto es, la esencia de un hombre va más allá de él mismo, tiene una dimensión superior y dinámica; la de una mujer, por el contrario, es estática y repetitiva, limitada a lo que es, y no a lo que puede llegar a ser. Un hombre es hombre porque explora, lucha, se cambia y cambia su entorno; una mujer es mujer porque es mujer. Esta visión de la esencia de las mujeres como algo inmutable y pasivo es la que nos presentan la mayoría de coming of age femeninos.
 Para empezar, esa feminidad naciente con la que batallan las protagonistas es cisnormativa y tiene una fuerte carga de determinismo biológico. Ser mujer es una realidad corporal, y depende de unos órganos, unos procesos fisiológicos y unas hormonas muy definidas. Sólo eres una “mujer de verdad” si desarrollas unos caracteres sexuales apropiados (menstruación, pechos, etcétera)… y si tienes la regla y pechos, eres una mujer. Esta rigidez no sólo excluye por completo la experiencia de las personas trans, que está, salvo algunas raras excepciones, completamente ausente de la narrativa canónica sobre la adolescencia, si no que además convierte la pubertad en una especie de maldición bíblica. No se trata tanto del aprendizaje, de la aventura de crecer, de los cambios psicológicos que trae aparejada la transformación en adulta: se trata de tu cuerpo y de lo que tu cuerpo te hará, quieras tú o no.
Para empezar, esa feminidad naciente con la que batallan las protagonistas es cisnormativa y tiene una fuerte carga de determinismo biológico. Ser mujer es una realidad corporal, y depende de unos órganos, unos procesos fisiológicos y unas hormonas muy definidas. Sólo eres una “mujer de verdad” si desarrollas unos caracteres sexuales apropiados (menstruación, pechos, etcétera)… y si tienes la regla y pechos, eres una mujer. Esta rigidez no sólo excluye por completo la experiencia de las personas trans, que está, salvo algunas raras excepciones, completamente ausente de la narrativa canónica sobre la adolescencia, si no que además convierte la pubertad en una especie de maldición bíblica. No se trata tanto del aprendizaje, de la aventura de crecer, de los cambios psicológicos que trae aparejada la transformación en adulta: se trata de tu cuerpo y de lo que tu cuerpo te hará, quieras tú o no.
El cuerpo, en la adolescencia femenina, es un enemigo monstruoso. Nada de lo que hace es “natural” o “comprensible”. Por debajo de la narrativa azucarada de “tu cuerpo está pasando por cambios maravillosos” se esconden el miedo y el asco al cuerpo femenino (cisgénero). Sus ciclos y secreciones son repugnantes; sus deseos son peligrosos y deben ser domesticados para que sirvan al placer masculino, la única manera de hacerlos aceptables. El sexo, aunque no se lo nombre, es onmipresente en estas narrativas, y va de la mano con la heterosexualidad obligatoria. Las escenas de cambio de look y de “chica masculina descubre la coquetería” que se nos presentan con tanta ternura en el cine familiar son un recordatorio de que el cuerpo y los deseos rebeldes de una niña deben aplastarse para encajar en el molde rígido de la mujer normativa, que ya no puede correr ni ensuciarse ni comer ni tocarse como desea, y que sólo expresa su sexualidad para atraer a una potencial pareja. Masculina, claro. La enemistad femenina, espina dorsal de tantos clásicos adolescentes desde Heathers hasta Chicas Malas, emana también de esta heterosexualidad obligatoria. Las chicas compiten con saña entre ellas por la atención masculina porque ser atractiva para una mirada patriarcal te proporciona un poder relativo, lo que la autora estadounidense Nicky Marone llamaba “capital sexual”: no se te permite tomar lo que desees, pero si eres lo suficientemente guapa quizá puedas comprar las atenciones de un chico que lo haga por ti. La violencia soterrada de esa envidia entre chicas a veces acaba transformándose en una obsesión que casi, casi bordea la atracción sexual… pero las narrativas raramente se atreven a cruzar la línea y explorar la adolescencia sáfica. La insinuación de que hay deseo lésbico escondido tras la rivalidad suele presentarse de manera ya erótica, para excitar a la audiencia masculina (como en Jennifer’s Body), ya patética, para hacerla reír (como en Jawbreaker). Por debajo de estas historias siempre corre la noción de que cualquier impulso romántico o sexual hacia otra chica es una deformación enfermiza fruto de la confusión adolescente, idea que a muchas mujeres sáficas nos resulta dolorosamente familiar.
En resumen, la feminidad que nos muestran estas historias es una especie de monstruo primordial que coge a una niña por sorpresa y la arrastra al lado oscuro, donde todo es asqueroso y aterrador, y no hay avatar más claro de ello que la menstruación.
Ah, la menstruación. El coco de tantos directores y escritores. Y sí, estoy usando el masculino a propósito. Todas las ansiedades y horrores que la sociedad patriarcal ha construido en torno a la adolescencia femenina cristalizan en la forma en que la mitología moderna habla de ella.
En Carrie, aquel libro que leí en los primeros años de mi pubertad, la primera menstruación de la protagonista es una experiencia traumática. Criada por una madre hiperprotestante, Carrie no ha recibido ningún tipo de educación sexual que la prepare para un evento así, y su horror al descubrir que está sangrando azuza la crueldad de sus compañeras de clase, que ya la acosan de manera sistemática. El horror, sin embargo, va más allá: la primera regla es también un disparador biológico de los poderes telekinéticos de Carrie, que han permanecido latentes hasta entonces. En los documentos científicos ficticios que Stephen King va intercalando en la narración aparece un intento de tipificar sus poderes como un trastorno o síndrome que sólo afecta a las mujeres y que se manifiesta con la pubertad; el autor califica a las afectadas como “auténticos tifones femeninos totalmente fuera de control”.
En Ginger Snaps (2000), una película de terror canadiense dirigida por John Fawcett, es la primera menstruación de la protagonista la que atrae al licántropo que la muerde y la contagia; durante su transformación, aparte de desarrollar pelo e instintos asesinos, Ginger menstrúa copiosamente, indicación de que algo terrible está ocurriendo. El propio eslogan de la película explotaba esta relación entre regla y monstruosidad: “¡No se le llama “la maldición” por nada!”
(“la maldición” (the curse) es un eufemismo anglosajón para la regla)
Incluso aunque la regla no se revista de connotaciones terroríficas, sigue colándose una y otra vez en nuestra comprensión de la adolescencia femenina. Hace unos meses vi un análisis narrativo de “El laberinto del fauno” (2006), por lo demás estupendo, que insistía en que, siendo esta película un coming of age femenino, estaba lleno de referencias a la menstruación (la sangre que empapa el libro mágico en un determinado momento) y al útero (la forma del árbol bajo el que la protagonista se escurre para buscar una llave).
La omnipresencia de la sangre es algo de esperar en una fantasía oscura como esta, y la forma del árbol, como muchas otras cosas en la película, hace referencia a la cabeza del fauno del título (un cráneo alargado con dos cuernos), pero el autor del videoensayo estaba tan centrado en buscar aquello que hacía a este coming of age “de mujer” que vio un útero con dos trompas de falopio. No puedo evitar acordarme de los médicos de la Edad Moderna, empeñados en afirmar que los úteros de los cadáveres que diseccionaban tenían dos cuernos porque necesitaban demostrar que las mujeres eran hombres imperfectos, y tenían que tener algún órgano equivalente a los conductos deferentes, pero atrofiado.
Huelga decir que los úteros no tienen tal cosa, pero cinco siglos más tarde la inmanencia biológica ataca de nuevo. Podrás reírte, pero cuando estudiaba en la facultad me crucé con una persona más o menos de mi edad que creía que el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en las chicas se aceleraba si perdían la virginidad. Esto no es más que un mito de patio de colegio, por supuesto, pero que existan personas adultas en el Primer Mundo y con acceso a la educación que crean esto nos recuerda de nuevo lo persistente que es.
Caperucita coge el cuchillo
No todo es body horror, no obstante. Antes dije que las últimas décadas nos han dejado una cantidad nada despreciable de historias protagonizadas por chicas adolescentes y, aunque la mayoría reproducen esa visión tradicional y monstruosa de la pubertad femenina, hay pequeñas joyas entre el heno, cuentos de hadas rebeldes que ponen la pluma en la mano de la muchacha y le dejan enfrentarse a la ansiedad de esa época sin castigarlas por ello. Entre ellas están dos de mis historias favoritas, a las que siempre he percibido como versiones diferentes de la misma trama: Labyrinth y La Cámara Sangrienta.
Labyrinth (1986), distribuida en Latinoamérica como “Laberinto” y en España como “Dentro del laberinto”, es una película estadounidense dirigida por Jim Henson. La protagonista, una quinceañera llamada Sarah que está obsesionada con los cuentos de hadas y lleva regular lo de “hacerse mayor”, tiene una pataleta cuando su padre y su madrastra la dejan encargada de cuidar a su hermanito una noche, y clama al rey de los goblins de sus cuentos para que se lo lleve. El rey de los goblins, un David Bowie con unas calzas bastante ajustadas (no pongas esa cara, tú también lo has visto) se materializa para cumplir su deseo. El resto de la película sigue a una arrepentida Sarah adentrándose en un laberinto de fantasía hecho con retales de sus cuentos favoritos, teniendo que enfrentarse a sus miedos y superar sus defectos para rescatar a su hermano, y siendo acosada por el rey de los goblins, que le ha prometido hacerla su reina si «tan sólo se somete a él».
“La Cámara Sangrienta”, por su parte, es una novelette de la autora británica Angela Carter publicada en 1979, que da nombre a una colección de versiones de cuentos de hadas con un enfoque feminista y psicoanalítico. La Cámara Sangrienta es una revisión del cuento de Barba Azul de Charles Perrault. Situado a principios del siglo XX y narrado en primera persona, sigue a una pianista de diecisiete años que se acaba de casar con un rico conde francés. Después de una traumática noche de bodas el marido parte en un viaje de negocios y la deja sola, tras encomendarle todas las llaves de su palacio y decirle que puede ir a donde desee, excepto a un cuartito en el sótano. Al descubrir algunos indicios inquietantes respecto a las anteriores esposas del conde la protagonista se decide a abrir el cuartito, donde descubre los cadáveres torturados de sus predecesoras. El conde vuelve inesperadamente, descubre que su esposa le ha desobedecido y se dispone a asesinarla también, pero es detenido en el último momento por la madre de la protagonista.
Aparentemente estas dos historias no tienen nada en común, salvo la protagonista femenina y el origen anglosajón. No obstante, hay un nexo de unión entre ellas: la amenaza, por una vez, no viene de dentro de la muchacha pubescente. No hay un monstruo primigenio creciendo en sus entrañas; la feminidad adulta que empieza a asomarse no es algo degenerado que ha de ser corregido. La amenaza, aquello de lo que verdaderamente han de tener miedo, está afuera, y es un depredador.
La adolescencia femenina, al contrario que la masculina, está siempre acechada por monstruos. El patriarcado considera que el acceso a los cuerpos de mujeres y niñas es un derecho de los hombres, y contempla cada cambio, decisión o deseo femenino como fabricado explícitamente para la satisfacción masculina: de esta creencia nace y se alimenta la cultura de la violación. El descubrimiento del cuerpo, la identidad, la sexualidad y el placer, que debería ser un momento confuso y divertido a partes iguales, se convierte en un peligroso punto de inflexión: los depredadores (los chicos, los hombres) olerán tu sexo en desarrollo y vendrán a por ti. El mero hecho de crecer y “hacerte mujer” es una provocación imposible de resistir.
En Labyrinth es el rey de los goblins, cuyo interés en Sarah, al igual que la propia Sarah, vacila siempre al borde de algo más sexual y oscuro. En La Cámara Sangrienta es el esposo sádico que se casa con una menor para torturarla y matarla. Ninguna de las dos protagonistas es perfecta, pero al estar la historia narrada desde sus ojos se nos invita a sentir empatía por sus dificultades. La trama en ningún momento las utiliza para justificar la crueldad que cae sobre ellas; son adolescentes y van a actuar y pensar como adolescentes, pero ni son tontas ni es legítimo aprovecharse de su edad para hacerles daño. La Cámara Sangrienta, en particular, retrata de manera espléndida las pulsiones de una muchacha que aún está a mitad de su desarrollo. Aunque se nos deja claro que la protagonista ni ama ni se siente atraída por su marido y ha aceptado el matrimonio por motivos prácticos, vemos también como esa repugnancia física choca una y otra vez con su curiosidad y su sexualidad naciente: no desea a su marido, pero tiene deseos propios que la persiguen incluso estando con su marido. Esto habría bastado en cualquier otro relato para construir el viejo cliché de la mujer que secretamente desea ser violada, pero Carter retrata de manera magistral la confusión de una muchacha que aún no ha terminado de poner en orden sus emociones y sin embargo sabe que algo no marcha bien. La protagonista es un sujeto sexual de pleno derecho y su sensualidad no pertenece a nadie más que a ella, y desde luego no al hombre que ha tendido trampas a la curiosidad de una niña para luego castigarla por ello.
Ambas historias son coming of age femeninos en los que la protagonista consigue escapar del lobo que la acecha y continuar su camino hacia una madurez plena. En Labyrinth Sarah le planta cara a un hombre adulto de intenciones turbias que pretende engatusarla, y regresa a casa habiendo aprendido a ser responsable de sus actos. En La Cámara Sangrienta a la protagonista la salva el amor protector de su madre, que la ha educado para que sea independiente y siempre ha respetado sus deseos (incluso el de casarse, que desaprobaba) y que sin embargo sigue preparada para ayudarla. En ambos casos es una mujer la que derrota a la amenaza y permite que la adolescente continúe su camino. En La Cámara Sangrienta es la madre. En Labyrinth es la adulta en la que la propia Sarah se está convirtiendo.
La adolescencia es un período conflictivo y aterrador, y probablemente siga siéndolo mientras los seres humanos pueblen la Tierra. A pesar de que al crecer solemos olvidarlo y atesorar sólo los buenos recuerdos, pasar por la adolescencia se siente como si te golpeara un tren de mercancías, y no creo que haya nada de malo en que nuestras narrativas reflejen esa ansiedad y esa oscuridad latente. La palabra “adolescencia”, al fin y al cabo, tiene la misma raíz que la palabra “dolor”. Pero sí me gustaría empezar a ver narrativas alternativas para la adolescencia femenina. Historias que no estén narradas desde la perspectiva miope del hombre que se siente atraído y asqueado a partes iguales, si no desde la de la dueña de esa mente que tartamudea y de ese cuerpo cambiante, que nos obliguen a ver las cosas desde su perspectiva. Historias en las que la regla no es un monstruo del espacio exterior, donde la obsesión por la chica guapa de clase desemboca en una declaración romántica ridícula y no en la venida del Anticristo, donde una chica con testículos en lugar de ovarios puede aprender a pilotar su cuerpo sin que un monstruo la aceche en su camino. Historias donde “hacerse mujer” no sea la primera campanada del Apocalipsis ni una invitación a los abusos, si no el comienzo de un viaje delirante, ridículo y entrañable. Con muchos llantos histéricos y muchos momentos asquerosos, sí, pero también lleno de revelaciones, de lucidez y de posibilidades.
Las chicas adolescentes también son personas. Ya va siendo hora de que nos cuenten qué llevan en la cesta.
Messenger
Google+
May 8, 2019
Etarras, nazis y sith: la banalidad del mal
Hace poco terminé de leer “Patria”, de Fernando Aramburu, una novela acerca de la violencia de ETA en Euskadi, así como sobre sus consecuencias sobre la sociedad vasca después del alto al fuego de 2011. No suelo leer este tipo de novela (traducción: trato de no leer nada de la misma editorial que publica a Haruki Murakami, aún no me han pagado por daños y perjuicios), pero el libro se abrió paso a mí casi con testarudez. En abril del año pasado pasé una semana en el hospital por una miocarditis y mi suegra me trajo este libro para que me entretuviera. Siendo yo quien soy, ya había pedido con histeria a mi familia que me trajeran todos los libros que pudieran para no quedarme sin lectura en el hospital, así que “Patria” se quedó en mi poder al regresar a casa, durante el larguísimo mes que estuve de baja y aun los meses que siguieron. A mediados del año pasado, cuando empaqueté mis libros para mudarme a mi nueva casa, “Patria” seguía en la pila de pendientes. Y ahí estuvo, mirándome feo porque no le hacía caso, hasta el pasado mes de abril, cuando decidí darle por fin una oportunidad.
Sorprendente (no) giro de los acontecimientos: lo odié.
Pero los motivos que me hicieron odiarlo me dejaron reflexionando, y quiero ahondar en ellos.
Mi rechazo hacia la novela de Aramburu no vino de mi predilección por las lecturas de género; a pesar de que no es mi interés principal, leo literatura realista de vez en cuando, e incluso la escribo. Tampoco del estilo del autor, aunque se puede hacer difícil leer textos con flujo de pensamiento. Ni siquiera de la torpeza técnica de la narración, aunque he de admitir que consiguió crisparme los nervios. Tuvo mucho que ver con la pésima construcción de los personajes femeninos y racializados y su cuestionable tratamiento de la discapacidad, desde luego, pero eso no es nada nuevo: si lees literatura de autor escrita por hombres sabes que hay altas posibilidades de tener que aguantar varias escenas de tetas teteando. Lo que me frustró más, por ser un fallo inesperado, fue su tratamiento superficial y maniqueo de la violencia terrorista. Explicaría por qué, pero creo que será más rápido que leyeras mi valoración en Goodreads antes de seguir.
(espera a que termines mirando al vacío con cara de pasmo)
Al cerrar el libro me quedó una sensación de estafa. Habían agitado en mis narices el cebo de un análisis descarnado de la violencia terrorista y de sus implicaciones, y en cuanto me distraje me habían tirado a la cara un cuento de buenos muy buenos y malos muy malos, pero “adulto” (traducción: más tetas). Lo que más me dolió fue el deseo frustrado: yo QUERÍA leer ese análisis. Por mucho que no me criara en España y lo peor de ETA me quede lejos, comprendo el terrorismo. He visto los horrores que desencadena, tanto en manos de guerrillas armadas como del propio gobierno. Cuando narramos  una historia sobre la violencia y la barbarie del ser humano, sobre todo si estamos hablando de hechos reales, estamos poniendo sobre la mesa la cuestión del por qué. «Esta gente hizo cosas horribles. ¿Por qué?» La respuesta de Aramburu fue «y yo qué sé, Pepa, la gente está loca».
una historia sobre la violencia y la barbarie del ser humano, sobre todo si estamos hablando de hechos reales, estamos poniendo sobre la mesa la cuestión del por qué. «Esta gente hizo cosas horribles. ¿Por qué?» La respuesta de Aramburu fue «y yo qué sé, Pepa, la gente está loca».
El autor ya tenía claro que ETA era “el malo” de su historia. Que era El Mal. Y eso no me molesta para nada porque oye, matar a gente en actos no defensivos suele encuadrarse en la lista de cosas que te hacen ser mala gente. Pero ¿por qué? ¿Quién es esta gente que levanta el arma y le mete un tiro en la cabeza a alguien y piensa que ha estado bien? ¿Siente algo? ¿No siente nada? ¿Cómo ha llegado hasta ese punto? La novela se pasea por la infancia, adolescencia y madurez de todos los personajes, pero no hay penetración psicológica más allá de detalles inconexos (otra cosa que me irritó muchísimo). Para ser una historia sobre la relación del ser humano con el mal, el narrador da una impresionante cantidad de rodeos para no tener que tocar ese mal ni con la punta de los dedos. Quizá era un trauma personal que le impedía humanizar a los terroristas. Quizá temía mancharse. Pero yo me quedé sedienta de una charla honesta sobre la representación del mal, así que aquí estamos. Saca las papas.
El mal. ¿Qué es el mal? Pregunta complicada. La filosofía, la sociología y las religiones llevan intentando darle respuesta desde hace siglos. ¿Es sólo la ausencia de bien? ¿Requiere de actos concretos, o sigue existiendo incluso si éstos no se lleven a cabo? ¿Es espiritual, o social? Hay millones de respuestas válidas para esto, pero ocurre una cosa curiosa: no importa cuán complejo sea el concepto de maldad, la mayoría de nosotres, dentro de cierto marco social, podemos reconocerlo cuando la vemos. O al menos eso creemos.
Las narrativas de la sociedad en que vivimos, las historias que hemos absorbido desde el nacimiento, nos enseñan qué aspecto tiene el mal y cómo funciona. Y qué aspecto tiene (y cuál no tiene) no es casual. A veces se busca deliberadamente señalar a un demonio concreto, como hace la propaganda: por ejemplo, una dictadura que deshumaniza a sus opositores para que sea más fácil deshacerse de elles, o un gobierno tratando de alertar a la ciudadanía de un peligro interno, como las drogas (estos dos tipos de propaganda son más similares de lo que podría parecer, y por desgracia muchas veces sus intenciones también). En otros casos, la voz narradora deja traslucir sin querer un miedo personal o social en su representación del mal. El diciembre pasado tuve la suerte de asistir a un taller de literatura de género dictado por el escritor Sergio Mars, dentro de las jornadas Golem Fest, y durante la parte correspondiente a la ciencia ficción se planteó la idea de que la amenaza a derrotar en una novela de ciencia ficción siempre corresponde a un temor profundo de la sociedad que la ha creado, y que por ende van variando con el tiempo. Una tercera Guerra Mundial. Un apocalipsis climático donde tu supervivencia está marcada por tu nivel adquisitivo. Una dictadura que aprovecha una crisis para suplantar la democracia como un cuco en el nido de otra ave. Todos esos horrores existen. Son miedos reales, sombras proyectadas en el pasillo que atisbamos desde debajo de la cama, rezando por que no se acerquen. Seamos conscientes de ellos o no, van a reflejarse en las historias que contemos, alimentándolas a su vez, dejando para la posteridad el ADN de nuestros temores. La historia de la humanidad puede trazarse rastreando la evolución del concepto de maldad.
En Grecia y Roma, por ejemplo, esclavizar o matar a alguien no era necesariamente malo, siempre y cuando dicho alguien no fuese un ciudadano; ser negligente con tus deberes religiosos/cívicos, por otra parte, sí podía acarrearte consecuencias nefastas, ya fuera a nivel social o espiritual.
 Comprar y vender seres humanos: cero problema. No hacer el sacrificio adecuado a un dios caprichoso: prepárate a morir, amiwi.
Comprar y vender seres humanos: cero problema. No hacer el sacrificio adecuado a un dios caprichoso: prepárate a morir, amiwi.El cristianismo, por otra parte, tiene una visión menos relativa del bien y el mal: la luz por un lado, la oscuridad por otro, empieza el combate, ding ding ding. En esta tradición la maldad es una amenaza todopoderosa e inhumana, y sólo a través de una lucha constante podemos mantenerla a raya; el mal no será derrotado del todo hasta el Fin de los Días, probablemente. Y aunque no estoy facultada para hablar de ello, si salimos de la órbita de occidente encontraremos que cada pueblo tiene una definición ligeramente distinta del mal. Conforme nos movemos por el espacio y el tiempo el mal va mutando.
Así que, ¿qué aspecto tiene el mal actualmente? ¿Cuál es el mal que encontramos en nuestras pantallas y nuestras páginas? Tanto la visión legalista como la polar siguen teniendo un lugar en nuestras narrativas, pero hay un tercer enfoque que ha ido ganando peso desde mediados del siglo pasado: el mal banal.
En 1960 el Mossad capturó en Argentina a Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los principales responsables de la Solución Final, y lo trasladó a Israel para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. La pensadora Hannah Arendt asistió al juicio, que culminó con la ejecución de Eichmann al año siguiente, y compiló sus observaciones en el que sería su libro más conocido: “Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal”. En él, Arendt observó que Eichmann no era el monstruo aterrador ni el supervillano que había hecho de él la prensa: sus acciones no estaban guiadas por una crueldad extraordinaria, si no por la obediencia y la eficiencia. No había ningún tipo de oscuridad ni psicopatía en él; era un hombre perfectamente normal. Incluso había tenido amistades judías de joven. Simplemente había asimilado la cultura en la que vivía inmerso: se le dijo que los pueblos no arios eran subhumanos, así que él pasó a considerarlos como meras estadísticas. Tenía un trabajo que hacer, al fin y al cabo, y unos superiores a los que rendir cuentas.
El libro de Arendt ha sido estudiado, comentado y criticado hasta la saciedad. Incluso ha inspirado experimentos sociales como el de Milgram o el de la cárcel de Stanford, que han parecido confirmar sus teorías: incluso la persona más anodina es capaz de los actos más atroces, siempre y cuando reciba refuerzo positivo, justificaciones morales y/o presión por parte de una figura de autoridad. El mal no era infringir las leyes (el Holocausto había sido perfectamente legal) ni un ente suprahumano. El mal no era algo separado de nosotres: era cotidiano y rutinario, y podía aparecer en cualquiera. Quizá incluso en nosotres, que tanto nos horrorizábamos ante los extremos a los que nuestra especie podía llegar. Si nos encontráramos en el clima político adecuado, con las excusas adecuadas, ¿podríamos jurar por lo más sagrado que no haríamos lo mismo?
¿…seguro?
Esta idea de la banalidad del mal ha permeado nuestras narrativas, y encuentro que está más vigente que nunca. Volviendo a la teoría de Sergio Mars de que la ciencia ficción cristaliza los miedos de cada época, no puedo evitar recordar una de las sagas más queridas del último siglo, y a sus acertados retratos del cambiante rostro del mal en cada época. Hablo, por supuesto, de Star Wars.
(sí, sí, ya sé que Star Wars no es ciencia ficción si no opereta espacial. vamos a hacer concesiones en aras de la claridad. por favor deja de gritar)
Como bien quedó dicho en el tráiler del episodio IX, lanzado hace un par de semanas para mi desmesurado y ridículo entusiasmo, cada generación tiene una leyenda. Pero también, añado, tiene sus villanos. En la trilogía original, estrenada entre 1977 y 1983, el mal sigue siendo suprahumano: un imperio colonialista brutal y sanguinario que hace explotar planetas enteros cuando éstos no se someten, gobernado por un villano misterioso con risita de tiza mojada que evita mancharse las manos enviando a cumplir sus órdenes a un subalterno carismático, Darth Vader. Las evocaciones a los nazis son cristalinas: a las propias tropas del Imperio Galáctico se les llama stormtroopers (“soldados de asalto”), un término muy similar al rango paramilitar nazi de los sturmmann.
 «No es sin gran reticencia que acepto estos poderes absolutos. Por cierto, tengo escondido un ejército profesional leal exclusivamente a mí del que nadie tiene que preocuparse».
«No es sin gran reticencia que acepto estos poderes absolutos. Por cierto, tengo escondido un ejército profesional leal exclusivamente a mí del que nadie tiene que preocuparse».Las tres precuelas, estrenadas ya a principios de la década de 2000, cuentan una historia bastante diferente: el futuro Darth Vader es un niño esclavo, y el futuro malvado emperador es un político untuoso que se las arregla para que se le concedan poderes extraordinarios en el senado… para acto seguido disolverlo y autonombrarse líder supremo. La frase “así que así es como muere la democracia: con un estruendoso aplauso” resume muy bien la ansiedad oculta tras esa nueva narrativa. Los nazis espaciales son una cosa lejana, pero no debemos bajar la guardia o las mismas personas a las que votamos nos pisarán el cuello.
La última trilogía, aún inacabada, es una continuación de la original, pero empalma de manera brillante con las angustias de esta década. El villano, Kylo Ren, es nieto de Darth Vader. Proveniente de un hogar roto, se volvió al Lado Oscuro al ser traicionado por su mentor, la única referencia adulta que tenía, y está tan obsesionado con su abuelo que guarda el casco derretido con el que murió y le habla cuando está a solas. Es además una persona muy inestable y con tendencia a los ataques de ira, y se autolesiona porque el dolor y la rabia le dan fuerza para cumplir su cometido, que es defender a la Primera Orden, heredera directa del Imperio Galáctico. La amenaza hoy en día no son ya los nazis: son los neonazis.
No obstante, Kylo Ren también es un personaje muy humano, y esa humanidad nos revela otra faceta de la maldad: no sólo es banal, es mezquina. No hay glamour ni épica en ella, da igual cuánto se revista de elegantes uniformes e impactantes marchas militares, porque debajo sigue estando Kylo Ren teniendo una pataleta y destruyendo equipo militar cuando las cosas no salen a su gusto. No hay nobleza en la opresión y la violencia: como señalaba la filósofa estadounidense Natalie Wynn en un ensayo sobre la transfobia, en cuanto retiras un par de capas de justificación (o tragas un par de chupitos de tequila) los grandes discursos discriminatorios quedan reducidos al asco.
Cierto, Kylo Ren ha cosechado hordas de fans dispuestes a justificar sus actos de asesinato, tortura y secuestro, probablemente porque están acostumbrades a exculpar a los protagonistas masculinos, pero creo que la fascinación con el personaje no se reduce exclusivamente a eso. Vivimos en un tiempo de realismo. Incluso los géneros más caprichosos y alejados de la realidad, como la fantasía, se esfuerzan por ofrecer entornos, personajes y dinámicas que sean verosímiles, que se puedan trasladar al mundo en que vivimos. Atrás han quedado los tiempos de las películas sobreactuadas y las novelas llenas de desmayos y lágrimas. El público se ha vuelto escéptico. Si vamos a ver maldad, no sólo queremos reconocerla: queremos entenderla. Esto se debe, en mi opinión, a múltiples factores. En el estadio actual del capitalismo y de la industria del entretenimiento, por primera vez le damos importancia al consumo de historias por sí mismo: somos conscientes de nuestro lugar como público y de nuestra relación con les creadores de estas historias, que es la de proveedor/consumidor. De ahí el auge de la intertextualidad (palabro fino para decir “referencia a otra cosa”), especialmente en el cine. Piensa, ¿cuántas películas has visto últimamente en las que los personajes hacían referencia a otra película o libro, dando por hecho que los conocías? Hoy en día, además, ya no nos limitamos a aceptar de forma pasiva las historias que se nos cuentan. Con la ayuda sin precedentes de internet, el público ha pasado a ser parte activa de la producción de narrativas, pudiendo dar su opinión e incluso ejerciendo presión de forma efectiva sobre estudios de cine, grupos editoriales y otras empresas de entretenimiento. Queremos historias, sí, pero no cualesquiera. Queremos historias verosímiles. Queremos una maldad que nos podamos creer. Incluso queremos trascender el concepto de maldad, y plantearnos quizá un mundo sin villanos.
(aunque, como creadora, creo que la villanía por la villanía, si está bien hecha, puede ser muy pero que muy divertida. no creíble, pero sí divertida)
La maldad, al final, es una experiencia profundamente humana. No es una personalidad ni una enfermedad, si no una capacidad más de las personas. El estudio de Hannah Arendt reveló que a veces la maldad humana sólo requiere de las circunstancias adecuadas para salir a la luz, y nos señaló que quizá dentro de cada une haya un pequeño Eichmann, preparado para aflorar en el momento propicio; en una situación como ésa, nuestra connivencia para con la maldad vendrá dada por defecto, independientemente de qué tan buenas personas seamos. Las historias que nos rodean se han hecho eco de esa realidad. Podríamos pensar que es una visión muy tétrica del ser humano –una criatura preparada para las mayores atrocidades a falta tan sólo de una buena excusa– y es cierto que hay historias que lo enfocan de ese modo: el auge de géneros como el grimdark, que exploran las posibilidades más oscuras del ser humano, son una buena muestra. Pero hay otro enfoque –un enfoque hopepunk, si se me permite–: el que nos recuerda que la maldad no es una condena, si no una posibilidad entre muchas. El ser humano no es malo, sólo puede ser malo. También puede (y debe) no serlo. Esa visión pedestre y cotidiana de la maldad nos impulsa a ejercer la autocrítica y a tomar acción contra ella. Cuando vemos el mal como algo desencarnado, ajeno a nosotres, podemos rendirnos antes siquiera de intentar enfrentarlo. Pero si sé que la maldad también está en mí, y que puede adoptar formas muy cotidianas (la connivencia, el silencio, la inercia) puedo hacerme con él y cortarlo de raíz personalmente. Una de las frases más famosas de los cómics de Spiderman reza “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, pero es igual de cierto al revés: la responsabilidad es poder.
El mal existe, tenga el aspecto que tenga. Aunque sea tan sólo una construcción social que hemos creado para poder vivir en un mundo en el que el vecino no pueda masacrarte sólo porque no le gusta tu cara. Y está dentro de ti y de mí, lo cual es aterrador, pero tenemos las herramientas para enfrentarnos a él: la bondad está exactamente en el mismo sitio, sólo hay que saber usarla.
…aunque para ello es recomendable mirarse al espejo y reconocer que están ahí en primer lugar, FERNANDO.
Si te ha gustado lo que has leído, no olvides dar like, compartir y comentar. Y si lo has amado con todo tu corazón, considera echarme unas monedas al sombrero.
Messenger
Google+
April 8, 2019
El veneno de la nostalgia
Hace poco fui a ver Capitana Marvel al cine. Nunca he sido lectora de cómics, pero disfruto de una buena película de superhéroes como cualquier hija de vecino, así que tenía ganas de verla. Por eso, y por un motivo pequeño y quizá estúpido, pero que me tenía muy entusiasmada: sabía que casi toda la película estaba ambientada en 1995.
Si me sigues en redes probablemente ya me hayas visto protestar un par de veces sobre la hegemonía de los años ochenta en el cine, la televisión y más allá. De GLOW a Stranger Things, de Ready Player One a Los Goldberg, y aun en las columnas de opinión y las revistas de cine; para los medios actuales, los ochenta parecen ser el paraíso perdido, el país de la nostalgia, esa infancia que evocar con dosis iguales de sarcasmo y ternura. La “última época auténtica” (palabras textuales de un crítico cinematográfico), antes de que apareciera internet y la cultura se precipitara a un hoyo de caos millenial, imagino. En primer lugar, me enfurece que se use como arma contra mi generación una versión azucarada y aséptica de los ochenta (toda neones y sintetizadores y cine de Spielberg, pero nada de mencionar el apoyo de Ronald Reagan al régimen de Saddam Hussein, la virulenta crisis industrial en la Gran Bretaña de Thatcher ni el genocidio que supuso la crisis del SIDA). Pero en segundo lugar, he de admitirlo, siento envidia. Yo nací a principios de 1990, expulsada definitivamente de esa dichosa época mágica. Fui concebida poco antes de la caída del Muro de Berlín, así que soy hija del chat, el módem y la guerra de Yugoslavia; mis padres me hicieron salir de la habitación el día en que las noticias hablaron del suicidio de Kurt Cobain, y unos pocos años más tarde las Spice Girls se abrieron paso a través de un Perú convulso directamente hasta mi walkman. Ojalá la época en la que nací se llevara la mitad de atención y recursos que aquella en la que mis padres bailaron en sus últimas fiestas de juventud.
Así que hace un mes, cuando me senté a ver Capitana Marvel, tenía ganas de ver una película divertida y arquetípica, y tenía ganas de ver el primer largometraje protagonizado por una mujer del Universo Cinematográfico Marvel (gracias, Marvel, no es que hayan pasado diez años ni nada). Pero también tenía ganas de ver, aunque fuera un poquito, el telón de fondo de mi infancia reproducido por una superproducción de Hollywood.
Lo que conseguí fue muy poco, todo hay que decirlo. Un Blockbuster, una Gameboy, un slip dress. Una camiseta de Nine Inch Nails y una camisa de franela a cuadros en la cintura. Hole y Garbage en la banda sonora. Migas, pues la historia está situada en los noventa exclusivamente porque así conviene a la línea temporal del UCM y no porque el equipo de producción quisiese rememorar con especial cariño esa época. A pesar de ello, bebí con ansia cada detalle, y mientras Carol Danvers y Nick Fury parlamentaban en un bar de carretera sentí el curioso deseo de poder viajar en el tiempo. Ojalá, me dije, poder regresar a la década en la que fui niña, y verla con ojos de adulta. Poder experimentar la incertidumbre de un mundo post-Unión Soviética, poder saborear su música y su cine como si fuera la primera vez, volver a ver –esta vez con nitidez– los estampados holográficos, las primeras versiones de Windows y las boybands. Ojalá pudiera regresar; no para cambiar nada, sólo para volver a ver mi infancia y tocarla. Asegurarme de que fue real, quizá.
Justo después, la otra mitad de mi cerebro me dio un palmetazo mental en la mano (me ocurre con regularidad). «No quieres volver a los noventa. Quieres visitar una versión idealizada de ellos, como un parque temático. Los noventa que estás viendo no existieron, cojuda».
Sin darme cuenta había caído en la misma trampa que todes aquelles productores, directores y guionistas que me habían hartado con sus cantos de amor a los ochenta. Mi propia nostalgia me la había jugado.
Uno de los deportes favoritos del ser humano es mirar hacia atrás con ojitos tiernos, eso no es ningún secreto. Ya estuvimos hablando el mes pasado sobre que, aunque los recuerdos almacenados en el cerebro no se pueden intercambiar por otros, la manera en que los recordamos (cómo nos hacen sentir, qué detalles omitimos) sí cambian conforme envejecemos. No hay nada que suavice tanto las aristas de una memoria dolorosa, triste o fea que el tiempo. Quizá sea un mecanismo de defensa, algo que nos permite acceder a nuestra memoria sin tener que revivir los padecimientos del pasado. No obstante, corremos el riesgo de acabar creyéndonos esa imagen editada y anhelar que regrese, especialmente si el presente resulta no ser tan bueno como nos gustaría; como dijo Borges en uno de sus cuentos, “la desgracia necesita de paraísos perdidos” (y sí, acabo de citar a Borges, no sé qué me pasa hoy). Si a eso le sumamos que el pasado que estamos evocando es una época remota en la que aún no habíamos desarrollado nuestro sentido crítico y todo nos resultaba agradable o normal, como la infancia, el efecto puede magnificarse.
La nostalgia es natural, y supongo que mientras más años vives, más posibilidades tienes de sentirla. Tienes más pasados hacia los que volver la vista, y un colchón más mullido de años que te proteja de sus partes no tan halagüeñas. Hoy en día yo tengo casi treinta años, y a pesar de que sé de manera racional que mi paso por la universidad dejó mucho que desear, últimamente me he sorprendido a mí misma recordando esa fase de mi vida de forma vagamente positiva. Esperando al metro en el andén y sonriendo al recordar todas las mañanas en las que corrí para alcanzarlo y no llegar tarde a clase. Pasando por delante de mi antigua facultad (mi trabajo actual está en la calle paralela) y suspirando al ver las hordas de universitaries que pululan por el hall y las escaleras de la biblioteca, añorando una época en la que mi único trabajo era aprobar exámenes, sobrevivir a la resaca del fin de semana y no dormirme en clase.
Eso es lo que nos repiten siempre nuestros padres, ¿no? «Ojalá pudiera volver. Ojalá pudiera preocuparme sólo de estudiar y no tuviera que pagar facturas. Ojalá fuese joven de nuevo».
El problema es, como me digo cada vez que me pasa, dándome de nuevo un palmetazo mental en la mano, que todo eso es mentira. La nostalgia nos miente. La universidad fue un infierno para mí: cinco años de agotamiento físico y psicológico y frustración perpetua, de sentimiento de no encajar, de recordatorios diarios de mi mediocridad, de amistades que se rompieron, de una graduación que no significó nada y que quitó la única motivación que tenía, lanzándome de cabeza a uno de los episodios más oscuros de mi vida. Hoy en día tengo un trabajo precario y facturas que pagar, sin duda, pero también sé finalmente quién soy y qué quiero (spoiler: no tiene nada que ver con la carrera que estudié) y puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. No volvería a la universidad bajo ninguna circunstancia.
Y los noventa no fueron esa época mágica llena de purpurina, estampados holográficos y música de los Backstreet Boys que recuerdo. Fue la época de la guerra del Golfo y la de los Balcanes. La época en la que se consolidó la globalización del capitalismo desregulado. La época en que el gobierno peruano torturó e hizo desaparecer a opositores políticos en el sótano del mismo Cuartel General junto al que mi abuela me llevaba a pasear los sábados.
 Ningún tiempo pasado fue mejor. Somos nosotres y nuestra desgracia, buscando paraísos perdidos. Y no sólo los individuos. Colectivos y sociedades enteras también pueden resbalar en el mismo charco, y encontrarse haciendo el equivalente social de llamar a tu ex desde un pub a las tres de la mañana porque te has tomado un tequila de más y quieres que alguien te abrace. Cuando la sobriedad regresa la idea resulta no ser tan buena, y si eres una sola persona aún puedes recuperar tus pantalones y escabullirte con el rabo entre las piernas. Pero si eres una sociedad que ha intentado volver a un pasado glorioso que realmente no existió, la cosa se pone un poco más peliaguda.
Ningún tiempo pasado fue mejor. Somos nosotres y nuestra desgracia, buscando paraísos perdidos. Y no sólo los individuos. Colectivos y sociedades enteras también pueden resbalar en el mismo charco, y encontrarse haciendo el equivalente social de llamar a tu ex desde un pub a las tres de la mañana porque te has tomado un tequila de más y quieres que alguien te abrace. Cuando la sobriedad regresa la idea resulta no ser tan buena, y si eres una sola persona aún puedes recuperar tus pantalones y escabullirte con el rabo entre las piernas. Pero si eres una sociedad que ha intentado volver a un pasado glorioso que realmente no existió, la cosa se pone un poco más peliaguda.
El pasado es nuestra mitología particular. Es el cuento que nos contamos para entender quiénes somos. Pero como medio de juzgar el presente tiene limitaciones, y tiene peligros. Y sin embargo da igual cuán bien aprendida tengas esa lección y cuán razonable seas, la parte emocional de tu cerebro insistirá en contarte una historia distinta.
Y la muy granputa es poderosa.
¿Por qué tanta insistencia con esto? Porque la idealización del pasado, y los turbios usos que se le pueden dar, es un problema que lleva siglos persiguiéndonos. Ocurre con Estados Unidos y su nostalgia de los años cincuenta, con su estética de vinilo y rock and roll y vestidos de campana que omite deliberadamente que es la misma época en la que la población negra tenía prohibido beber el mismo agua que la blanca. Ocurre con Perú, que vende al exterior una estampa romántica y épica del imperio incaico pero al mismo tiempo ejerce un racismo violento contra las personas nativas y mestizas que viven actualmente en su territorio, burlándose de su aspecto, lenguaje y cultura. Y ocurre en España, en este mismo instante, con unos partidos de ultraderecha que blanquean y distorsionan la dictadura franquista para hacerla ver como un período de tranquilidad y estabilidad del que no deberíamos avergonzarnos. La gente que fue torturada y asesinada se lo buscó. ¿Quién la mandaba a perturbar la paz?
No es un problema nuevo. La gente mayor del país lleva repitiendo “esto con Franco no pasaba” desde 1975. Y es fácil recordar con cariño una dictadura nacionalcatólica si nadie de tu familia acabó en una fosa común con un tiro en la cabeza, desde luego, pero hay más cosas detrás: el franquismo es, para esta gente, la patria de su infancia y adolescencia. Territorio emocional. Un tiempo puro donde la radio transmitía pasodobles y madres esforzadas lavaban la ropa de la familia con jabón de barra. La realidad no fue así, pero a su parte sentimental no le importa. Igual que a la mía no le importa cuánto haya leído sobre las cosas terribles que pasaron en los noventa, porque sigue recordándome las canciones de mis ídolos infantiles, las codiciadas zapatillas de plataforma y cómo olía el champú con el que mamá me lavaba el pelo. Y aunque respeto y quiero a esa parte de mí (en este blog respetamos las emociones bien gestionadas y no las consideramos inferiores a la “razón”, lo que carallo sea que sea eso), no puedo dejar que tome según qué decisiones por mí. Mi nostalgia por la época que marcó mi infancia es natural, pero no puedo dejarme llevar por ella y acabar escribiendo apologías de una década que fue igual de mala que todas las demás. Yo me puede permitir el lujo de suspirar por un tiempo vivido bajo un régimen que favoreció a mi familia, pero hay muchísima gente que no tuvo esa suerte.
Algún día hablaré con más detenimiento de la veneración ciega del pasado, del temor que sentimos a cuestionar los cimientos de nuestra cultura, y de qué implicaciones tiene. Por hoy, baste con esto. Todes amamos nuestro pasado, incluso aunque sea con el amor retorcido e inexplicable de alguien con síndrome de Estocolmo, pero que ames algo no significa que ese algo sea bueno. Es duro aprender a mirar con ojo crítico las regiones más amadas de nuestra historia; lo sentimos como renunciar a nuestro lugar seguro, a ese puerto idílico donde podemos refugiarnos cuando el presente se vuelve demasiado duro, o peor, como un cuestionamiento incómodo de nuestra propia personalidad. «Tú te criaste en esa época, te alimentaste de todos estos horrores en tus primeros años, y aun así fuiste una criatura feliz. ¿Qué dice eso de ti?». No es fácil aprender a separar el amor de la virtud, y aun menos tomar la costumbre de darte un palmetazo mental en la mano cada vez que sientas la tentación de idealizar o exculpar alguna parte de tu pasado. Es importante que lo intentemos, sin embargo, porque cuando te dejas cegar por la nostalgia y permites que la parte emotiva de tu cerebro tome el control es cuando acabas enredándote con tu ex.
Y eso es un peligro porque a veces tu ex es un nazi.
Si te gusta lo que lees, considera echarme unas monedas al sombrero para poder seguir escribiendo. Y no olvides comentar, compartir y dar like ^^
Messenger
Google+
March 8, 2019
Nuestra Guerra del Pacífico: la reescritura de los recuerdos
Advertencia: en este artículo voy a hablar de abuso sexual infantil y de las técnicas de manipulación que suelen venir con ella, así como de algunas de las secuelas que puede dejar en la víctima. Si este tema es traumático para ti, por favor procede con cuidado.
Quiero dar las gracias a @DetectiveAzul, @El6sinsentido y @NPJ_BakerSt85, de Twitter, por haberme orientado acerca de las funciones del cerebro y la posible alteración de la memoria.
Éste va a ser un texto muy personal; pido perdón de antemano. Probablemente no esté tan bien estructurado como me gustaría, aunque intentaré ofrecer fuentes en la medida en que sea posible. Es una reflexión, más que un ensayo. Pero necesito hacerla. Y creo que hay gente que necesita leerla.
En realidad, pensé en escribir sobre esto mucho tiempo antes: el verano pasado, durante mis primeros días en mi casa nueva. Pero justo por esa época ya estaba preparando el artículo sobre la cultura de la violación que vio la luz en julio, y el acto de investigarlo, escribirlo y exponerlo me afectó tantísimo que no me sentí capaz de enfrentarme a otro tema igual de duro de inmediato. Y no creo que hubiera sido bueno para mis lectores tampoco. Lo he ido posponiendo desde entonces. Pero ha pasado el tiempo, y hoy me he sentado al teclado queriendo escribir sobre la nostalgia tóxica y el revival de los años ochenta que estamos viviendo en los medios, y sin darme cuenta he empezado a escribir sobre esto. Creo que es una señal de que ya ha llegado el momento de tratar este tema: la reescritura de los recuerdos.
La memoria no es sólo un mecanismo cerebral; es también la construcción de una historia. Todo aquello que recordamos, las experiencias vividas, las habilidades aprendidas, las emociones sentidas, los traumas sufridos tienen un marco espaciotemporal, responden a un momento determinado de nuestro desarrollo, y pueden ordenarse para crear un eje cronológico de nuestra vida a partir del cual podemos comprender a la persona que somos e incluso formular, con mayor o menor acierto, hipótesis para nuestro futuro. La similitud con el estudio de la Historia no deja de hacerme gracia (parece que nunca me libraré de mi antigua carrera), pero creo que tiene mucho sentido, pues no sólo las personas tienen memoria. La historia de países, pueblos y etnias es su memoria colectiva, y afecta a sus dinámicas, su modo de vida, su escala de valores. Todo ser humano carga varios archivos de memoria a la vez: la suya, la de su familia, la de su pueblo (o pueblos)… Todos ellos influyen en la persona que es, y en cómo se relaciona con su entorno.
La memoria es, además, un ente vivo, pues la manera en que recordamos las cosas va cambiando conforme pasa el tiempo. Por lo poco que he podido leer, la comunidad científica no se pone de acuerdo sobre si los recuerdos se pueden modificar o reescribir [X] [X], pero sí he entendido que las sensaciones y emociones que asociamos a los recuerdos pueden cambiar. Y más importante aún, aunque el núcleo de un recuerdo a largo plazo permanezca inalterado, podemos ir bloqueando los caminos que acceden a él, haciendo más difícil recuperarlo. O incluso podemos “reelaborarlo”, usando emociones o convicciones diferentes para modificar cómo lo lee nuestro cerebro. No es que hayamos fabricado un recuerdo nuevo para sustituir al original. Sabemos que los hechos ocurrieron como ocurrieron: que dar a luz duele, que perdimos una amistad, que el profesor nos gritó en clase. Pero ¿fue aquello bueno o malo? ¿Nos dolió tanto como creíamos? ¿Está justificado que rememoremos ese momento con miedo o tristeza, o deberíamos más bien dar gracias por haberlo vivido? Cuando digo que la memoria se reescribe, no me refiero al registro que los hechos han dejado en nuestro cerebro, si no a nuestra percepción de éstos. Somos nosotres quienes hemos cambiado. A veces hemos crecido. Otras, hemos aprendido.
Otras, hemos sufrido un trauma y estamos tratando de encubrirlo porque no soportamos tener que vivir con él.
Esto es especialmente claro en el caso de pueblos o países. Todos los estados tienen episodios vergonzosos en su pasado que convendría blanquear. Ahí está Estados Unidos recordándonos su heroica contribución en la Segunda Guerra Mundial, “olvidándose” de que en las vanguardias que liberaron los campos de concentración había chicos negros que tendrían que regresar a un país segregado, y americano-japoneses cuyas familias estaban siendo internadas en otros campos de concentración en suelo estadounidense bajo sospecha de “colaboración con el Eje”; o a la propia España, que después de la glorificación imperial del franquismo sigue haciendo películas centradas en su período de expansión colonial, como Alatriste y Los últimos de Filipinas, esta vez mostrando la miseria de aquellos tiempos pero aún esperando que sintamos empatía por la metrópolis imperialista y su gloria perdida.
Es fácil entender estas reescrituras porque ningún país quiere ser El Malo (incluso cuando todas las evidencias apuntan a que ha sido, en efecto, El Malo). Pero los pueblos también reescriben y se esconden de sus fracasos y traumas colectivos. Una de las gestas bélicas más idealizadas de la historia republicana del Perú, quizá sólo por detrás de la guerra de independencia que acabó con el dominio español, fue la Guerra del Pacífico. Yo, como tantes niñes de mi generación, crecí leyendo cómics y cuentos que narraban de forma romántica aquel conflicto en el que Perú se alzó para ofrecer un brazo hermano a Bolivia contra Chile, y de repente se encontró luchando solo, por tierra y mar, superado en número y potencia armamentística y tratando de dejar bien alto el pendón nacional; las grandes batallas navales, como Iquique y Angamos, y los valientes héroes que defendieron al país (Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Augusto Bolognesi, Leoncio Prado) son de uso tan común como “calle” o “barrio”: dan nombre a avenidas, hospitales y colegios, y aparecen una y otra vez en los libros de texto. Los restos de los militares más laureados de aquella guerra yacen en el cementerio limeño Presbítero Mateo Maestro, en la lujosa Cripta de los Héroes.
Perú perdió la Guerra del Pacífico.
Y la perdió feo, además.
Una guerra es un asunto complejo y lleno de matices y este no es el lugar ni el momento para analizarla, así que resumamos los puntos destacados: el ejército chileno entró a sangre y fuego en Lima, Chile se quedó la provincia de Arica y ocupó la de Tacna durante diez años, y se llevó capturado el Huáscar, buque insignia de la marina peruana, que a día de hoy aún está expuesto en el puerto chileno de Talcahuano. Perú se sumió en la guerra civil poco después de acabado el conflicto. La Guerra del Pacífico fue una paliza nacional, y sin embargo Perú se las ha arreglado para construir una reluciente narrativa de heroísmo y nobleza en torno a ella. Cuando hablamos de ella, no mencionamos a los prisioneros rematados, las enfermedades, los saqueos, y desde luego ni una palabra sobre las revueltas de las poblaciones indígena, negra y china contra la jerarquía blanca que las mantenía en estado de semiesclavitud, aprovechando el caos de un conflicto que no tenía ninguna relevancia para ellas. Cuando se menciona la Guerra del Pacífico vemos indefectiblemente a nuestros gloriosos almirantes, con sus patillas descomunales y sus casacas azules con charreteras doradas, dando la vida por la patria. Tanto así, que en 2012 la marca de pinturas CPP lanzó un spot publicitario dirigido a la hinchada de la selección peruana de fútbol, ensalzando su lealtad a pesar del pésimo desempeño del equipo, en la que se usaba la frase «somos Miguel Grau entregando de pie su derrota».
A Miguel Grau lo alcanzó un cañonazo y sólo quedó de él una pierna, de rodilla para abajo.
Mucho se podría hablar y analizar de un país que tiene una historia tan corta y tantísimos problemas que ha convertido la humillación en poesía –y espero que alguien lo haga– pero si aquel anuncio me impactó fue por la manera cristalina en la que ejemplificaba lo que estoy diciendo: a veces no tienes por dónde agarrar un trauma. Es un puto trauma. Vas a tener que vivir con él lo que te reste de vida. Puedes, como reza el himno de Perú, “arrastrar la ominosa cadena”… o puedes inventarte una historia mejor. Con más o menos éxito.
En las tragedias colectivas siempre hay voces disidentes que nos permiten ser crítiques con la narrativa mayoritaria. Pero en el caso de traumas personales es mucho más difícil. Estamos hablando de nuestra propia vida, ¿quién va a corregirnos? Podemos tomar los elementos del recuerdo, los hechos y las palabras que sí recordamos, y reescribir la historia. Hacemos hermoso lo horripilante, y placentero lo doloroso. Convertimos las partes positivas en puntos clave de la narrativa, y reducimos aquello que nos hirió para siempre a una molestia necesaria, un obstáculo inevitable, una lección dura pero importante que teníamos que aprender. Nos autoconvencemos de que tuvimos libre albedrío, que escogimos voluntariamente las cosas terribles que nos pasaron. Nos repetimos que nos gustó, que fue por nuestro bien. Nos contamos otra historia, una historia mejor, una historia bonita con final feliz donde nosotres somos protagonistas y héroes y nadie quiso nunca hacernos daño, y nos la creemos. Porque tenemos que hacerlo. Porque la otra opción es tener que enfrentarnos al horror y encontrarnos hiperventilando en el suelo del baño, viendo cómo las paredes se ciernen sobre nuestra cabeza, convencides de que nuestra vida está a punto de acabarse. ¿Quién no elegiría el cuento feliz en lugar de eso, por muy mentira que sea?
Lo cual me lleva a la película que empezó todo esto, titulada, muy apropiadamente, “The Tale” (“El cuento”).
The Tale es una película autobiográfica escrita y dirigida por la documentalista Jennifer Fox. En ella una Fox adulta, interpretada por Laura Dern, recibe una llamada alarmada de su madre: limpiando el ático ha descubierto una redacción escrita por ella a los trece años para su clase de inglés, en la que narra que ha conocido a dos personas maravillosas que no sólo le han revelado que mantienen una relación romántica secreta, si no que le han permitido “ser parte de ese amor”. La madre se enfrenta a la hija, angustiada, pero Fox desestima sus preocupaciones. Más tarde, cuando su pareja le pregunta por qué ha discutido con su madre, la protagonista responde “ah, leyó la historia que escribí cuando era niña sobre mi primer novio. No le dije nada porque era mayor que yo”. Poco a poco vamos descubriendo que Fox tenía trece años en el momento de esta “relación”, mientras que el hombre con el que estuvo, su entrenador de atletismo, ya rozaba la cuarentena.
A través de flashbacks, Fox va dándose cuenta de que las cosas no ocurrieron como ella las recuerda: su acercamiento a este  hombre fue azuzado por la pareja de éste, instructora de equitación de Fox, como una especie de juego sexual; y todo aquello que ella percibía como romántico y especial en la relación fue un acto premeditado de grooming (cuidado con el link, tiene imágenes explícitas). Hacia el final de la película incluso vemos a la Fox niña teniendo reacciones físicas de pánico, vomitando ante la idea de volver a encontrarse con el entrenador. El momento que se me ha quedado grabado en la memoria es cuando la Fox adulta le pide a su madre que le enseñe los álbumes de fotos de esa época. «Ah, mira, aquí estoy» dice ella, señalando la foto de una adolescente desgarbada. «No» corrige su madre, «ahí tenías quince». Le indica otra foto, esta vez de una niña, aún rolliza y con mejillas infantiles. «Aquí. Aquí tenías trece».
hombre fue azuzado por la pareja de éste, instructora de equitación de Fox, como una especie de juego sexual; y todo aquello que ella percibía como romántico y especial en la relación fue un acto premeditado de grooming (cuidado con el link, tiene imágenes explícitas). Hacia el final de la película incluso vemos a la Fox niña teniendo reacciones físicas de pánico, vomitando ante la idea de volver a encontrarse con el entrenador. El momento que se me ha quedado grabado en la memoria es cuando la Fox adulta le pide a su madre que le enseñe los álbumes de fotos de esa época. «Ah, mira, aquí estoy» dice ella, señalando la foto de una adolescente desgarbada. «No» corrige su madre, «ahí tenías quince». Le indica otra foto, esta vez de una niña, aún rolliza y con mejillas infantiles. «Aquí. Aquí tenías trece».
Jennifer Fox recordaba que su primer novio había sido mayor que ella. En realidad la habían violado.
Quiero aclarar desde ya que nadie abusó de mí cuando era niña ni adolescente. Supongo que puedo considerar que poseo la dudosa fortuna de sólo haber sido violada una vez y siendo adulta, aunque por poco. Qué suerte. No obstante, hubo varios hombres que lo intentaron con ahínco, y si no lo consiguieron fue por motivos meramente circunstanciales: vivían lejos, me asusté en el último momento. The Tale me aterró tanto porque vi lo cerca que estuve de haber tenido que cargar ese trauma. Lo fácil que es engañar a una criatura tan joven. Cómo tu propio cerebro, tus percepciones infantiles se tuercen para componer una historia halagüeña y romántica donde hay un comportamiento criminal. Y cómo las personas que hacen estas cosas se aprovechan de ello para sus propios fines.
Aquellos hombres (profesores, “amigos” online) me hicieron bailar como a una marioneta. Empezaban comentando con admiración mis primeros intentos en la poesía y el ensayo, halagando mi inteligencia y mi madurez (a día de hoy detesto con la furia de mil soles la frase “madura para su edad”, como si que una adolescente mostrara inteligencia o personalidad fuese sorprendente). Luego empezaban a colarse alabanzas a mi supuesta belleza, referencias elegantes a mis atributos físicos, conversaciones subidas de tono que un adulto NO debería tener con una menor. Antes de que me diera cuenta me estaban manipulando, poniéndome a la defensiva para que les demostrara que de verdad era madura, que estaba a la altura de cualquier mujer adulta.
En esa época hice muchas cosas que realmente no quería hacer. No voy a abundar en ellas; lo que quiero dejar claro es que en ese momento, y durante años después, estuve convencida de que tenía la sartén por el mango, y de que estaba estableciendo relaciones entre iguales. Estaba haciendo algo prohibido, estaba (eso creía) ejerciendo mi libertad por primera vez. ¿No era así el poder para las mujeres? ¿No consistía acaso en atraer a los hombres y conseguir que te desearan? ¿No estaba rebelándome contra la educación represiva que había recibido, reclamando mis deseos y mi cuerpo? ¿No tenía derecho a ello, acaso? ¿No existía, justo debajo de la narrativa de histeria virginal que mis padres me habían inculcado, otra historia acerca de muchachas precoces que hacían lo que querían con los hombres, mágicamente protegidas del abuso por la poderosa magia de su “madurez”?
Yo ya tenía todas las piezas necesarias para caer en sus redes; mi efervescencia adolescente –perfectamente natural– colisionó con la cultura de la violación y la ignorancia de familia y profesorado, creando un cóctel letal. Aquellos hombres se aprovecharon de ello, y me convencieron de que era afortunada.
No fui la única. Muchas de mis amigas se vieron en situaciones parecidas. Mi amiga K. llegó a involucrarse físicamente en varias relaciones con hombres mayores. Yo la admiraba; ¡qué valiente era! ¡Qué sexy! ¿Tendría yo algún día su aplomo y su atractivo? Hoy en día K. le ha puesto nombre a lo que le ocurrió, y aún está batallando con las secuelas psicológicas. Y aun hace tan sólo dos o tres años, cuando comentaba con indignación esta problemática con mi amiga W., ella contestó «no es para tanto. Yo también estuve con un hombre mayor de adolescente y él siempre hizo lo que yo quería. Él creía que dominaba, pero realmente lo dominaba yo». Me callé, porque hay según qué cosas que no nos corresponde decir. Y aun después me he cruzado con supervivientes de abuso sexual infantil que consumían compulsivamente arte y ficción pornográficas con menores, reviviendo una y otra vez su trauma, porque una versión romántica de la violencia que sufrieron les ofrecía la fantasía de que el horror que habían vivido no había sido tan monstruoso. Entonces no me callé, por el riesgo que supone circular ese tipo de material, incluso cuando no incluye a menores reales; las denuncias se interpusieron y las páginas se cerraron, pero el trauma, y sus métodos venenosos para no tener que enfrentarse a sí mismo, permanecieron. Contra eso yo no podía hacer nada, y todavía me duele.
Todo el mundo es protagonista de su propia historia. Ninguna princesa quiere mirarse en el espejo y descubrir que sigue siendo la Cenicienta. Queremos ser Alfonso Ugarte, glorioso héroe que prefirió arrojarse del morro de Arica con la bandera peruana antes que entregarla a los chilenos, y no un pobre desgraciado rodeado por el enemigo que se tiró de cabeza al mar porque la alternativa era que lo fusilaran.
Pero ocurre. Y hay gente que saca partido de ese mecanismo. Y deberíamos hablar de ello.
No tengo respuestas ni conclusiones para este tema. No he estudiado psicología ni neurociencia, ni he dedicado años a reflexionar sobre ello; sólo soy una millenial con blog que en algún momento se encontró, como tantas otras, en el lado peligroso de Messenger. Sólo quiero iniciar una conversación sobre este mecanismo de defensa y de cómo nos hace vulnerables. Porque escribo sobre narrativa e historias, y las historias no sólo vienen del cine y de la música pop, si no también de los rincones oscuros de nuestra memoria. Porque las narrativas que construimos sobre nosotres condicionan nuestra vida. Pero, por encima de todo, porque NO FUE NUESTRA CULPA. Necesitaba desmenuzar este mecanismo, entenderlo mejor, relacionarlo con otros ejemplos, porque llevo años callándome. Mordiéndome la lengua cada vez que las venerables calvas de las columnas semanales se rasgan las vestiduras y se lamentan sobre la promiscuidad adolescente, sobre conductas de riesgo y música explícita, como si les adolescentes fueran animales sin amaestrar, y luego, en el mismo golpe de voz, ensalzan clásicos de la literatura que normalizan la pedofilia y exculpan a directores de cine que le han puesto la mano encima a menores porque “nunca se puede saber”. Desde sus púlpitos lanzan historias sobre la estupidez juvenil y la importancia de separar obra de autor, usando su poder para cimentarlas en el imaginario colectivo. Nunca nos creen, salvo cuando repetimos la versión que nuestros abusadores nos metieron en la cabeza, aquella que insiste en que ya estábamos maduras para lo que ellos pretendían, que todo fue consentido, incluso aunque aún tuviéramos que pedir permiso para ir al baño. Nos ponen el arma en la mano, recitan poemas glamurosos sobre el acto de apuntarte con ella, y se sientan a esperar a que nuestro abusador nos diga «hazlo. Tus padres se volverán locos. Hazlo». Y cuando suena el disparo, les falta tiempo para llamarnos imbéciles.
Ya basta.
La mente adolescente es un un infinito de posibilidades, todas nuevas, algunas emocionantes, otras terroríficas y otras ambas a la vez. Es, literalmente, una historia a punto de comenzar. Qué vértigo, descubrir que estás a punto de empezar a escribir tu propia vida. ¿Qué clase de personaje voy a ser? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién o qué es mi némesis? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Y, por los clavos de Cristo, ¿qué hago con este cuerpo, con este corazón, con estos sueños?
Estas preguntas no deberían atraer a los buitres. Nadie debería crecer rodeado de monstruos, incapaz de desarrollarse en libertad. Nadie debería pasar sus años formativos repitiéndose que los abusos que sufrió fueron algo bueno, sólo porque personas más poderosas que nosotres nos contaron ese cuento.
Ya va siendo hora de que empecemos a contar otras historias. Historias compasivas que acepten los deseos y la sexualidad adolescentes como normales, en lugar de como ticket sin escalas al Apocalipsis. Historias incómodas pero necesarias que señalen al tiburón que ronda olisqueando la sangre, incluso aunque dicho tiburón sea alguien a quien admirábamos. O a quien amábamos. Historias donde les adolescentes puedan reconocerse, donde aprendan que tienen una voz que merece ser escuchada, que tienen derecho a cambiar de opinión, que la manipulación se puede identificar, que las viejas narrativas pueden cuestionarse sin importar lo “clásicas” que sean, que se merecen una protección sin condiciones y sin condescendencia.
Que les explique que no fue su culpa.
Elles aún están creciendo. Cambiar las historias que les van a acompañar es nuestra responsabilidad. Y escuchar sus voces, también.
Messenger
Google+
February 8, 2019
Fantasías de poder, parte II: reinas supremas y chicas gato
Hace tiempo, en el magazine digital Todas Gamers se hacían la siguiente pregunta: “Las fantasías de poder femeninas, ¿existen?”. La autora del artículo, Dryadeh, hacía una disección estupenda y muy sucinta de qué es una fantasía de poder y sus implicaciones de género, que no te he enseñado antes porque es mejor que la mía y me da vergüenza te animo a leer para refrescar algunos conceptos. A pesar de que Todas Gamers es una página sobre videojuegos y a mí nunca me han gustado (mea culpa), sus análisis me siguen interesando como punto de partida para reflexiones propias, como esta que estás leyendo; al fin y al cabo, los videojuegos también son una forma de narrar historias, y también moldean y son moldeados por el entorno en el que nacen. Es más, como bien señalaba Dryadeh, al ser un medio interactivo en el que se nos permite tomar decisiones e influir en el resultado final de la historia, es muy dado a las fantasías de poder: es ahí donde podemos observar con mayor claridad cómo percibe nuestra sociedad el poder, y quién ansían ser les jugadores. O quizás debería decir lOs jugadores.
Dryadeh procedió a hacer una criba de personajes femeninos en diversos videojuegos, buscando alguno que estuviese diseñado para complacer las fantasías de poder de un hipotético público femenino, al modo de las fantasías masculinas tradicionales. Le quedaron muy pocos, y no siempre cumplían todos los requisitos puesto que, al utilizar el eje del género, surgían dudas nuevas: en un mundo patriarcal y tan polarizado por géneros, ¿una fantasía de poder femenina significa que el personaje femenino ha de lucir y actuar de la misma manera que sus contrapartes masculinos? ¿O debe, por el contrario, explotar habilidades y rasgos que el patriarcado considera femeninos, como la astucia, la seducción y la diplomacia? ¿Eso no es cumplir con los estereotipos? Pero el ejemplo anterior de una mujer comportándose de manera estereotípicamente masculina ¿no es dar a entender que las virtudes asociadas a los hombres son mejores que las asociadas a las mujeres? ¿Qué andamos buscando las mujeres cuando creamos una fantasía de poder?
Preguntas, preguntas, preguntas.
(digo mucho esa frase. debería bordarla en un cojín o algo)
La conclusión de Dryadeh era bastante obvia: hay tantas fantasías de poder femeninas como mujeres. En un mundo desigual, donde las mujeres apenas tenemos poder siquiera sobre nuestros propios cuerpos y el poco al que podemos acceder normalmente se deriva de la opresión de alguien en peor situación que nosotras (por ejemplo, el que se nos confiere a las mujeres blancas sobre las personas racializadas, que ya comenté en mi pieza sobre Taylor Swift), no existe una fantasía de poder estándar para mujeres, sólo unos pocos personajes en los que nos podemos deslizar sin estar incómodas. No obstante, yo llegué a la misma conclusión de Dryadeh: a pesar de ser menos consistentes y menos visibles, las fantasías de poder femeninas, hechas por mujeres para complacer a mujeres, sí existen.
Es sólo que cuando aparecen la cultura hegemónica se burla.
Estos últimos meses he estado releyendo una saga muy querida para mí: la trilogía de Ginebra, de Rosalind Miles; una reescritura del mito del rey Arturo desde la perspectiva de su reina consorte. En esta versión es ella la poseedora original de la Mesa Redonda y la soberana natural de Camelot, capital de un reino matriarcal gobernado por reinas que no sólo entran en batalla, si no que eligen cada siete años al mejor de sus paladines para que sea su pareja. El primer elegido conserva el título de rey, pero eso no evita que sea sustituido llegado el momento: en las tradiciones del reino el amor (hetero)sexual es sagrado y cualquier mujer (y aún más una reina) debe mantenerse activa por el bien de las cosechas y la fertilidad de su tierra. Ginebra, además, ha sido educada en la isla sagrada de Avalón, hogar de la Señora y centro neurálgico de la religión de la Madre Diosa, basada en la fertilidad y la libertad femenina, ahora bajo amenaza debido al avance del cristianismo en las islas.
Leí estas novelas entre los trece y los catorce años, y siento muchísimo cariño por ellas, a pesar de los fallos obvios que he descubierto leyéndolas como escritora adulta, por múltiples razones. Fue mi primera introducción al ciclo artúrico, un tema que a día de hoy aún me encanta, y además tenía una subtrama romántica totalmente desvergonzada, sin miedo a la cursilería (y yo era una adolescente intensita y hambrienta de amor). Luego, por supuesto, estaba Ginebra. La protagonista indiscutida, todopoderosa, mítica. Yo quería ser ella.
Es fácil entender por qué: Ginebra lo tiene todo. Todos los personajes, todas las tramas giran a su alrededor. Incluso cuando un capítulo se narra desde el punto de vista de otra persona, sus descripciones y pensamientos se ajustan a la visión que Ginebra tiene de elle. No sólo es reina por partida doble (de su propio país y de toda Britania), si no que además es adorada sin ambages por todos sus caballeros, empezando por el propio rey Arturo y acabando por Lanzarote, su amante. Todos los personajes negativos la odian (mensaje cristalino: si no estás con la reina, eres de los malos). Incluso cuando hace cosas moralmente cuestionables, como engañar a su esposo con Lanzarote, la trama le allana el camino: las reinas de su tierra siempre han elegido libremente a sus compañeros sexuales, y Arturo ya le ha fallado antes llevándose a su hijo de siete años a una batalla donde muere. Y cuando se comporta de manera caprichosa o injusta (los arrebatos de celos que le dan cada vez que Lanzarote respira demasiado fuerte cerca de otra mujer, más propios de una persona de quince años, se escuchan hasta Escocia) su actitud se enmarca dentro de su majestuosidad: es una reina apasionada, tonante, terrible, hecha para ser amada y temida a partes iguales.
 Si estás pensando que Ginebra es una pendeja en esta versión de la leyenda, tienes toda la razón. No obstante, recapitulemos todos esos rasgos que la hacen tan irritante como personaje. Es una reina: se le debe obediencia incuestionable, por muy extrañas o crueles que sean sus órdenes, y su pueblo la adora ciegamente. Se la considera la mujer más bella, grácil y majestuosa de las islas: todos los hombres que la ven caen rendidos ante su hechizo. Es infiel, pero no pasa nada porque Arturo es un pimpín que se deja manipular por los cristianos y de todas formas ya habíamos dicho que no cuenta como infidelidad si la Diosa dice que no pasa nada. Siempre tiene razón: como todas las reinas de su linaje, posee ciertos poderes de videncia y puede anticiparse a las malas intenciones o a los desenlaces. Y cuando no la tiene (o cuando directamente hace algo malo) la trama la excusa. Normalmente haciendo que algún personaje cercano haga algo aún peor para que sus faltas palidezcan en comparación.
Si estás pensando que Ginebra es una pendeja en esta versión de la leyenda, tienes toda la razón. No obstante, recapitulemos todos esos rasgos que la hacen tan irritante como personaje. Es una reina: se le debe obediencia incuestionable, por muy extrañas o crueles que sean sus órdenes, y su pueblo la adora ciegamente. Se la considera la mujer más bella, grácil y majestuosa de las islas: todos los hombres que la ven caen rendidos ante su hechizo. Es infiel, pero no pasa nada porque Arturo es un pimpín que se deja manipular por los cristianos y de todas formas ya habíamos dicho que no cuenta como infidelidad si la Diosa dice que no pasa nada. Siempre tiene razón: como todas las reinas de su linaje, posee ciertos poderes de videncia y puede anticiparse a las malas intenciones o a los desenlaces. Y cuando no la tiene (o cuando directamente hace algo malo) la trama la excusa. Normalmente haciendo que algún personaje cercano haga algo aún peor para que sus faltas palidezcan en comparación.
Es decir, la trama y los personajes secundarios se tuercen y ajustan en torno a ella, procurando retratarla siempre bajo la luz más halagüeña posible y dejando claro que al final, pase lo que pase y haga lo que haga, Ginebra no sólo se saldrá con la suya, si no que seguirá siendo “la buena”. Porque esta es su historia.
Exactamente igual que ocurre con los protagonistas de las fantasías de poder masculinas.
En esta última relectura me he dado cuenta de que, en muchos aspectos, Ginebra es una fantasía de poder femenina hecha a imagen y semejanza de las masculinas que se las arregla, no obstante, para seguir siendo femenina en el sentido tradicional. Un poco como si estuviera en el medio justo del espectro que discutíamos anteriormente. Hace lo de que le da la gana con su reino y con su cuerpo, ordena y dispone de las vidas de caballeros y súbditos, es cruel e implacable con quien la afrenta, pero al mismo tiempo es bella y magnífica, y tiene a su disposición una corte de hombres que la veneran y se pelean por conseguir su favor. Sólo tiene relaciones sexuales por amor, pero las tiene como y cuando quiere, y siempre son satisfactorias. Y Miles la escribió procurando que sintiéramos empatía por ella.
No me extraña que en las reseñas de Goodreads que encontré haya tanta gente quejándose de lo insoportable que es la protagonista. Como cultura, estamos acostumbrades a disculpar, racionalizar y justificar ciertos comportamientos en los grupos dominantes, y a percibirlos automáticamente como amenazas o perturbaciones en personas marginalizadas. Recuerda, por ejemplo, cómo comentamos el mes pasado que la misma violencia que convierte a un hombre blanco en héroe hace a uno racializado verse como un terrorista.
Obviamente el hecho de que Miles sea teórica feminista, aparte de escritora, ayudó mucho a configurar a Ginebra como la fantasía de poder que es: arrogante, indolente y aún así digna de amor y comprensión. No obstante, no es un caso aislado. El rasgo que, a mis ojos, la hace una fantasía de poder (la justificación y el afecto incondicionales que recibe) aparece en muchas otras protagonistas femeninas. Especialmente en la literatura romántica. Piensa en las heroínas de la novela rosa tradicional, o en las protagonistas de las sagas de romance sobrenatural para adolescentes. La crítica más común que suelen recibir –esa crítica con la que despedazamos en su momento a Bella Swan, protagonista de Crepúsculo– es que no tienen nada que las haga especiales, y sin embargo todo el mundo actúa como si lo fueran. No tienen apenas personalidad, no toman decisiones propias, no evolucionan a lo largo de la trama y sus únicos rasgos definitorios son defectos leves, como la torpeza o la ingenuidad. Y sin embargo el mundo entero cae de rodillas a su paso, la Rebelión la sigue, el villano la percibe como amenaza, el vampiro y el licántropo se pelean a muerte por su amor, el atractivo millonario/noble inglés la baña en dinero y atenciones y parece estar, válgame Dios, dispuesto a renunciar a su vida de calavera por ella. No ha hecho nada para ganarse todo esto, porque no es más que un marco vacío donde las lectoras pueden proyectarse, y sin embargo lo recibe.
Exactamente igual que otros centenares de héroes masculinos, que son desagradables, egoístas, violentos e inmaduros a lo largo de toda la historia, y que en vez de personalidad tienen una boca sucia y dos pistolas, pero al final son premiados con  reconocimiento social y el amor de la mujer que deseaban. La única diferencia es que los defectos que exhiben son tradicionalmente masculinos, y por lo tanto justificables; las heroínas románticas, por su parte, muestran rasgos asociados a lo femenino como la sensibilidad, la fragilidad y la preocupación por el amor romántico, y los usan para obtener lo que desean. Esta ficción, a pesar de ser potencialmente muy tóxica y de cumplir con estereotipos retrógrados acerca de la feminidad, ofrece a sus lectoras una fantasía de poder relativa dentro del patriarcado: sí, siendo mujer quizá necesites ser rescatada cada dos por tres, y puede que no puedas tomar una decisión de vida o muerte sin ponerte a llorar, pero tendrás todos los premios sociales que tu cultura considera adecuados para una mujer (respetabilidad, seguridad, amor, matrimonio, posición económica) completamente gratis. No tendrás que hacer nada; eres la protagonista, los regalos te acabarán cayendo en la falda.
reconocimiento social y el amor de la mujer que deseaban. La única diferencia es que los defectos que exhiben son tradicionalmente masculinos, y por lo tanto justificables; las heroínas románticas, por su parte, muestran rasgos asociados a lo femenino como la sensibilidad, la fragilidad y la preocupación por el amor romántico, y los usan para obtener lo que desean. Esta ficción, a pesar de ser potencialmente muy tóxica y de cumplir con estereotipos retrógrados acerca de la feminidad, ofrece a sus lectoras una fantasía de poder relativa dentro del patriarcado: sí, siendo mujer quizá necesites ser rescatada cada dos por tres, y puede que no puedas tomar una decisión de vida o muerte sin ponerte a llorar, pero tendrás todos los premios sociales que tu cultura considera adecuados para una mujer (respetabilidad, seguridad, amor, matrimonio, posición económica) completamente gratis. No tendrás que hacer nada; eres la protagonista, los regalos te acabarán cayendo en la falda.
Esta fantasía es, como decíamos, anticuada, y tiene muchas limitaciones. Durante siglos nos hemos conformado con ella porque era lo más cerca que podíamos estar del poder (si no puedes ostentarlo, cásate con él y recoge las migas). Pero las cosas han cambiado mucho estos últimos dos siglos, y las insuficiencias de la fantasía romántica tradicional cada vez son más evidentes. ¿Qué pasa con las chicas sáficas, que no quieren un príncipe si no una princesa (o quizá una guerrera)? ¿Qué pasa con las chicas masculinas que no se adaptan a las expectativas de su género? ¿Qué pasa si no quieres ser Bella Swan si no el capitán Kirk, para poder dirigir una nave espacial, disparar tu propio fáser, seducir a incautas razas alienígenas y tomar difíciles decisiones de mando que todo el mundo ha de acatar?
El siglo pasado nos trajo una cristalización maravillosa de todos estos deseos, una nueva fantasía de poder eminentemente femenina, hecha por mujeres para mujeres, un tipo de personaje para el que nada es imposible, hecho para que las niñas y adolescentes a lo largo y ancho del mundo pudieran insertarse en su universo favorito y gobernarlo, salvarlo y ponerlo a sus pies una y otra vez, exactamente como sus compañeros de clase llevaban haciendo desde el principio de los tiempos.
Estoy hablando, por supuesto, de la Mary Sue.

Incluso aunque no hayas oído hablar del tropo de la Mary Sue (y si estás aquí huroneando en mi blog lo veo difícil, pero digamos que sí) estoy segura de que estarás familiarizade con el concepto. El término “Mary Sue” fue acuñado en el fandom de Star Trek: en 1974 Paula Smith, editora de varios fanzines de la serie, escribió un brevísimo fanfiction llamado “A Trekkie’s Tale” donde parodiaba un tipo de personaje original que había observado varias veces en otros fics. Estos personajes eran evidentes autoinsertos de la autora, poseían una belleza fascinante y más habilidades de las humanamente posibles, solían enamorar al capitán Kirk o al señor Spock (dependiendo de las preferencias de la escritora) y ser algún tipo de híbrido humano-alienígena, aparte de desempeñar algún cargo importante para el cual eran ridículamente jóvenes. Y, por encima de todo, irrumpían en la trama original de la serie, robando el protagonismo al resto de personajes y recibiendo su admiración sin límites. El personaje creado por Smith, la teniente Mary Sue, pasó a nombrar a ese subtipo de personaje, y desde entonces ha saltado desde Star Trek al resto de fandoms y de ahí a la cultura popular, un método rápido de designar a un personaje diseñado como avatar de su autora para acaparar la atención y el amor del público. Para sorpresa de nadie, aunque se ha intentado introducir una versión masculina en el vocabulario friki (Gary Stu o Marty Stu), los personajes Mary Sue son casi siempre mujeres. Y sus autoras también.
(algún día hablaremos del papel fundacional que tuvieron las mujeres en el nacimiento de los fandoms y la cultura friki y de cómo siguen conformando buena parte de su columna vertebral, diga lo que diga Big Bang Theory)
En resumen: un personaje Mary Sue es una fantasía de poder femenina, pura y dura, creada casi siempre por autoras adolescentes. Y aunque creo que nadie defendería que una Mary Sue es una buena protagonista (sus creadoras buscan saciar deseos insatisfechos, no crear alta literatura), no puedo evitar entender su función en un mundo que desprecia a las mujeres en general y a las adolescentes en particular.[image error]
Las mujeres nos criamos con las fantasías de poder de otros. Vemos al héroe/antihéroe triunfar una y otra vez. Decir las mejores frases, protagonizar las mejores escenas de acción, conseguir siempre al objeto de sus afectos, recibir apoyo emocional y validación haga lo que haga. Luego tenemos que tirar el cubo de las palomitas a la basura o cerrar el libro y volver a salir a un mundo que se burla de nosotras. Que nos dice que somos histéricas, gritonas, hormonales, torpes, molestas, peores (pero que luego, irónicamente, trata de convencernos de que maduramos antes para que mostremos paciencia cuando los chicos hacen exactamente lo mismo). Nos bombardean con mensajes de que debemos ser guapas pero no creídas, sexys pero no putas, recatadas pero no estrechas, simpáticas pero sin hablar demasiado, y dios, en el revuelo de la adolescencia nosotras con las justas podemos atarnos los zapatos sin ponernos a llorar. Nos enamoramos de mundos de fantasía donde todo es posible, vemos por enésima vez al héroe alzarse con la gloria, y pensamos «caray, ojalá fuera yo». Y de repente surge una idea maravillosa. «Oye, ¿quién impedirá que sea yo?»
Así que cogemos el teclado y nos colamos allí. Y nos creamos un avatar pésimamente escrito que alivie todas las faltas que vemos en nosotras mismas. ¿Te sientes fea e incómoda con tu cuerpo? Tu Mary Sue será bellísima, arrebatadora, imposible de ignorar. ¿Te sientes vulgar? Tendrá además un ojo blanco y el otro morado, un pasado trágico que la hace fascinante y misteriosa, y orejas de gato. ¿Eres mala en gimnasia, el profesor se la pasa humillándote y tu mejor amigo te dice «no pasa nada, es que eres chica»? Aparte de orejas tendrá genes de gato, que la harán más rápida, más ágil y más perceptiva que el resto de humanos. ¿Te sientes tonta? Tu Mary Sue es un genio. ¿Te hacen bullying? Tu Mary Sue es una guerrera invencible ejecutando una sangrienta venganza. ¿Estás sola y cachonda y hambrienta de afecto, pero crees que nadie te querrá nunca? Los personajes más deseados del fandom caerán suspirando a tus pies, listos para satisfacer el menor de tus caprichos.
(sí, por supuesto que yo también creé mis propias Mary Sues en su momento. Harry Potter. no, por supuesto que no voy a enseñarte nada)
El término “Mary Sue” supuestamente se usa para definir cualquier personaje demasiado perfecto y mal construido, bendecido por la trama sin más motivo que su lucimiento personal. Pero raramente alguien lo usa para definir a Batman o a James Bond, a pesar de que cumplen con muchos de los requisitos. No nos molesta (tanto) que el héroe tenga todo lo que quiera y que sus poderes y triunfos no tengan justificación porque, bueno, es el Elegido. Ni siquiera nos termina de importar que la calidad de la historia o el desarrollo de su personaje sean mediocres (grandes héroes de acción como Schwarzenegger o Van Damme tienen a sus espaldas sagas enteras cuya trama se aguanta con un hilo mal cosido). Lo que nos fastidia es que la heroína pluscuamperfecta sea mujer. Anakin Skywalker puede tener un poder nunca antes visto y un talento impresionante para dominar la Fuerza, ser un piloto sin parangón, estar destinado a alzarse como caballero jedi/sith y cambiar el destino de la galaxia a pesar de haber nacido como esclavo porque nosequé de una profecía, pero que Rey sepa puentear naves espaciales y pelear con bastón (algo bastante plausible en una chatarrera huérfana) ADEMÁS de ser sensible a la Fuerza nos parece demasiado. ¿Quién se ha creído que es?
La función de cualquier fantasía de poder es consolarnos, suplir con la ficción las carencias que nos pesan en la realidad. Ese deseo dio vida a los grandes héroes y amados granujas del cine y la literatura, a Lobezno y Han Solo, pero también a todas las Mary Sues que pululan por Wattpad y Fanfiction.net y Archive of Our Own. Y aun a las heroínas virginales y más bien tontas de la literatura romántica. La calidad puede ser mayor o menor, pero ése no es el problema. Cuando nos escondemos detrás de la careta de la chica gato, las mujeres estamos diciendo «yo también quiero tenerlo todo. Quiero ganar aunque sea una vez».
Volviendo a la pregunta que se hacían en Todas Gamers hace un año y pico: sí, las fantasías de poder femeninas existen. De una forma o de otra, adaptándose a expectativas encorsetadas o instrumentalizando como pueden las pocas armas dejadas a su alcance para, aunque sea por un rato, soñar con gobernar el mundo. Incluso aunque sea un mundo limitado y lleno de reglas injustas. De ahí que muchas feministas frikis hayan reclamado el término Mary Sue, evidenciando el patente sesgo de género que tiene ese desprecio hacia los personajes que supuestamente son perfectos sin justificación. Los hombres llevan siglos haciéndolo. O cambiamos la forma de plantear los personajes, o las mujeres seguiremos jugando a ser reinas. Y si se nos insulta por ello, bueno. Ya nos insultaban para empezar, ¿cuál es la diferencia?
Para acabar: mi visión de este asunto es limitada. En aquel artículo de Todas Gamers ya se nos señalaba que hay tantas fantasías de poder como mujeres, y resulta que no todas las mujeres somos iguales. Yo soy blanca, por ejemplo, y eso ha configurado mi visión del mundo y mis fantasías de poder: nunca me ha costado imaginarme como una hermosa princesa, delicada y deseable y  lista para ser rescatada por el héroe de turno, porque todas las princesas con las que crecí se parecían a mí. Por eso, toda mi vida he sentido sed de algo diferente: de ser fuerte y valiente, dura y diestra en la batalla, capaz de resistir cualquier cosa, de derrotar a cualquier villano.
lista para ser rescatada por el héroe de turno, porque todas las princesas con las que crecí se parecían a mí. Por eso, toda mi vida he sentido sed de algo diferente: de ser fuerte y valiente, dura y diestra en la batalla, capaz de resistir cualquier cosa, de derrotar a cualquier villano.
Imagínate el tamaño de mi sorpresa cuando, hace unos años, empecé a moverme por círculos feministas en internet y me encontré con que para las mujeres racializadas el cuento era muy distinto. Sobre ellas pesaban estereotipos raciales, aparte de misóginos: la delicadeza y la indefensión que vemos en las princesas son rasgos de la feminidad blanca que no se extienden a todas las mujeres. A las mujeres negras se las percibe como hipersexuales y agresivas, capaces de tolerar mayor sufrimiento (y por ende presas legítimas para toda clase de abusos); las mujeres asiáticas suelen ser vistas como bocaditos sumisos y exóticos que el héroe puede echarse a la boca si se siente aventurero. La misma fragilidad que a mí me hacía sentir desempoderada me hacía al mismo tiempo deseable como esposa, una meta asfixiante pero revestida de respetabilidad y seguridad. Las mujeres racializadas no eran princesas porque no se las veía como dignas de amor, ni como seres preciosos que debían ser protegidos a toda costa. Ellas QUERÍAN ser la princesa, porque nunca se les había permitido acceder al trono, con todo el aprecio y poder que ello implica, en primer lugar. Sus fantasías de poder eran muy diferentes a las mías, porque estaban más lejos del poder real que yo.
Y ése es sólo uno de los ejes a tener en cuenta. Imagínate si incluimos a mujeres trans, discapacitadas, neuroatípicas…
(Recordemos, chicas: el feminismo no es de talla única. Es imposible que lo sea.)
Nuestras fantasías cambian dependiendo de cuánto poder ostentemos en el mundo real. En cada una de ellas hay una huella de ADN social, una manera de rastrear quiénes somos, qué papel se espera que desempeñemos, y qué carencias en nuestra vida nos duelen más. Incluso pequeños indicativos de cómo entendemos el poder, o de qué pensamos de él en primer lugar. Entre la gente de mi generación es bastante común la broma de que nuestra fantasía más salvaje es poder permitirnos casa, comida y aficiones, lo cual obviamente es una crítica a los Grandes Poderes que gobiernan el mundo sin que nadie los haya elegido. Pero quizá ése es un comentario para otra ocasión.
Así que cuéntame, ¿qué dicen tus fantasías de ti?
¿Te ha gustado lo que has leído? ¡Like! ¡Comenta! ¡Comparte! O invítame a un café y ayúdame a seguir escribiendo ^^
Messenger
Google+
January 8, 2019
Fantasías de poder, parte I: Bárbaros musculosos y frikis alfa
Este artículo no sería lo que es sin la ayuda de mis precioses seguidores de Twitter: Héctor Saz, Ania al Revés, Victoria Álvarez, VinLena, Diana Gutiérrez, Fonseca, Marina Tena, Emperardilla, Dagmar Sola, Q_uiop, Entropía, Ce, Raül Sala, Elvina GS y Alipori. Gracias a todes por vuestras estupendas sugerencias ^^
Advertencia: en este artículo voy a hablar, entre otras cosas, de violencia sexual y física contra las mujeres. Las menciones son de pasada dado que no es el tema principal, pero nunca está de más cuidarse.
¿En qué nos quedamos el mes pasado? Ah, en las fantasías de poder. (se pone las gafas de la presbicia). Vamos allá.
La ficción, por muy realista que sea, es siempre fantasía, pues nos ofrece escenarios imaginarios que recorrer, y personajes en los que proyectarnos. La empatía juega un papel fundamental; no se trata ya solo de que nos importe lo que le pase a los personajes, si no que muchas veces imaginamos que somos ellos. Nos gusta jugar a ser ellos. ¿Cómo si no vivir todas esas inverosímiles aventuras? Existen muchos tipos de fantasía: hay fantasías sexuales, por supuesto (deja de fingir que no es lo primero que has pensado, te he visto la cara), pero también hay fantasías románticas, fantasías de consuelo y de venganza, e incluso fantasías que nos hacen pasarlo deliciosamente mal, como la literatura de terror. Todas cubren algún tipo de deseo o necesidad emocional. En ellas buscamos el añorado cosquilleo de un primer amor perfecto, la exploración de pensamientos o actos que nos dan miedo y curiosidad a la vez, o simplemente la reafirmación de que las cosas van a ir bien cuando la vida real empieza a pesarnos demasiado.
O un escenario en el que siempre triunfamos sobre quienes nos afrentan, donde recibimos reconocimiento y recompensas por ser quienes somos, donde podemos superar esas flaquezas que nos avergüenzan o incluso imaginar que nunca existieron, donde obtenemos lo que deseamos sin que la mezquina e injusta realidad se ponga por el medio.[image error]
Esas son las fantasías de poder.
Existen tantas fantasías de poder como personas, porque la definición de “poder” es escurridiza y depende de muchísimos factores personales y ambientales. No obstante, hay factores que influyen más que otros.
Hace un rato hemos dicho que todas las fantasías cubren algún tipo de necesidad emocional en su público. ¿De dónde salen estas necesidades? ¿Cómo se crean? ¿Por qué tenemos esos deseos, y no otros?
Aaaaaaaah, la relación circular ficción-cultura ataca de nuevo.
Aunque nuestras fantasías sean completamente personales, la cultura hegemónica de la que nos hayamos alimentado ya las ha moldeado. Nos ha indicado qué es deseable y qué no, a qué triunfos debemos aspirar y qué ridículos debemos evitar. Nos ha dado ya las imágenes de cómo se ve una persona poderosa, y aun más, nos ha indicado cuánto nos podemos parecer a ella, o incluso si podemos ser ella, en primer lugar. Porque en un mundo donde no todas las personas son iguales, y el poder, definido como la capacidad de hacer tu voluntad sin consecuencias, está reservado a unas reducidas élites, las fantasías van a reproducir y reforzar este sistema, y harán que lo interioricemos como bueno.
Y por eso he dividido esta serie en dos: porque quiero analizar cómo esta desigualdad social se refleja en nuestras fantasías, usando el género como eje. En nuestro mundo, el poder se ha reservado tradicionalmente a los hombres, y las mujeres y personas no binarias no hemos tenido acceso a éste salvo a través de una agresiva resistencia (y en ésas seguimos a día de hoy, ocho de enero de 2019). Por ende, nuestra imagen mental del poder está hecha a medida de los hombres. O al menos, de la versión ideal que la sociedad tiene de un hombre.
Por supuesto, el “hombre como es debido” ha ido cambiando a lo largo de los siglos, y por ende las fantasías de poder dedicadas a ellos también. El ideal del caballero andante medieval, que triunfaba en torneos y defendía a los débiles mientras Hacía Cosas con las esposas de otros, no es exactamente la misma que la del cortesano dieciochesco, bien cultivado en las artes del debate y la filosofía pero al mismo tiempo coqueto de un modo que hoy consideraríamos femenino, aunque desde luego tienen puntos en común. Centrémonos en la cultura pop del último siglo, y veamos qué ha decantado de todos estos modelos anteriores para venderle a los hombres de hoy. ¿Cómo es este señor ideal que siempre consigue a la chica al final? ¿Qué tienen en común Conan el Cimmerio, John Wayne y Han Solo, que todos los chicos quieren ser como ellos?
Muchas respuestas saltaron en mi cabeza al plantearme la cuestión.
 ¡Qué loco! Estas dos señoras ligeras de ropa me han caído en el regazo sin hacer yo nada. ¿Te lo puedes creer?
¡Qué loco! Estas dos señoras ligeras de ropa me han caído en el regazo sin hacer yo nada. ¿Te lo puedes creer?Son heterosexuales y cisgénero, eso estaba claro. No podemos darle modelos queer a los muchachos, no sea que salgan gays se den cuenta de que eran LGTB todo este tiempo y crezcan pensando que tienen derecho a existir, ser felices y vivir aventuras.
Siempre consiguen a las mujeres que desean. Ya sea porque hacen cola para acostarse con ellos debido a su irresistible atractivo, u obteniendo finalmente a la mujer de la que estaban enamorados, incluso aunque ella al principio lo rechazara o estuviera con otro hombre. El único motivo por el que pueden acabar solos es porque así lo han decidido, como sacrificio supremo por el bien de la trama (eh, siempre nos quedará París, menos da una piedra); pero si el señor ha decidido que la quiere, el señor la consigue.
También son físicamente fuertes. Más o menos. Algunos tienen los pectorales de tamaño de tu cabeza y pueden reventar un melón con los muslos; otros son esbeltos y ágiles y están cómodos manipulando armas y luchando cuerpo a cuerpo. Ergo, aunque no siempre tengan potencia muscular, saben pelear e imponerse físicamente usando la violencia. En el raro caso de que no muestren ninguno de estos rasgos, los suplen con inteligencia estratégica (quédate con esto, nos será útil más tarde).
La gente los admira. Da igual que sea porque son líderes natos, porque tienen carisma o porque, quécoincidencia, son El Elegido. O porque la narración nos repite cada dos páginas que esto es así, aunque no nos haya mostrado realmente ninguna de esas cualidades. Allá donde van dejan a la gente embelesada, deseando sacrificarlo todo por su causa.
Muestran un desapego total hacia todas su emociones, salvo la ira. Ya hemos analizado varias veces cómo, en la cultura post-siglo XIX, las emociones intensas se han configurado como algo femenino que te vuelve débil y estúpido. Así que nada de llorar o de ofrecer cuidados a otros personajes. Sólo se les permite enfurecerse cuando se los ha injuriado, y en ese caso la trama nos dejará claro que tienen toda la justificación del mundo; el resto del tiempo el héroe de la fantasía de poder no sólo actúa como si no sintiera dolor, pena o afecto, si no que también se burla de las emociones de los otros personajes.
Son (casi siempre) blancos. Existen excepciones a esta regla, pero al introducir la intersección de la raza el héroe cambia. En el imaginario colectivo el hombre blanco es el depositario natural del poder; cualquier representación de un hombre racializado, por muy macho que sea, se verá afectada por los estereotipos que pesen sobre su grupo étnico. La misma violencia física que convierte a un protagonista blanco en un glorioso defensor puede hacer verse como una amenaza peligrosa a uno negro o nativo del Pacífico, mientras que raramente aparece en manos de hombres asiáticos, a los que se percibe como más débiles y afeminados.
La lista era larga y compleja, porque abarcaba muchísimos tipos diferentes de personaje. Sin embargo, no es ninguna de estas cosas (ni los músculos, ni el liderazgo, ni el desapego emocional) los que convierten a un personaje masculino en una fantasía de poder.
Es la justificación, me di cuenta. Es que todos estos personajes siempre se salen con la suya.
La trama se dobla y se tuerce para darles la razón y hacerlos lucir bien, y aun más, corre a proporcionarles cualquier cosa que necesiten para ello. ¿Necesitan aprender una destreza guerrera ahora que de repente son líderes de un ejército y todo el mundo espera que ellos lo guíen? Mostrará una habilidad sin precedentes para ella y el resto de personajes lo comentará con admiración. ¿Quieren enamorar a una chica pero se han pasado tres cuartos de la trama mintiéndole y tratándola fatal? Ella los perdonará al final, comprendiendo que son diamantes en bruto que sólo necesitan una oportunidad. ¿Su gran misión requiere de la matanza indiscriminada de cientos de personas, algo que nos horrorizaría en el mundo real? La trama se encargará de deshumanizar y demonizar previamente a esas hordas para que no nos dé pena que sean exterminadas. Si tienen un acento raro mejor que mejor.
La fuerza física, el carisma y la indiferencia son maneras de conseguir poder, pero esto es sólo el empaque exterior. El poder real, como decíamos al principio, era hacer tu voluntad, imponerla incluso, y seguir siendo el bueno de la historia.
 Los mosqueteros son soldados de la Corona y por tanto su trabajo incluye matar gente. Pero no nos confundamos, la mala de la historia es Milady de Winter. Que también mata gente. Pero es… mala. (click en la imagen para un análisis del género y la raza en The Musketeers)
Los mosqueteros son soldados de la Corona y por tanto su trabajo incluye matar gente. Pero no nos confundamos, la mala de la historia es Milady de Winter. Que también mata gente. Pero es… mala. (click en la imagen para un análisis del género y la raza en The Musketeers)Muchas veces, cuando pensamos en fantasías de poder masculinas, pensamos en los personajes que hicieron famosos a Arnold Schwarzenegger o a Harrison Ford en los años ochenta. Hombres hipermasculinos, musculosos y fuertes, que cortan cabezas, arman orgías y se bañan en sangre sin que les tiemble el párpado; o antihéroes elegantes y sarcásticos, de gatillo fácil, cigarrito ladeado y señora medio desnuda en la cama (cuyo nombre no recuerdan). En John McClane o en James Bond. Sin embargo, no son ni la pistola ni los bíceps los que te confieren poder, si no la voz que narra la historia. La que nos repite hasta la saciedad, incluso contra toda evidencia, que estos protagonistas tienen razón. Y el resto de personajes, los acontecimientos, el enfoque emocional e incluso la propia coherencia interna de la historia se inclinan ante esta necesidad.
Piensa un poco. ¿Cuántas veces has leído/visto/jugado una historia con un protagonista masculino que engaña/falta el respeto a todo el mundo para conseguir algo, ya sea por el bien mayor o por su propio bienestar, y al final recibe amnistía total por sus actos y un Gran Premio Vital (amor, reconocimiento, éxito) por ello?
Sería fácil distraernos con los músculos y las pistolas láser y creer que las fantasías de poder masculinas se limitan a eso, y que una vez desvanecido ese arquetipo de macho alfa hemos acabado con el problema. Hoy en día los chicos ya no ansían ser Conan o Han. Al menos no tanto como antes. Pero el cine, la televisión, la literatura y los videojuegos nos siguen ofreciendo una y otra vez fantasías de poder en las que estos chicos se pueden insertar. Quizá fantasías menos hiperbólicas, con menos peleas y menos esteroides, pero que mantienen intacto el mensaje subyacente: el protagonista masculino siempre tiene razón, y el mundo debería plegarse a sus deseos.
No son tiempos de Ethan Edwards. Son tiempos de Leonard Hofstadter.
Hace un par de años la escritora Hannah Collins acuñaba, en un artículo para The Mary Sue, la expresión “alpha nerd”: el friki alfa, el nuevo hombre dominante de los medios. El friki alfa no es fuerte ni musculoso, no tiene ningún éxito con las mujeres y no va buscando peleas que ganar, pues pasa casi todo su tiempo dedicado a quehaceres intelectuales, casi siempre científicos. Todas estas cosas lo convertirían en un pobre paria en el mundo dominado por los deportistas poderosos de décadas anteriores. No obstante, es justamente esta dedicación intelectual la que le confiere su poder: el friki alfa no se acuesta con cientos de mujeres porque, ves, no le interesa. Tiene cosas más importantes que hacer, como resolver crímenes que tienen perpleja a la policía, o resolver ecuaciones que llevan siglos sin solución, o salvar el mundo. Además, las mujeres son tontas. ¿Por qué perder el tiempo con ellas? Tampoco se mete en peleas físicas, porque las peleas son demostraciones banales de simios inferiores, y él sabe que la inteligencia es mucho más importante que los músculos. Y el friki alfa es muy, muy inteligente. Mucho más que cualquier otra persona con la que se cruce. Y lo sabe. Y no tiene ningún problema en decirlo de la manera más hiriente posible.
La cultura friki ha saltado desde la oscuridad al mainstream, y el paradigma ha cambiado de vestido. La fantasía de poder que le vendemos hoy en día a los niños no pasa por la superioridad física, si no intelectual… pero sigue siendo superioridad. Una superioridad muy agresiva. El friki alfa esgrime su inteligencia como un arma, y trata con condescendencia y desprecio al resto de personajes, demasiado estúpidos para seguir su complejo razonamiento. Sheldon Cooper. Gregory House. El Sherlock Holmes de la BBC. Algunas iteraciones del Doctor en Doctor Who. Estos protagonistas masculinos dominan la escena con sus impresionantes cerebros, y de camino insultan, humillan y menosprecian a todo el mundo por no ser ellos. Y la trama los perdona. Porque la historia es de ellos. Y ellos al final tienen razón, y es su fabulosa inteligencia la que salva el día. El resto del elenco ha de comprenderlos, tolerarlos y perdonarlos. Es que es muy difícil, ¿sabes?, ser tan inteligente y tener que lidiar con gente tan tonta como tú.
Si eso último te ha sonado a razonamiento de maltratador, es porque ha sido totalmente deliberado.
 ¿Te acuerdas de cómo mencionamos hace un rato que los hombres asiáticos son percibidos como débiles y poco viriles?
¿Te acuerdas de cómo mencionamos hace un rato que los hombres asiáticos son percibidos como débiles y poco viriles?El patriarcado, como cualquier sistema de opresión, es escurridizo. Muta y se adapta a los cambios para asegurar su supervivencia. Los personajes de The Big Bang Theory parecen poner en tela de juicio la masculinidad hegemónica con sus cuerpos debiluchos y su timidez, pero en realidad la perpetúan; sus protagonistas son igual de misóginos, racistas y desagradables que los machos alfa de tiempos anteriores, sólo usan diferentes armas para maltratar a les demás. Es más, su propensión al acoso y la violencia sexual (disfrazada de torpeza) y su profundo desprecio hacia las emociones de otras personas (vendido como resultado natural de la inteligencia alta, como si ambas cosas estuvieran reñidas) continúan intactos debajo del conocimiento científico y los cómics. En una infame escena de Sherlock, el detective protagonista derrota en un duelo intelectual al personaje de Irene Adler explotando su única debilidad: que ella está enamorada de él. Sherlock la humilla y la deja hecha un mar de lágrimas, a merced de varias células terroristas internacionales que la buscan, sólo para aparecer en el epílogo a rescatarla, empujando violentamente al único personaje femenino que parecía estar a su altura al rol subordinado de dama en apuros y “mujer histérica” derrotada por sus estúpidos sentimientos.
La cosa se pone aún más siniestra cuando recordamos que, en el canon holmesiano original (estamos hablando del siglo XIX) Irene Adler, una mujer, es la única persona que consiguió engañar a Sherlock Holmes y salirse con la suya, ganándose su admiración eterna.
La cosa toma un giro brusco hacia un hoyo de oscuridad inenarrable cuando recordamos que, en la adaptación de la BBC, Irene Adler es supuestamente lesbiana.
Pero ¿cómo va a resistirse a Sherlock? ¡Es un detective británico rarito con memoria fotográfica y propenso a justificar su comportamiento de mierda con un autodiagnóstico de sociopatía! ¡Su inteligencia es tan poderosa que puede hasta curar a una lesbiana!
(pausa para gritar en un cojín)
Las fantasías de poder no tienen nada de malo como concepto aislado. El trabajo de cualquier tipo de fantasía es ofrecer consuelo y satisfacción allá donde la realidad no llega. Recargarnos las pilas para enfrentarnos a nuestra Vida Real. Tal vez incluso inspirarnos o darnos ideas. O sólo hacernos pasar un buen rato. Ninguna de esas cosas es mala per se.
 Pero, como creo que ya te imaginaste, ése no es el problema. Las fantasías no son reales, pero sí se insertan en la realidad. Y a veces, gente a la que se ha criado para tenerlo todo, para dominar y ser obedecida, y que siempre ha consumido historias que han reforzado esa creencia, se topa con una realidad que no es exactamente así. Un mundo en el que no consigues a la chica simplemente por existir, en el que la economía en recesión no puede proporcionarte el éxito monetario que se te prometió por muy buenas que creas que son tus ideas, en el que no hay un guion preestablecido que obligue al resto de personas a reírte los chistes y perdonarte las faltas. «Eh, qué pena, bienvenido al mundo real» dirás. «Sigue con tu vida». Sería de esperar. Por desgracia, hay hombres ahí fuera que han interiorizado tanto sus fantasías de poder que perciben la incapacidad del mundo real de plegarse a sus deseos como una agresión personal.
Pero, como creo que ya te imaginaste, ése no es el problema. Las fantasías no son reales, pero sí se insertan en la realidad. Y a veces, gente a la que se ha criado para tenerlo todo, para dominar y ser obedecida, y que siempre ha consumido historias que han reforzado esa creencia, se topa con una realidad que no es exactamente así. Un mundo en el que no consigues a la chica simplemente por existir, en el que la economía en recesión no puede proporcionarte el éxito monetario que se te prometió por muy buenas que creas que son tus ideas, en el que no hay un guion preestablecido que obligue al resto de personas a reírte los chistes y perdonarte las faltas. «Eh, qué pena, bienvenido al mundo real» dirás. «Sigue con tu vida». Sería de esperar. Por desgracia, hay hombres ahí fuera que han interiorizado tanto sus fantasías de poder que perciben la incapacidad del mundo real de plegarse a sus deseos como una agresión personal.
Hubo un tiempo en que la misoginia se nos vendía como galantería. En que echarse al hombro por la fuerza a una mujer que gritaba, inmovilizarla antes de besarla para que no pudiese escapar, anularla o incluso golpearla para que obedeciera se consideraban partes naturales e incluso sexys del cortejo heterosexual. Actualmente aún es sencillo encontrar historias románticas en las que el hombre acosa, persigue e invade a la mujer que desea hasta que ésta cede, y se nos presenta toda la operación como el triunfo del amor verdadero. Pero las cosas están cambiando.
Hoy en día se nos siguen vendiendo historias donde el protagonista masculino siempre tiene razón y obtiene todo lo que quiere al final, por mera virtud de ser quien es, y los hombres criados con esa narrativa siguen intentando llevarla a cabo. Pero, vaya por Dios, las mujeres y las personas no binarias que llevamos siglos agachando la cabeza, riendo el chiste sin gracia, cediendo y perdonando, de repente nos hemos cansado de hacerlo. Y hemos empezado a protestar. A decirles no. Para sorpresa del valiente héroe, el resto de personas que habitaban el mundo eran protagonistas de su propia historia, y se negaban a reconocer su estatus superior.
La reacción puede llegar a ser brutal.
Cada victoria obtenida en el campo de los derechos civiles viene acompañada de reacciones enfurecidas, eso no es nada nuevo. Cuando en Estados Unidos se despenalizó el matrimonio interracial hubieron violentas protestas (por parte de gente blanca, por supuesto), y pasó lo mismo con el matrimonio gay en todo el mundo. Hoy en día estamos a mitad de una nueva ola de feminismo que ha corrido como la pólvora gracias a internet, y hay muchos hombres que no están nada contentos con esto de tener que preocuparse por no acosar o agredir a las mujeres. ¿Cómo si no van a obtener el amor, el sexo y los cuidados emocionales que se les prometieron? ¿Qué pasa si ellas, en desprecio absoluto del lugar que les corresponde en la historia, los rechazan, negándoles algo a lo que siempre se les ha dicho que tienen derecho? Cuando en una historia el protagonista no obtiene lo que desea sentimos pena y empatía, así que la conclusión está clara: no es que el resto de personas tengan derecho a elegir, es que el protagonista está siendo víctima de una injusticia. En esta línea se inscribe el auge de grupos abiertamente misóginos como los MRA (antifeministas convencidos de que las mujeres ya se han hecho con el poder y ellos son sus víctimas) o los InCel (que consideran que el acceso sexual al cuerpo de las mujeres es un derecho y están bastante lívidos porque las mujeres, egoístas ellas, piensan que son demasiado feos para follárselos. o eso dicen).
Es fácil reírse. Acabo de hacer una broma. Pero la hago para disimular el horror de saber que hay hombres compartiendo el planeta conmigo que creen que yo debería morir, ser violada en grupo o estar encadenada a la cama para servir a mi señor natural. Estos problemas son complejos y no tienen una única solución, pero es importante recordar una cosa. Aunque estos hombres sean ejemplos exagerados, parten de la misma narrativa que todos los demás: que ellos son protagonistas de una fantasía de poder donde el final orgánico será que ellos triunfen y consigan lo que deseaban. No creo que sea coincidencia que algunos de los MRAs más violentos llamen a les activistas feministas “NPCs”, de “Non-Playable Character”, “Personaje No  Jugable”, que son aquellos personajes de los videojuegos que sólo están programados para interactuar con el protagonista y darle información útil. No creen que las otras personas, las que no son como ellos, sean seres humanos reales, con sueños y aspiraciones y necesidades. Son personajes secundarios cuya única función es servir al protagonista, y que sólo saben ladrar una y otra vez las mismas frases preprogramadas. No somos humanes para ellos.
Jugable”, que son aquellos personajes de los videojuegos que sólo están programados para interactuar con el protagonista y darle información útil. No creen que las otras personas, las que no son como ellos, sean seres humanos reales, con sueños y aspiraciones y necesidades. Son personajes secundarios cuya única función es servir al protagonista, y que sólo saben ladrar una y otra vez las mismas frases preprogramadas. No somos humanes para ellos.
Cuando la gente dice que la representación de minorías en la ficción es importante se refiere a cosas como ésta. Es importante que los niños crezcan viendo a personas que no son ellos cumplir sus fantasías. Siendo cuidadas por personajes que sí son como ellos. Recibiendo amor y validación para sus esperanzas. Presentando sus triunfos como válidos y relevantes para el mundo. Es importante que reciban un mensaje terriblemente básico que, sin embargo, se escapa una y otra vez: el mundo no gira en torno a ti.
O al menos no debería.
Por esta vez vamos a dejarlo aquí. El mes que viene seguiré escribiendo sobre las fantasías de poder, pero esta vez me plantearé una cuestión que ha tenido a la comunidad científica fascinada durante décadas (no): en un mundo patriarcal, ¿pueden existir las fantasías de poder para mujeres? Manteneos sintonizades para complejas divagaciones al respecto ilustradas con gifs payasos. Prometo no gritar en un cojín. Tanto.
¿Te ha gustado lo que has leído? ¡Like! ¡Comenta! ¡Comparte! O invítame a un café y ayúdame a seguir escribiendo ^^
Messenger
Google+