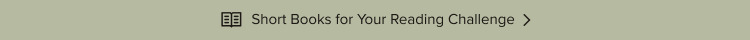Fernando Montes Vera's Blog
February 26, 2014
Ramiro Sanchiz en La Diaria, Uruguay
"Volviendo a la narrativa, la novela más interesante publicada por un autor emergente (o “joven”) en 2013 fue, sin lugar a dudas, La masacre de Reed College, que inauguró la sección “sin traducir” del catálogo de Dakota Editora tras obtener el primer premio en el concurso de narrativa propuesto por la editorial (que contó con Pola Oloixarac, Oliverio Coelho y Romina Paula como jurado). La masacre… se inmiscuye en la vida en el mundo real de los académicos (el protagonista, por ejemplo, trabaja en diversos call centers antes de acceder a una oportunidad en la universidad del título) y también en los sinsabores de la vida académica. En cualquier caso, lo que podría haber quedado resuelto en una narrativa de corte realista estalla en una verdadera exhibición de atrocidades -por parafrasear a JG Ballard- de tintes burroughsianos, que eleva considerablemente al libro y aporta sus momentos más brillantes. Un elemento de especial interés para pensar un poco más en el diálogo entre las literaturas uruguaya y argentina más recientes: el acápite de La masacre de Reed College está tomado de Portland, la novela de Alejandro Ferreiro"
(Link: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/...)
(Link: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/...)
Published on February 26, 2014 14:53
January 11, 2014
Daniel Link, sobre La masacre de Reed College
Anoche en una fiesta de cumpleaños repleta de estrellitas que se quedaron a pasar enero en Buenos Aires, me encontré con Fernando Montes, "el autor de La masacre de Reed College (Dakota, 2013)", a quien (por suerte) conozco desde mucho antes.
El encuentro me permitió disculparme por no haberle escrito antes, cuando recibí su deliciosa novela y la leí de cabo a rabo en un abrir y cerrar de ojos.
Le dije que su novela me había gustado mucho, salvo el final, que me pareció una coda precipitada y que arruinaba el efecto general del libro.
"Yo pensaba que ese final podía leerse en el contexto de los procesos de importación de la academia", se defendió Fernando amablemente, y tal vez tenga razón en esa línea de razonamiento, pero sigo considerando débil su transformación en línea argumental.
Como, de todos modos, no soy un fanático del género novela, la replicación en Puan de los hechos que en Portland resultan completamente naturales (y, casi diríamos, lógicamente previsibles para cualquiera que conozca un campus norteamericano), no es suficiente como para no recomendar ese libro que sorprende por la belleza inclaudicable de su prosa, por la sabiduría narrativa que arrastra a los lectores hacia donde el relato quiere.
La generosidad de Fernando supo, al mismo tiempo que nos regalaba un libro de lectura imprescindible (que hay que poner en serie con El camino de Ida de Ricardo Piglia para comprender cabalmente), perdonar mi silencio desatento del año pasado.
Brindo por La masacre de Reed College y espero la próxima novela de Fernando
http://linkillo.blogspot.com.ar/2014/...
El encuentro me permitió disculparme por no haberle escrito antes, cuando recibí su deliciosa novela y la leí de cabo a rabo en un abrir y cerrar de ojos.
Le dije que su novela me había gustado mucho, salvo el final, que me pareció una coda precipitada y que arruinaba el efecto general del libro.
"Yo pensaba que ese final podía leerse en el contexto de los procesos de importación de la academia", se defendió Fernando amablemente, y tal vez tenga razón en esa línea de razonamiento, pero sigo considerando débil su transformación en línea argumental.
Como, de todos modos, no soy un fanático del género novela, la replicación en Puan de los hechos que en Portland resultan completamente naturales (y, casi diríamos, lógicamente previsibles para cualquiera que conozca un campus norteamericano), no es suficiente como para no recomendar ese libro que sorprende por la belleza inclaudicable de su prosa, por la sabiduría narrativa que arrastra a los lectores hacia donde el relato quiere.
La generosidad de Fernando supo, al mismo tiempo que nos regalaba un libro de lectura imprescindible (que hay que poner en serie con El camino de Ida de Ricardo Piglia para comprender cabalmente), perdonar mi silencio desatento del año pasado.
Brindo por La masacre de Reed College y espero la próxima novela de Fernando
http://linkillo.blogspot.com.ar/2014/...
Published on January 11, 2014 00:50
November 29, 2013
Reseña en La Voz del Interior
Un argentino suelto en Portland
Por Pablo Natale
En el último concurso de nueva novela de Página/12 fue premiada Me verás volver, la primera obra de Celso Lunghi, una novela donde la crónica histórica se combinaba con el género epistolar para narrar una serie de sucesos “horrorosos” en un pueblo de provincia.
La masacre de Reed College fue la ganadora, durante el mismo año, del concurso de la incipiente editorial Dakota. En ella se cuenta la estadía de Mariano Bustamante, becario de idioma español, en una institución estadounidense en la que sabemos que se perpetrará una masacre. Al igual que en la novela de Lunghi, Montes Vera coquetea con el policial y la novela de terror e instala la paranoia y la expectativa en el lector, no para resolver los enigmas, sino para multiplicarlos como un virus.
Divertida, intelectual, atípica, La masacre de Reed College, sitúa al protagonista en una universidad extranjera (y no en medio de la pampa); recurre al mail, los blogs y la narración documental; se vale de una extrañísima historia paralela vinculada a Mary Shelley y Virginia Woolf, y está plagada de textos en los que leemos desde la filosofía gastronómica de un restaurante hasta una consulta sexual en la puerta de un baño.
En la novela de Montes Vera hay una definición ejemplar de troll, hay una construcción contundente del “lugar de los hechos”, hay un episodio que se ganaría el premio MTV a la mejor escena romántica web; hay una mirada ácida sobre la pluralidad, la explotación de la juventud, el primermundismo y la problemática de género.
Obsesionada con la red y la proliferación de nuevas tecnologías, situada en el presente cercano, interesada tanto por contar una historia como por deshilvanar diferentes teorías salvajes y explicaciones literarias, geopolíticas y socioculturales, la primera novela de Fernando Montes Vera es también un remix de Nicolás Mavrakis, Fernanda García Lao, Frankenstein, Lost, Pola Oloixarac, una versión de David Foster Wallace, Battle Royale y Keres Coger? = Guan tu fak de Alejandro López.
La coincidencia en las premiaciones de ésta y aquella novela consagra la educación afectiva de una generación que creció junto a las novelas de Stephen King, series como Lost, la tele por cable, los call centers y las llamativas y ridículas noticias al margen de los periódicos.
La diferencia entre ambas parecería abrir los senderos del futuro próximo: ¿contar los secretos de un pueblo, o construir un espacio paralelo en el que todo vale y la literatura es una trampa y un troll?
Por Pablo Natale
En el último concurso de nueva novela de Página/12 fue premiada Me verás volver, la primera obra de Celso Lunghi, una novela donde la crónica histórica se combinaba con el género epistolar para narrar una serie de sucesos “horrorosos” en un pueblo de provincia.
La masacre de Reed College fue la ganadora, durante el mismo año, del concurso de la incipiente editorial Dakota. En ella se cuenta la estadía de Mariano Bustamante, becario de idioma español, en una institución estadounidense en la que sabemos que se perpetrará una masacre. Al igual que en la novela de Lunghi, Montes Vera coquetea con el policial y la novela de terror e instala la paranoia y la expectativa en el lector, no para resolver los enigmas, sino para multiplicarlos como un virus.
Divertida, intelectual, atípica, La masacre de Reed College, sitúa al protagonista en una universidad extranjera (y no en medio de la pampa); recurre al mail, los blogs y la narración documental; se vale de una extrañísima historia paralela vinculada a Mary Shelley y Virginia Woolf, y está plagada de textos en los que leemos desde la filosofía gastronómica de un restaurante hasta una consulta sexual en la puerta de un baño.
En la novela de Montes Vera hay una definición ejemplar de troll, hay una construcción contundente del “lugar de los hechos”, hay un episodio que se ganaría el premio MTV a la mejor escena romántica web; hay una mirada ácida sobre la pluralidad, la explotación de la juventud, el primermundismo y la problemática de género.
Obsesionada con la red y la proliferación de nuevas tecnologías, situada en el presente cercano, interesada tanto por contar una historia como por deshilvanar diferentes teorías salvajes y explicaciones literarias, geopolíticas y socioculturales, la primera novela de Fernando Montes Vera es también un remix de Nicolás Mavrakis, Fernanda García Lao, Frankenstein, Lost, Pola Oloixarac, una versión de David Foster Wallace, Battle Royale y Keres Coger? = Guan tu fak de Alejandro López.
La coincidencia en las premiaciones de ésta y aquella novela consagra la educación afectiva de una generación que creció junto a las novelas de Stephen King, series como Lost, la tele por cable, los call centers y las llamativas y ridículas noticias al margen de los periódicos.
La diferencia entre ambas parecería abrir los senderos del futuro próximo: ¿contar los secretos de un pueblo, o construir un espacio paralelo en el que todo vale y la literatura es una trampa y un troll?
Published on November 29, 2013 21:49
Reseña en ADN
Esta novela, la primera de Fernando Montes Vera (Buenos Aires, 1982), narra una etapa de la vida de Mariano Bustamante, cuando se traslada a Estados Unidos al recibir una beca para enseñar español en el Reed College de Portland. La elección de esa ciudad no es fortuita. Posee dos características que el autor consideró muy apropiadas para su trama: las varias originalidades que la caracterizan, entre ellas, el hecho de ser la urbe de mayor cantidad de locales con espectáculos nudistas en el mundo; el fervoroso culto por la rareza que practican entre sus habitantes (en la entrada de la ciudad un cartel reza: "Mantenga rara a Portland"), y la proliferación de estudiantes de muchos países, lo que la colma de una permanente diversidad étnica y cultural. Esos aspectos sedujeron a Montes Vera, dado que la novela se plantea como una sucesión de extravagancias que por momentos llegan a tornar confuso lo que se narra, con alteraciones cronológicas y cambios de escenarios, sumándose hechos del pasado ocurridos en la capital argentina y secuencias, en Italia, de las intimidades —entre reales y ficticias— vividas por el célebre cuarteto que integraron Byron, Keats y Percy y Mary Shelley.
El relato, con mucho del cine bizarro, aportes de la informática y lenguaje y situaciones "fuertes" (estas sí muy explícitas), culmina con la masacre aludida en el título, perpetrada por un joven coreano. Una de esas matanzas que se hacen vuelto frecuentes en ámbitos estudiantiles norteamericanos y que, en este caso, insinúa cierta relación con una irracionalidad que ha sobrepasado todos los límites.
Willy G. Bouillon
El relato, con mucho del cine bizarro, aportes de la informática y lenguaje y situaciones "fuertes" (estas sí muy explícitas), culmina con la masacre aludida en el título, perpetrada por un joven coreano. Una de esas matanzas que se hacen vuelto frecuentes en ámbitos estudiantiles norteamericanos y que, en este caso, insinúa cierta relación con una irracionalidad que ha sobrepasado todos los límites.
Willy G. Bouillon
Published on November 29, 2013 21:33
Otra Parte
La masacre de Reed College
Fernando Montes Vera
Darío Steimberg
Cuánto monstruo en La masacre de Reed College: amigos y amores monstruos, huéspedes y anfitriones monstruos, vivos y no-muertos monstruos. Cuántas encarnaciones de la monstruosidad: el sistema universitario desesperadamente multicultural, la lógica flexibilizada del trabajo en call centers y en la enseñanza de español para extranjeros, la preparación para la instrucción de yoga. Cuántas concepciones del monstruo: reflexiones estudiadamente académicas, chistes en torno de la deformidad, operaciones de difamación, alegatos nihilistas o exhibidos en su pretendida iluminación. Y cuántas acciones monstruosas: no pocos asesinatos, dos o tres humillaciones públicas, una masacre.
Ejecutado por muchos de los nombres ilustres de la literatura argentina, el uso desviado de géneros “menores” podría considerarse ya una tradición entre nosotros. En ese sentido, La masacre de Reed College es y no es una novela de terror. Y, cuando se dedica a ello, su viaje se detiene en todas las escalas que salen al paso: desde el homicida escondido en cualquier mortal sometido a lo más desquiciado de las reglas sociales hasta el ente sobrenatural que acompaña a la humanidad desde sus orígenes; según el retrato realista que busca (y no termina de encontrar) las causas de la violencia contemporánea, pero también de acuerdo con el vuelo romántico (o grotesco) de la literatura gótica. Lo hace a través de saltos entre el género y el no-género, sin detenerse a justificar su discurrir precipitado ni evitar la puesta en escena de su propio material, por ejemplo cuando uno de los protagonistas exige, bajo amenaza de muerte, bibliografía sobre monstruos a una bibliotecaria aterrada. En esa búsqueda, la escritura de Montes Vera no puede ni quiere esquivar cierta conciencia metanarrativa, que exhibe a veces irónica las normas de construcción de un género, pero tampoco elude el volverse monstruosa ella misma, en el camino de una informidad que la lleva a abandonar por momentos sus propias líneas argumentales.
La masacre de Reed College obtuvo el Premio Dakota de Novela. Los jurados fueron Pola Oloixarac, Oliverio Coelho y Romina Paula. No es extraño que la novela haya sido premiada por ese jurado. Con la primera comparte el gusto por la construcción ficcional apoyada en la proliferación de discursos teóricos parodiados con veneración; con el segundo, distante en sus exploraciones estilísticas, la deriva de un mundo poblado de monstruos y monstruosidades. Resulta más difícil encontrar puentes hacia la obra de Romina Paula. Tal vez la haya atraído su manera de encadenar vidas de jóvenes reunidos por gustos y gestos intempestivos, como nos pasa ahora a otros, que disfrutamos su recorrido por diversos géneros aunque sintamos aquí y allá un cierto desequilibrio en el trabajo con sus materiales, en la minuciosidad que guardan unas y no otras de sus páginas. Y continuamos hasta el final porque, apenas empezada la novela, sabemos ya que no intenta sólo desarrollar un muestrario variado o contar una buena historia, que habrá gozo por el cinismo pero también por el humor, por el retrato de las maquinarias sociales que nos engullen, pero también por la invención de prodigios y esperpentos de fantasía.
Fernando Montes Vera, La masacre de Reed College, Dakota editora, 2013, 232 págs.
(link)
Fernando Montes Vera
Darío Steimberg
Cuánto monstruo en La masacre de Reed College: amigos y amores monstruos, huéspedes y anfitriones monstruos, vivos y no-muertos monstruos. Cuántas encarnaciones de la monstruosidad: el sistema universitario desesperadamente multicultural, la lógica flexibilizada del trabajo en call centers y en la enseñanza de español para extranjeros, la preparación para la instrucción de yoga. Cuántas concepciones del monstruo: reflexiones estudiadamente académicas, chistes en torno de la deformidad, operaciones de difamación, alegatos nihilistas o exhibidos en su pretendida iluminación. Y cuántas acciones monstruosas: no pocos asesinatos, dos o tres humillaciones públicas, una masacre.
Ejecutado por muchos de los nombres ilustres de la literatura argentina, el uso desviado de géneros “menores” podría considerarse ya una tradición entre nosotros. En ese sentido, La masacre de Reed College es y no es una novela de terror. Y, cuando se dedica a ello, su viaje se detiene en todas las escalas que salen al paso: desde el homicida escondido en cualquier mortal sometido a lo más desquiciado de las reglas sociales hasta el ente sobrenatural que acompaña a la humanidad desde sus orígenes; según el retrato realista que busca (y no termina de encontrar) las causas de la violencia contemporánea, pero también de acuerdo con el vuelo romántico (o grotesco) de la literatura gótica. Lo hace a través de saltos entre el género y el no-género, sin detenerse a justificar su discurrir precipitado ni evitar la puesta en escena de su propio material, por ejemplo cuando uno de los protagonistas exige, bajo amenaza de muerte, bibliografía sobre monstruos a una bibliotecaria aterrada. En esa búsqueda, la escritura de Montes Vera no puede ni quiere esquivar cierta conciencia metanarrativa, que exhibe a veces irónica las normas de construcción de un género, pero tampoco elude el volverse monstruosa ella misma, en el camino de una informidad que la lleva a abandonar por momentos sus propias líneas argumentales.
La masacre de Reed College obtuvo el Premio Dakota de Novela. Los jurados fueron Pola Oloixarac, Oliverio Coelho y Romina Paula. No es extraño que la novela haya sido premiada por ese jurado. Con la primera comparte el gusto por la construcción ficcional apoyada en la proliferación de discursos teóricos parodiados con veneración; con el segundo, distante en sus exploraciones estilísticas, la deriva de un mundo poblado de monstruos y monstruosidades. Resulta más difícil encontrar puentes hacia la obra de Romina Paula. Tal vez la haya atraído su manera de encadenar vidas de jóvenes reunidos por gustos y gestos intempestivos, como nos pasa ahora a otros, que disfrutamos su recorrido por diversos géneros aunque sintamos aquí y allá un cierto desequilibrio en el trabajo con sus materiales, en la minuciosidad que guardan unas y no otras de sus páginas. Y continuamos hasta el final porque, apenas empezada la novela, sabemos ya que no intenta sólo desarrollar un muestrario variado o contar una buena historia, que habrá gozo por el cinismo pero también por el humor, por el retrato de las maquinarias sociales que nos engullen, pero también por la invención de prodigios y esperpentos de fantasía.
Fernando Montes Vera, La masacre de Reed College, Dakota editora, 2013, 232 págs.
(link)
Published on November 29, 2013 21:21
Los Inrockuptibles: Caras nuevas
La masacre de Reed College es la primera novela de Fernando Montes Vera y se llevó el premio que otorgó el año pasado la editorial Dakota.
-
Después de una serie de trabajos precarizados –de telemarketer a profesor de español para extranjeros en un instituto del microcentro–, Mariano Bustamente obtiene una beca para ir a enseñar español en un campus universitario de Portland, meca del progresismo estadounidense. Pero a pesar –o mejor dicho, a consecuencia– de tratarse de un limbo aséptico y políticamente correcto hasta la médula, en pocos meses tendrá lugar un asesinato en masa a manos de un estudiante coreano en el campus de Reed College. Tal es el núcleo argumental de La masacre de Reed College, primera novela de Fernando Montes Vera, ganadora de un premio de novela que la editorial Dakota organizó a fines del año pasado y que contó con límite de edad, con Oliverio Coelho, Pola Oloixarac y Romina Paula como jurado. El de Montes Vera es un relato sobre el que opera un doble movimiento de traducción y desplazamiento: extranjeros en Buenos Aires, extranjeros de todo el mundo congregados en el campus universitario, pero también la traducción de tópicos típicamente yanquis como el funcionamiento de ciertas instituciones para las que el multiculturalismo es una estrategia de marketing, incluidas las masacres estudiantiles de las que cada tanto nos llegan noticias.
Todo eso procesado por una mirada extrañada, periférica y una máquina narrativa que no teme echar mano a diversos tipo de materiales, recursos y registros para contar su historia; casi como un Manuel Puig criado, en vez de escuchando chusmear a las mujeres de su pueblo, frente a un televisor, viendo capítulos de South Park.
(link)
-
Después de una serie de trabajos precarizados –de telemarketer a profesor de español para extranjeros en un instituto del microcentro–, Mariano Bustamente obtiene una beca para ir a enseñar español en un campus universitario de Portland, meca del progresismo estadounidense. Pero a pesar –o mejor dicho, a consecuencia– de tratarse de un limbo aséptico y políticamente correcto hasta la médula, en pocos meses tendrá lugar un asesinato en masa a manos de un estudiante coreano en el campus de Reed College. Tal es el núcleo argumental de La masacre de Reed College, primera novela de Fernando Montes Vera, ganadora de un premio de novela que la editorial Dakota organizó a fines del año pasado y que contó con límite de edad, con Oliverio Coelho, Pola Oloixarac y Romina Paula como jurado. El de Montes Vera es un relato sobre el que opera un doble movimiento de traducción y desplazamiento: extranjeros en Buenos Aires, extranjeros de todo el mundo congregados en el campus universitario, pero también la traducción de tópicos típicamente yanquis como el funcionamiento de ciertas instituciones para las que el multiculturalismo es una estrategia de marketing, incluidas las masacres estudiantiles de las que cada tanto nos llegan noticias.
Todo eso procesado por una mirada extrañada, periférica y una máquina narrativa que no teme echar mano a diversos tipo de materiales, recursos y registros para contar su historia; casi como un Manuel Puig criado, en vez de escuchando chusmear a las mujeres de su pueblo, frente a un televisor, viendo capítulos de South Park.
(link)
Published on November 29, 2013 21:19
Entrevista en Ñ
Fernando Montes Vera: "Hay estados policiales, donde la población avala genocidios"
Ganador del Premio Dakota de Novela 2012, el autor de "La masacre de Reed College" indaga en dos ámbitos que se conectan: la vida precarizada de jóvenes instruidos en la Argentina y la vida universitaria en uno de los campus más prestigiosos de los Estados Unidos. Todo en una novela de terror.
Por Andrés Hax
La mejor función de un premio literario es motivar a un escritor o escritora terminar esa obra que tiene incompleta en el cajón o –más probable en estos años– en la memoria de su laptop. Eso le pasó a Fernando Montes Vera con su excelente novela La masacre de Reed College que ganó el Premio Dakota de Novela 2012. En la última página de agradecimientos escribe: “…lo cierto es que sin la intervención de muchas personas clave hoy no sería más que un borrador abandonado.”
Un escritor menos ambicioso podría haber hecho dos novelas con el material que hay dentro de esta. Por un lado hay una crónica, o retrato, de la vida de inteligentes jóvenes porteños –universitarios y lectores- que se tienen que resignar a trabajos en call centers o dando clases de español a estadounidenses malcriados que aterrizan en Buenos Aires por un semestre para disfrutar como pueden con sus dólares. El escritor vago hubiera escrito esta novela nomás y no hubiera estado mal.
Pero, por otro lado, en La masacre de Reed College hay una especie de novela de campus costumbrista, situada en el prestigioso Reed College. El protagonista de la novela, como el autor, se ganó una beca para ser profesor en Reed por un semestre. Reed está en Portland, Oregón, en el noreste de los Estados Unidos. A primera vista, es una especie de paraíso. Su política es de izquierda, sus alumnos, supuestamente de los más inteligentes y sensibles del país. Otra cosita más: la matrícula sale casi 60.000 dólares por año. El título se consigue en cuatro años.
Un autor convencional se hubiera limitado a este campo de experiencia para escribir una novela. Y hubiera estado bien. Al mezclar los dos mundos, Montes Vera logró crear un mundo más fascinante. Nos muestra cuán distintas son las vidas de los vienteañeros en dos lugares del mundo, por más que comparten –en términos generales- las mismas lecturas, referencias culturales y morales.
Esta segunda parte de la novela es muy fascinante para un lector local, porque detalla el shock cultural de un argentino de clase media en una de estas utopías académicas. El epígrafe del libro Portland, de Alejandro Ferreiro es “Estoy en el paraíso. Y no lo soporto.”
Se puede señalar un tercer elemento de la novela: es de horror. Está implícito en el título y no vamos a entrar en el tema para no revelar datos clave de la trama.
La novela es fragmentaria, pero no de una manera pretenciosa. Fluye. Hay una trama clara aunque no se despliega en una línea directa desde A hasta Z. También es una reflexión sobre la monstruosidad: cómo los contextos nos hacen monstruos más que nuestra naturaleza inherente.
En un momento el protagonista reclama sobre su situación en Reed: “El era un mero adorno antropológico e interactivo en el campus. Como toda construcción exótica, en cualquier momento podía ser convertido en monstruo de manera irremediable por un discurso más legítimo que él.” Charlamos por teléfono con Fernando Montes Vera sobre su original novela. Lo que sigue es una porción editada de nuestra charla.
-En los agradecimientos de la novela mencionás que sin la ayuda de varias personas no hubieras podido terminar la novela. ¿En qué consistió esa ayuda?
-Desde el principio de la novela había planificado cómo tenía que terminar. O sea, cuál era el problema del principio, como había una determinada situación en un momento y el final. El A, B y C. Esto siempre estuvo desde el principio. Lo que no estuvo fue el pasaje de una cosa a la otra. Entonces, el trayecto de la escritura fue como muy desligado. Porque a partir de esos tres momentos –digamos que no escribí cronológicamente, sino que tenía distintos fragmentos de situaciones y de reflexiones, que todavía tenían que ver como iban a conectarse. Allí, escuchando opiniones, me di cuenta de que tenía que armar la estructura de la novela y seguir para delante. ¡Y la terminé de escribir básicamente, porque me dijeron que valía la pena!
-¿Cuándo decidió darle títulos a cada capítulo? ¿Por qué fue importante eso?
-El problema que tuve para conectar esos capítulos es que esa conexión no atiende en primer lugar al tiempo y al espacio. Y tampoco a los personajes. Tiene más que ver con temas y sensaciones que se van hilando. Pienso que la novela es un recorrido por distintas emociones y distintas instancias de cosas parecidas a lo largo de distintas épocas, personajes, miedos. No es una cosa coral, pero hay ciertos sentimientos que lo van guiando. Lo de los títulos, creo, me pareció que podía ayudar orientar un poco. Me asombró que yo pensé que iba a ser claro, pero cuando terminó no siendo claro… Los títulos son siempre una palabra que está en ese capítulo. Y a veces parece como algo que yo impuse, pero no. Es una especie de palabra clave. Pero también quise que armaran una historia y fueran generando esta cosa de terror por allí hablando de cualquier cosa…. También fue por una cuestión de ayudar el lector. No me gustó, por ejemplo, haber recibido comentarios de que la novela era posmoderna. Todo lo contrario. No sé lo que significa posmoderno. La sensación que me da es algo donde todo vale. Y lo que más trabajé en la novela fue que estuviera todo conectado.
-¿Cómo fue recibida la novela?
-Hay dos lecturas muy marcadas por límite de edad. De treinta para arriba, el tema del orden de los capítulos fue muy problemático. Causó confusión. Y para abajo no recibí ningún comentario al respecto. Está completamente naturalizado. Eso tiene que ver con marcos cognitivos que tienen que ver con la generación y con los productos culturales a los que accedemos. Las series que miramos y todo eso.
Para mí fue natural y divertido. Por otro lado, cuando leo una novela que es sólo un formato de texto me aburre. No por prejuicio estético, sino que me anula, me cuesta leer así. No termino de leer los libros. En segundo lugar, hay algo con lo que significa el género en tanto novela. El género es una categoría descriptiva, no es una categoría normativa, explicativa. O sea, lo de los distintos textos en la novela no es un gesto estético. Me parecía lo más natural... La construcción de la experiencia está atada a nuestra capacidad cognitiva de construir experiencias a partir de distintos textos. Distintos tipos textuales. No es revolucionario ni nada. Todo esto ya existe, estas herramientas narrativas. Lo considero más divertido y más rico así. Más fácil escribir, incluso…
-Sé que se dedica al análisis del discurso. ¿Cómo juega esa disciplina en el momento de escribir ficción? ¿Se contradicen o se complementan?
-No, no se contradicen. Son más o menos lo mismo. Si no hubiera sido por el concurso, jamás hubiera terminado la novela. A mí escribir me aburre mucho. Paso mucho tiempo investigando y me pierdo. Investigo mucho, mucho, mucho después miro lo que tengo y trato de ver qué está diciendo. Y a veces no te dice nada. Con la novela me pasó esto. Estuvo bueno haberlo agarrado después de un par de años y con el tema del concurso, que tenía un mes para terminarla, vi todo junto, recorté mucho y vi qué historia estaba contando. Pensé que estaba contando la historia de la masacre, pero cuando lo agarré de nuevo estaba contando otra historia…
-Los personajes son de dar discursos…
-Quise reflexionar sobre qué hacemos con las palabras. Y qué es una palabra, básicamente. En la novela hay algo que muchos de los personajes tienen en común: dan discursos muy grandes y muy legítimos que son más grandes que ellos. Y los envuelven y los traicionan, como si les prometieran algo que no. Pero no es un planteo ideológico, sino una inquietud mía que me parece comunicable.
-La novela muestra un poco la inocencia boba de los alumnos estadounidenses. Me pareció a mí por lo menos.
-Por un lado está eso. Y a mí hay también como una respuesta –bueno, no sé si es una respuesta porque ellos ni se enteran- pero a esta cosa del relativismo cultural y el afán no invasivo del antropólogo… que también son de la academia de allá y cuando te pones a mirarlas con una lupa, ves que son disciplinas oscurísimas. Estaban al servicio del espionaje, de la traición, de genocidios. Me parece cruel que a nosotros en Argentina nos contagian la culpa occidental de eso. Que nosotros no la tenemos.
-¿Puede ampliar un poco esa idea?
-Sí. En eso de que nosotros somos periféricos, digamos, tengamos miedo a exhibir o hablar del shock cultural… Porque está la idea de que hacerlo es malo o porque uno está imponiendo sus propias categorías en ese otro mundo. Pero lo que hay que entender es que ese mundo es el imperio. No se trata de que yo estoy yendo al impenetrable y me estoy riendo de que la gente, no sé, no usa corpiño. No es ese el caso. Estoy yendo a un país en el cual el grueso de la población concientemente avala genocidios. Esto no es ningún descubrimiento. No es que pueden hacer mucho tampoco. Hay estados policiales. Te ponés a protestar por la intervención en Siria y te llevan preso. No podés, no podés. Por más que no tengas experiencias de opresión directa, hay una sensación totalitaria.
(link)
Ganador del Premio Dakota de Novela 2012, el autor de "La masacre de Reed College" indaga en dos ámbitos que se conectan: la vida precarizada de jóvenes instruidos en la Argentina y la vida universitaria en uno de los campus más prestigiosos de los Estados Unidos. Todo en una novela de terror.
Por Andrés Hax
La mejor función de un premio literario es motivar a un escritor o escritora terminar esa obra que tiene incompleta en el cajón o –más probable en estos años– en la memoria de su laptop. Eso le pasó a Fernando Montes Vera con su excelente novela La masacre de Reed College que ganó el Premio Dakota de Novela 2012. En la última página de agradecimientos escribe: “…lo cierto es que sin la intervención de muchas personas clave hoy no sería más que un borrador abandonado.”
Un escritor menos ambicioso podría haber hecho dos novelas con el material que hay dentro de esta. Por un lado hay una crónica, o retrato, de la vida de inteligentes jóvenes porteños –universitarios y lectores- que se tienen que resignar a trabajos en call centers o dando clases de español a estadounidenses malcriados que aterrizan en Buenos Aires por un semestre para disfrutar como pueden con sus dólares. El escritor vago hubiera escrito esta novela nomás y no hubiera estado mal.
Pero, por otro lado, en La masacre de Reed College hay una especie de novela de campus costumbrista, situada en el prestigioso Reed College. El protagonista de la novela, como el autor, se ganó una beca para ser profesor en Reed por un semestre. Reed está en Portland, Oregón, en el noreste de los Estados Unidos. A primera vista, es una especie de paraíso. Su política es de izquierda, sus alumnos, supuestamente de los más inteligentes y sensibles del país. Otra cosita más: la matrícula sale casi 60.000 dólares por año. El título se consigue en cuatro años.
Un autor convencional se hubiera limitado a este campo de experiencia para escribir una novela. Y hubiera estado bien. Al mezclar los dos mundos, Montes Vera logró crear un mundo más fascinante. Nos muestra cuán distintas son las vidas de los vienteañeros en dos lugares del mundo, por más que comparten –en términos generales- las mismas lecturas, referencias culturales y morales.
Esta segunda parte de la novela es muy fascinante para un lector local, porque detalla el shock cultural de un argentino de clase media en una de estas utopías académicas. El epígrafe del libro Portland, de Alejandro Ferreiro es “Estoy en el paraíso. Y no lo soporto.”
Se puede señalar un tercer elemento de la novela: es de horror. Está implícito en el título y no vamos a entrar en el tema para no revelar datos clave de la trama.
La novela es fragmentaria, pero no de una manera pretenciosa. Fluye. Hay una trama clara aunque no se despliega en una línea directa desde A hasta Z. También es una reflexión sobre la monstruosidad: cómo los contextos nos hacen monstruos más que nuestra naturaleza inherente.
En un momento el protagonista reclama sobre su situación en Reed: “El era un mero adorno antropológico e interactivo en el campus. Como toda construcción exótica, en cualquier momento podía ser convertido en monstruo de manera irremediable por un discurso más legítimo que él.” Charlamos por teléfono con Fernando Montes Vera sobre su original novela. Lo que sigue es una porción editada de nuestra charla.
-En los agradecimientos de la novela mencionás que sin la ayuda de varias personas no hubieras podido terminar la novela. ¿En qué consistió esa ayuda?
-Desde el principio de la novela había planificado cómo tenía que terminar. O sea, cuál era el problema del principio, como había una determinada situación en un momento y el final. El A, B y C. Esto siempre estuvo desde el principio. Lo que no estuvo fue el pasaje de una cosa a la otra. Entonces, el trayecto de la escritura fue como muy desligado. Porque a partir de esos tres momentos –digamos que no escribí cronológicamente, sino que tenía distintos fragmentos de situaciones y de reflexiones, que todavía tenían que ver como iban a conectarse. Allí, escuchando opiniones, me di cuenta de que tenía que armar la estructura de la novela y seguir para delante. ¡Y la terminé de escribir básicamente, porque me dijeron que valía la pena!
-¿Cuándo decidió darle títulos a cada capítulo? ¿Por qué fue importante eso?
-El problema que tuve para conectar esos capítulos es que esa conexión no atiende en primer lugar al tiempo y al espacio. Y tampoco a los personajes. Tiene más que ver con temas y sensaciones que se van hilando. Pienso que la novela es un recorrido por distintas emociones y distintas instancias de cosas parecidas a lo largo de distintas épocas, personajes, miedos. No es una cosa coral, pero hay ciertos sentimientos que lo van guiando. Lo de los títulos, creo, me pareció que podía ayudar orientar un poco. Me asombró que yo pensé que iba a ser claro, pero cuando terminó no siendo claro… Los títulos son siempre una palabra que está en ese capítulo. Y a veces parece como algo que yo impuse, pero no. Es una especie de palabra clave. Pero también quise que armaran una historia y fueran generando esta cosa de terror por allí hablando de cualquier cosa…. También fue por una cuestión de ayudar el lector. No me gustó, por ejemplo, haber recibido comentarios de que la novela era posmoderna. Todo lo contrario. No sé lo que significa posmoderno. La sensación que me da es algo donde todo vale. Y lo que más trabajé en la novela fue que estuviera todo conectado.
-¿Cómo fue recibida la novela?
-Hay dos lecturas muy marcadas por límite de edad. De treinta para arriba, el tema del orden de los capítulos fue muy problemático. Causó confusión. Y para abajo no recibí ningún comentario al respecto. Está completamente naturalizado. Eso tiene que ver con marcos cognitivos que tienen que ver con la generación y con los productos culturales a los que accedemos. Las series que miramos y todo eso.
Para mí fue natural y divertido. Por otro lado, cuando leo una novela que es sólo un formato de texto me aburre. No por prejuicio estético, sino que me anula, me cuesta leer así. No termino de leer los libros. En segundo lugar, hay algo con lo que significa el género en tanto novela. El género es una categoría descriptiva, no es una categoría normativa, explicativa. O sea, lo de los distintos textos en la novela no es un gesto estético. Me parecía lo más natural... La construcción de la experiencia está atada a nuestra capacidad cognitiva de construir experiencias a partir de distintos textos. Distintos tipos textuales. No es revolucionario ni nada. Todo esto ya existe, estas herramientas narrativas. Lo considero más divertido y más rico así. Más fácil escribir, incluso…
-Sé que se dedica al análisis del discurso. ¿Cómo juega esa disciplina en el momento de escribir ficción? ¿Se contradicen o se complementan?
-No, no se contradicen. Son más o menos lo mismo. Si no hubiera sido por el concurso, jamás hubiera terminado la novela. A mí escribir me aburre mucho. Paso mucho tiempo investigando y me pierdo. Investigo mucho, mucho, mucho después miro lo que tengo y trato de ver qué está diciendo. Y a veces no te dice nada. Con la novela me pasó esto. Estuvo bueno haberlo agarrado después de un par de años y con el tema del concurso, que tenía un mes para terminarla, vi todo junto, recorté mucho y vi qué historia estaba contando. Pensé que estaba contando la historia de la masacre, pero cuando lo agarré de nuevo estaba contando otra historia…
-Los personajes son de dar discursos…
-Quise reflexionar sobre qué hacemos con las palabras. Y qué es una palabra, básicamente. En la novela hay algo que muchos de los personajes tienen en común: dan discursos muy grandes y muy legítimos que son más grandes que ellos. Y los envuelven y los traicionan, como si les prometieran algo que no. Pero no es un planteo ideológico, sino una inquietud mía que me parece comunicable.
-La novela muestra un poco la inocencia boba de los alumnos estadounidenses. Me pareció a mí por lo menos.
-Por un lado está eso. Y a mí hay también como una respuesta –bueno, no sé si es una respuesta porque ellos ni se enteran- pero a esta cosa del relativismo cultural y el afán no invasivo del antropólogo… que también son de la academia de allá y cuando te pones a mirarlas con una lupa, ves que son disciplinas oscurísimas. Estaban al servicio del espionaje, de la traición, de genocidios. Me parece cruel que a nosotros en Argentina nos contagian la culpa occidental de eso. Que nosotros no la tenemos.
-¿Puede ampliar un poco esa idea?
-Sí. En eso de que nosotros somos periféricos, digamos, tengamos miedo a exhibir o hablar del shock cultural… Porque está la idea de que hacerlo es malo o porque uno está imponiendo sus propias categorías en ese otro mundo. Pero lo que hay que entender es que ese mundo es el imperio. No se trata de que yo estoy yendo al impenetrable y me estoy riendo de que la gente, no sé, no usa corpiño. No es ese el caso. Estoy yendo a un país en el cual el grueso de la población concientemente avala genocidios. Esto no es ningún descubrimiento. No es que pueden hacer mucho tampoco. Hay estados policiales. Te ponés a protestar por la intervención en Siria y te llevan preso. No podés, no podés. Por más que no tengas experiencias de opresión directa, hay una sensación totalitaria.
(link)
Published on November 29, 2013 21:15
Reseña en Ñ
por Guadalupe Díaz Ayala
El terror posmoderno
Dada la importancia que los autores de la generación de Fernando Montes Vera dan a la autopromoción, accedí tras la lectura de La masacre de Reed College a su perfil de Facebook y encontré allí, acertadamente colgado, el grabado de los Caprichos de Goya titulado “El sueño de la razón produce monstruos”, de cuyos estudios se analiza su parte más escabrosa: Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones.
Un joven argentino llamado Mariano recibe una oferta para trabajar como asistente de español en Portland, una oportunidad inesperada y sorprendente que, como deja claro en el título el autor, será decisiva en su vida.
Portland, ciudad del estado de Oregón en EE.UU. y hogar de activistas queer (extraños, poco usuales), de anarquistas y emigrantes, ofrece asilo contracultural a muchos miembros de la “generación Y”, a los que ofrece protección y promoción de su diversidad cultural, y se deleita a sí misma en su espíritu de ciudad eco-punk.
Mariano disfruta de una beca en Reed College, una conocida universidad de corte liberal y artístico que, al más puro “estilo Portland”, promueve al estudiante como artífice de su propio aprendizaje. Allí nuestro protagonista irá sumergiéndose en su dinámica educativa y conociendo un programa que apuesta por el diálogo, la formación de conciencia a través de códigos de honor y todo tipo de propuestas buenrollistas que desde el primer momento él detestará, interpretándolas como un elitismo colonizador que será su obsesión de ahí en adelante.
Asistiremos a flashbacks al estilo Lost (serie de la que el autor es fan) que nos llevarán a conocer mejor el abanico de insensibilidades que ya traía nuestro protagonista de Buenos Aires, víctima de una economía devaluada y de cuatro años de desempleo proyectando las mediocres imágenes de éxito que habitaban en su imaginación; lo seguiremos en el desarrollo de su experiencia por el campus, en donde se muestra hosco, violento y prepotente, y conoceremos cuáles fueron los motivos y circunstancias que lo llevaron a su final. Paralelamente sabremos de Alba, personaje que ocupa el lugar de Mariano en la universidad tras la matanza, cuya historia es narrada como una posible segunda parte de la película (“Reed College II”), dando lugar a una novela de terror real, clásicamente literario y por momentos bizarro, que desoye totalmente el grito de la razón y empieza a generar monstruos.
Corresponde decir que durante la lectura, sobre todo en su parte más real, el narrador muestra una buena capacidad expresiva, cuya mayor virtud es la precisión léxica y sintáctica: los períodos oracionales, la calculada puntuación, practican incisiones quirúrgicas en el cuerpo de la prosa para diseccionar de ella ideas nítidas, frías como el quirófano en el que Montes ha marcado el contorno de sus narraciones con un bisturí: “Entendió que frente a sus ojos se abría el corazón entrópico de un mundo tan irreversiblemente dañado como despiadado. Se sintió invitado a entregarse a su abrazo maternal y disolverse en él”.
La novela se caracteriza por la multiplicidad de materiales narrativos, con los que conforma una suerte de constelación textual compuesta por clases de textos tan heterogéneos como correos electrónicos de los personajes, circulares universitarias, letras de canciones, listados de todo tipo, wiki-informes y hasta menús gastronómicos del centro educativo. El resultado de este conglomerado resulta algo desigual a ojos del lector: la pertinencia de algunos no está tan justificada como la de otros, por lo que cabe preguntarse en ocasiones qué aporta tal inclusión en el conjunto narrativo.
La sensación final es que Montes pretende utilizar su capacidad narrativa para construir un personaje en el que lo generacional lo marca hasta hacerlo víctima de sí mismo; el panorama que la sociedad y su tiempo ofrecen a Mariano para situarse profesional y humanamente terminan por desarrollar una personalidad monstruosa como la suya, con efectos devastadores. Súmenle a esto un ocio vivido por completo en Internet, del que rescata sus únicas emociones, y tendrán como resultado un terrorista cuyo único y seguro ideal es la frustración.
(link)
El terror posmoderno
Dada la importancia que los autores de la generación de Fernando Montes Vera dan a la autopromoción, accedí tras la lectura de La masacre de Reed College a su perfil de Facebook y encontré allí, acertadamente colgado, el grabado de los Caprichos de Goya titulado “El sueño de la razón produce monstruos”, de cuyos estudios se analiza su parte más escabrosa: Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones.
Un joven argentino llamado Mariano recibe una oferta para trabajar como asistente de español en Portland, una oportunidad inesperada y sorprendente que, como deja claro en el título el autor, será decisiva en su vida.
Portland, ciudad del estado de Oregón en EE.UU. y hogar de activistas queer (extraños, poco usuales), de anarquistas y emigrantes, ofrece asilo contracultural a muchos miembros de la “generación Y”, a los que ofrece protección y promoción de su diversidad cultural, y se deleita a sí misma en su espíritu de ciudad eco-punk.
Mariano disfruta de una beca en Reed College, una conocida universidad de corte liberal y artístico que, al más puro “estilo Portland”, promueve al estudiante como artífice de su propio aprendizaje. Allí nuestro protagonista irá sumergiéndose en su dinámica educativa y conociendo un programa que apuesta por el diálogo, la formación de conciencia a través de códigos de honor y todo tipo de propuestas buenrollistas que desde el primer momento él detestará, interpretándolas como un elitismo colonizador que será su obsesión de ahí en adelante.
Asistiremos a flashbacks al estilo Lost (serie de la que el autor es fan) que nos llevarán a conocer mejor el abanico de insensibilidades que ya traía nuestro protagonista de Buenos Aires, víctima de una economía devaluada y de cuatro años de desempleo proyectando las mediocres imágenes de éxito que habitaban en su imaginación; lo seguiremos en el desarrollo de su experiencia por el campus, en donde se muestra hosco, violento y prepotente, y conoceremos cuáles fueron los motivos y circunstancias que lo llevaron a su final. Paralelamente sabremos de Alba, personaje que ocupa el lugar de Mariano en la universidad tras la matanza, cuya historia es narrada como una posible segunda parte de la película (“Reed College II”), dando lugar a una novela de terror real, clásicamente literario y por momentos bizarro, que desoye totalmente el grito de la razón y empieza a generar monstruos.
Corresponde decir que durante la lectura, sobre todo en su parte más real, el narrador muestra una buena capacidad expresiva, cuya mayor virtud es la precisión léxica y sintáctica: los períodos oracionales, la calculada puntuación, practican incisiones quirúrgicas en el cuerpo de la prosa para diseccionar de ella ideas nítidas, frías como el quirófano en el que Montes ha marcado el contorno de sus narraciones con un bisturí: “Entendió que frente a sus ojos se abría el corazón entrópico de un mundo tan irreversiblemente dañado como despiadado. Se sintió invitado a entregarse a su abrazo maternal y disolverse en él”.
La novela se caracteriza por la multiplicidad de materiales narrativos, con los que conforma una suerte de constelación textual compuesta por clases de textos tan heterogéneos como correos electrónicos de los personajes, circulares universitarias, letras de canciones, listados de todo tipo, wiki-informes y hasta menús gastronómicos del centro educativo. El resultado de este conglomerado resulta algo desigual a ojos del lector: la pertinencia de algunos no está tan justificada como la de otros, por lo que cabe preguntarse en ocasiones qué aporta tal inclusión en el conjunto narrativo.
La sensación final es que Montes pretende utilizar su capacidad narrativa para construir un personaje en el que lo generacional lo marca hasta hacerlo víctima de sí mismo; el panorama que la sociedad y su tiempo ofrecen a Mariano para situarse profesional y humanamente terminan por desarrollar una personalidad monstruosa como la suya, con efectos devastadores. Súmenle a esto un ocio vivido por completo en Internet, del que rescata sus únicas emociones, y tendrán como resultado un terrorista cuyo único y seguro ideal es la frustración.
(link)
Published on November 29, 2013 21:09