Nuria Llop's Blog
February 6, 2019
EL LENGUAJE DEL ABANICO
En las presentaciones y clubs de lectura que hice de me sorprendió que me preguntaran siempre por el lenguaje del abanico, ya que lo introduje en la novela en muy pocas escenas y solo para crear pequeños malentendidos entre los protagonistas. Luisa Estrada no conoce ese lenguaje y Álvaro Villanueva sí, lo que da lugar a que él interprete erróneamente algunos gestos inocentes de ella con ese accesorio tan de moda en el siglo XVII. Para mí era algo anecdótico mientras escribía, y estaba convencida de que así lo percibiría la lectora. Me equivoqué de lleno. Por lo visto, a la mayoría le llamó la atención y todas querían saber más sobre ese lenguaje que surgió a raíz de la dificultad de comunicación abierta entre mujeres y hombres cuando se hallaban en lugares públicos, fiestas o incluso en pequeñas reuniones. En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.
Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó.
En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.
Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó. Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.
Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.
 En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.
Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó.
En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.
Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó. Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.
Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.
Published on February 06, 2019 23:42
January 31, 2019
EL COLISEO DEL BUEN RETIRO: Un teatro para "El regalo más dulce"
A cuatro días de que se celebrara el aniversario de la inauguración de este teatro (si aún existiera) quiero hablarte un poco de él, ya que es el punto de partida de la trama de El regalo más dulce y tiene también un hueco en la novela El secreto de una dama.Abrió sus puertas el 4 de febrero de 1640 con la representación de una comedia de Francisco Rojas Zorrilla, Los bandos de Verona, que es una especie de parodia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Un detalle de la comedia me sirvió para darle un giro a la historia de El secreto de una dama, y una invención mía –que la actriz principal dejara la obra a pocos días del estreno y necesitaran una sustituta- es lo que genera el conflicto en El regalo más dulce. Si aún no las has leído y te apetece saber algo más de estas novelas, pásate por y a lo mejor, te animas a incluirlas en tu lista de lecturas. Este post es para que te hagas una idea de lo que fue el Coliseo, ese espacio que, por desgracia, desapareció con la ocupación del palacio del Buen Retiro por parte del ejército de Napoleón en la Guerra de la Independencia.El Coliseo tuvo un fuerte protagonismo en la vida teatral de la Villa y Corte. En un principio, lo compartió con los dos corrales de comedias más concurridos, el del Príncipe y el de la Cruz, pero llegó a convertirse en su competencia y a contribuir a la decadencia de ambos. Aunque se construyó para uso y disfrute de los monarcas y la Corte, comenzó a funcionar como teatro público a partir de la segunda mitad del XVII. Los magníficos espectáculos que ofrecía no tenían rival en los que se representaban en los corrales.Las obras de construcción, bajo la supervisión del escenógrafo italiano Cosme Lotti, duraron dos años. Tras la muerte de Isabel de Borbón (1644), Felipe IV prohibió seguir representando comedias en el Coliseo, por lo que el teatro quedó abandonado hasta 1651, cuando se reinauguró a petición de la nueva esposa del rey, Mariana de Austria. Otro escenógrafo italiano, Baccio del Bianco, se encargó entonces de incorporar los nuevos elementos teatrales que se iban desarrollando en Italia. El recinto volvió a caer en desuso durante el reinado de Carlos II y fue su sucesor, Fernando VI, quien mandó reconstruirlo. Puso al frente a Farinelli, que lo convirtió en el mejor teatro de Europa para la ópera en el siglo XVIII. "Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.
"Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.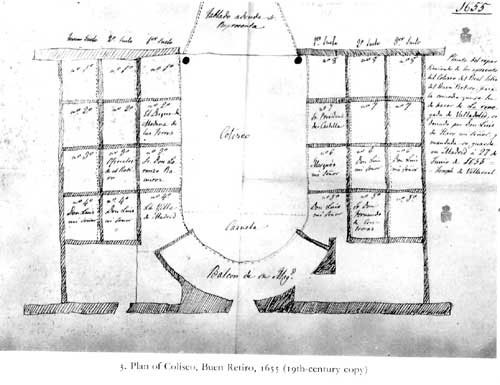 Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro)
Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro) Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!
Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!
 "Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.
"Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.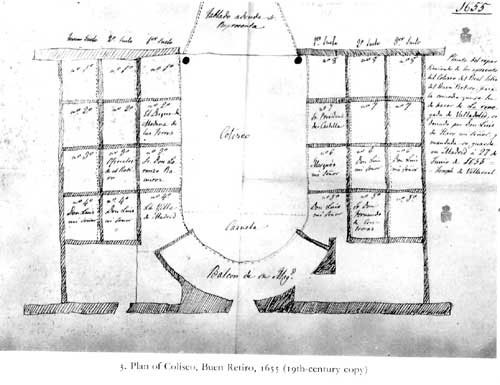 Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro)
Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro) Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!
Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!
Published on January 31, 2019 00:06
January 24, 2019
Protagonistas de la novela romántica histórica
Este es un extracto de un artículo que escribí para la revista digital Cirqla, que publicaba Círculo de Lectores y que llevaba por título "8 consejos para crear personajes en una novela romántica histórica". Como la revista ya ha desaparecido y el artículo tuvo buena aceptación, me han dado su permiso para subirlo a mi blog, así que, lo he reformado un poco y... ahí va.Los protagonistas en una novela romántica son tan importantes o más que el argumento en sí. Lo que nos mantiene enganchados a sus páginas no es cómo terminará, sino el modo en que evoluciona su historia de amor, sus sentimientos y las emociones que nos transmiten, tanto a través de sus actos como de sus pensamientos.Cuando se trata de romántica histórica la mayor dificultad es lograr que esos protagonistas (y el resto de personajes) resulten creíbles al lector del siglo XXI. ¿Cómo conseguirlo? La clave está en la documentación. Sin embargo, un exceso de datos sobre hechos históricos no hará que nuestro personaje sea mejor o más real. Eso puede servir para elaborar las tramas de la novela, pero no para el hombre o mujer que estamos creando. Para eso, aconsejo seguir unos pasos, algunos de los cuales también te servirán para protagonistas de novela contemporánea:1. Definir su personalidad. Es fundamental que conozcas los principales rasgos psicológicos que caracterizan a tus personajes, la esencia, esas emociones atemporales propias del ser humano. Rudo o delicado, ególatra o altruista, tímido o extrovertido… cuanto más definido esté en tu imaginación, mejor.2. Situarlo en una época histórica. Elige la que más te atraiga, quizá una en la que te hubiera gustado vivir. Lo importante es que te interese lo suficiente para que no te aburras mientras pasas horas y horas seleccionando información. Si ya le has adjudicado un oficio o profesión, sugiero buscar una época en la que dicho oficio tenga relevancia. Así será más fácil hallar referencias que podrás utilizar para que tus protagonistas sean más cercanos al lector. Por ejemplo, en La joya de mi deseo, yo quería que Álvaro Villanueva fuera un actor español de renombre y me pareció lógico que naciera durante el Siglo de Oro puesto que es un período de nuestra cultura en la que el teatro era tan popular como lo es hoy día el fútbol. 3. Elegir la clase social a la que pertenece. El puesto que el personaje ocupe en la escala social marcará buena parte de su comportamiento, su forma de hablar y de vestir. Su oficio puede ayudarnos a situarlo en un determinado estatus pero no siempre determina su nivel económico.4. Darle un aspecto creíble. Busca detalles específicos sobre indumentaria y lo que hoy día llamaríamos "estilismo". Lo más práctico es recurrir a la pintura de la época elegida o a la fotografía, si la hay. Al mismo tiempo, una buena selección de imágenes te ayudará a conocer el ideal de belleza del momento, sobre todo respecto a la mujer. Piensa que no siempre un cuerpo delgado de modelo de pasarela ha sido considerado el cuerpo femenino perfecto o que la estatura media no era la misma en el siglo XVII que hoy en día. Un hombre de 1,90cm., tan atractivo en nuestro tiempo, sería considerado un entonces un temible gigante. 5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.
5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.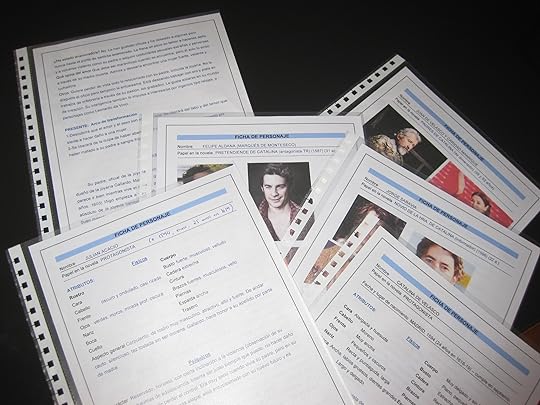 8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.
8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.
 5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.
5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.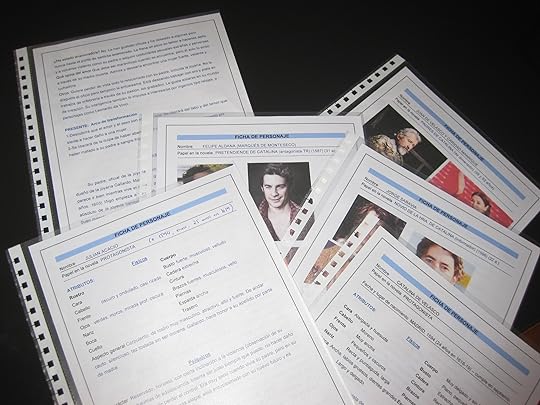 8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.
8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.
Published on January 24, 2019 00:40
January 16, 2019
LA MALDICIÓN DE LA PERLA PEREGRINA
"Está maldita de los dioses, su forma es la de una lágrima, anuncio de las que hará derramar y en su nítido alabastrino puedo ver cosas, cosas terribles. Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre; matará a una reina, volverá colérico al prudente y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos, lucirá en fealdad; vencerá a las llamas; cegará al bobo y ayudará a la prostituta; tentará al ladrón y al águila herida; hará llorar a una emperatriz y perder la cabeza al príncipe de los inútiles, celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo” Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera.
Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera. “y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”.
“y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”. “celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".
“celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".
 Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera.
Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera. “y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”.
“y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”. “celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".
“celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".
Published on January 16, 2019 23:40
December 13, 2018
PIDE UN DESEO
Son muchas las ocasiones en las que la tradición o las supersticiones nos invitan a pedir un deseo: al soplar una pestaña que se nos ha caído, al atrapar un “angelito”, que en realidad es la semilla de diente de león, cuando vemos una estrella fugaz… Y, por supuesto, la que nos ofrece el día de nuestro cumpleaños al soplar las velas de la tarta. Todos lo hacemos, aunque no confiemos demasiado en que ese deseo se vaya a cumplir. Bueno, yo sí confío, la verdad.Pero... ¿por qué iba a cumplirse? ¿De dónde viene esta creencia?Debemos remontarnos a los griegos para hallar su origen, concretamente a los adoradores de Artemisa, la diosa de la Luna y de la caza. El sexto día de cada mes, celebraban una fiesta dedicada a esta diosa preparando una gran torta a base de harina y miel que adornaban con velas encendidas. Era una representación terrenal de la Luna, con su forma circular y el resplandor que emitía el fuego de las velas, cuya función era alejar a los malos espíritus. Cada deidad tenía su celebración, a diferencia de los simples mortales, que solo festejaban el día de su cumpleaños si eran cabeza de familia o alguien muy importante en la comunidad, igual que los romanos.Con la extensión del cristianismo, las fiestas de aniversario cesaron por completo. La Iglesia sostenía que todos nacemos con el alma manchada por el pecado original de Adán, por lo que no había motivo para celebrar el cumpleaños de nadie. Además, consideraban que cualquier tradición que proviniera de los griegos era una práctica pagana. Sin embargo, hacia el siglo IV, esa misma Iglesia inició estudios para determinar la fecha del nacimiento de Cristo, lo que marcó el comienzo de la celebración de la Navidad y con ella, la de los cumpleaños. Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.
Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.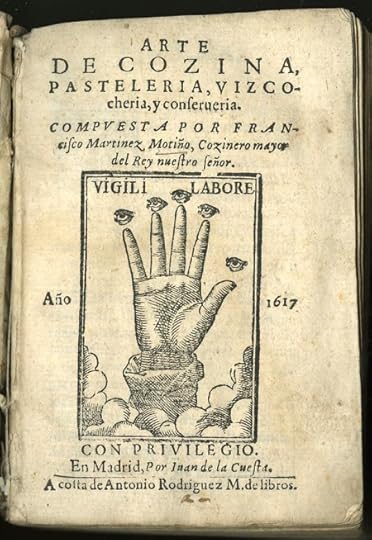 Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".
Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".
 Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.
Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.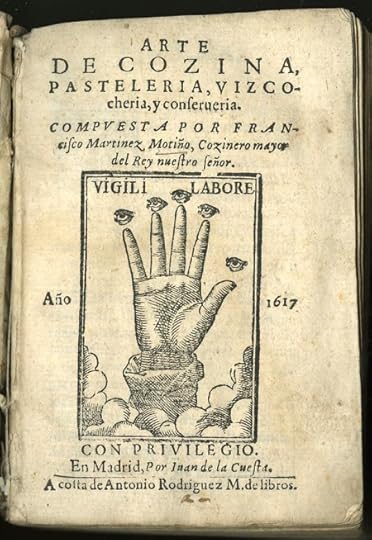 Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".
Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".
Published on December 13, 2018 00:40
November 28, 2018
JUAN DE LASTANOSA: un coleccionista de Huesca en "La magia del corazón"
Uno de los más importantes coleccionistas españoles del siglo XVII fue Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681). Su biblioteca y museo fueron uno de los ejemplos más destacados del fenómeno europeo de los Gabinetes de Curiosidades o Cámaras de Maravillas. Sin salir apenas de Huesca, su ciudad natal, Lastanosa reunió en su palacio toda clase de obras de arte y objetos singulares llegados de Europa, África, América y Asia.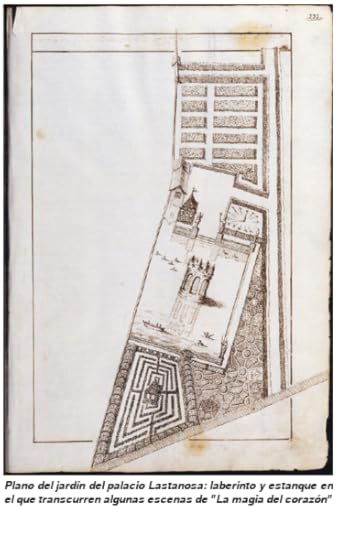 Todo lo que cuento aquí, así como las imágenes (puedes ver más en mi Pinterest), lo he extraído de El sitio de Antonio Naval y de la web Proyecto Lastanosa, un tesoro para los que nos gusta la historia y el arte.Cuando la encontré, me sentí como una niña con zapatos nuevos. No solo por su contenido, sino porque ya había empezado a escribir La magia del corazóny me faltaban detalles de la trama, que confiaba en pulir cuando llegara a esos puntos en los que tenía claro qué quería que sucediera y por qué, pero no sabía cómo ni dónde. Descubrir la existencia de Juan de Lastanosa y la gran cantidad de información documentada que contiene esta web fue como un regalo del cielo. Encajaba en la historia de Enrique y Elena como un guante hecho a medida. Solo he podido introducir una ínfima parte de esa información en la novela y me gustaría que conocieras un poco más de esta figura tan importante de nuestra historia cultural. Por ejemplo, que además de coleccionista, fue mecenas de artistas y escritores, entre los que destaca Baltasar Gracián, que publicó en Huesca varias de sus obras gracias a él.Juan de Lastanosa se casó con 18 años con Catalina Gastón, de 13 (sí, lo has leído bien: 13 años) y tuvieron 14 hijos, de los que solo sobrevivieron 7. Ella murió a los 32, durante un puerperio, y él no volvió a casarse. Intuyo que la de Juan y Catalina fue una historia de amor, ya que él, habiendo enviudado a los 37 y con el patrimonio que poseía, podría haber encontrado otra esposa fácilmente. Pero esto son elucubraciones mías. Pasemos a los hechos.El palacio Lastanosa, tras el que se extendían unos singulares jardines con un gran estanque navegable y un laberinto vegetal, se hallaba en el Coso, la calle que sigue el trazado de las antiguas murallas de la ciudad de Huesca.
Todo lo que cuento aquí, así como las imágenes (puedes ver más en mi Pinterest), lo he extraído de El sitio de Antonio Naval y de la web Proyecto Lastanosa, un tesoro para los que nos gusta la historia y el arte.Cuando la encontré, me sentí como una niña con zapatos nuevos. No solo por su contenido, sino porque ya había empezado a escribir La magia del corazóny me faltaban detalles de la trama, que confiaba en pulir cuando llegara a esos puntos en los que tenía claro qué quería que sucediera y por qué, pero no sabía cómo ni dónde. Descubrir la existencia de Juan de Lastanosa y la gran cantidad de información documentada que contiene esta web fue como un regalo del cielo. Encajaba en la historia de Enrique y Elena como un guante hecho a medida. Solo he podido introducir una ínfima parte de esa información en la novela y me gustaría que conocieras un poco más de esta figura tan importante de nuestra historia cultural. Por ejemplo, que además de coleccionista, fue mecenas de artistas y escritores, entre los que destaca Baltasar Gracián, que publicó en Huesca varias de sus obras gracias a él.Juan de Lastanosa se casó con 18 años con Catalina Gastón, de 13 (sí, lo has leído bien: 13 años) y tuvieron 14 hijos, de los que solo sobrevivieron 7. Ella murió a los 32, durante un puerperio, y él no volvió a casarse. Intuyo que la de Juan y Catalina fue una historia de amor, ya que él, habiendo enviudado a los 37 y con el patrimonio que poseía, podría haber encontrado otra esposa fácilmente. Pero esto son elucubraciones mías. Pasemos a los hechos.El palacio Lastanosa, tras el que se extendían unos singulares jardines con un gran estanque navegable y un laberinto vegetal, se hallaba en el Coso, la calle que sigue el trazado de las antiguas murallas de la ciudad de Huesca. La colección se repartía en varias salas del palacio, de tres plantas y dos entresuelos. Contenía pinturas de grandes artistas como Rafael, Durero, Ribera, Caravaggio o Tintoretto, esculturas, grabados, instrumentos científicos… Guardados en varios escritorios tenía prodigios de la naturaleza, fósiles, objetos exóticos, medallas, camafeos y piedras preciosas traídas de las Américas. También la armería era un Gabinete de Curiosidades, pues exponía armas históricas y otras procedentes de Asia junto a ídolos de los indios americanos y hasta un huevo de avestruz. Apasionado de las monedas antiguas, Lastanosa también las coleccionaba, y publicó dos libros sobre numismática.La biblioteca contaba con unos 1.500 libros y manuscritos. Libros impresos en treinta ciudades europeas, sin contar las españolas. También se exponían mapas de continentes, países y ciudades, impresos en Francia y Holanda.
La colección se repartía en varias salas del palacio, de tres plantas y dos entresuelos. Contenía pinturas de grandes artistas como Rafael, Durero, Ribera, Caravaggio o Tintoretto, esculturas, grabados, instrumentos científicos… Guardados en varios escritorios tenía prodigios de la naturaleza, fósiles, objetos exóticos, medallas, camafeos y piedras preciosas traídas de las Américas. También la armería era un Gabinete de Curiosidades, pues exponía armas históricas y otras procedentes de Asia junto a ídolos de los indios americanos y hasta un huevo de avestruz. Apasionado de las monedas antiguas, Lastanosa también las coleccionaba, y publicó dos libros sobre numismática.La biblioteca contaba con unos 1.500 libros y manuscritos. Libros impresos en treinta ciudades europeas, sin contar las españolas. También se exponían mapas de continentes, países y ciudades, impresos en Francia y Holanda.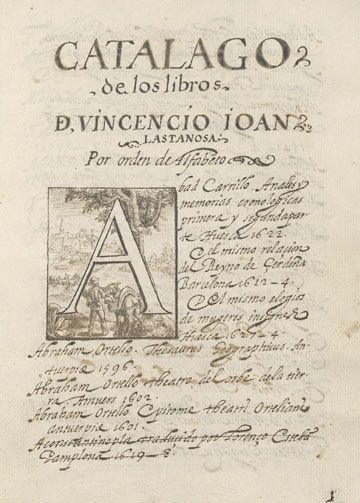 Al morir Lastanosa, su biblioteca y colecciones se dispersaron. Los jardines, que ocupaban buena parte del espacio del actual Parque Municipal de Huesca, acabaron desapareciendo y el palacio fue demolido en 1894.En la actualidad, el principal testimonio que Huesca conserva de los Lastanosa son sus dos capillas familiares, una de ellas en la Catedral, bajo la que hay dos criptas en las que están enterrados Vincencio Juan de Lastanosa y otros miembros de su familia. En la Biblioteca Real de Estocolmo se conserva un detallado catálogo de la biblioteca y la colección que se redactó hacia 1640, precisamente el año en que transcurre La magia del corazón. Casualidades de la vida...Y, si has llegado a este post también por casualidad, te gusta leer romántica y no conoces aún ninguna de mis novelas, puedes empezar porLa magia del corazón.
Al morir Lastanosa, su biblioteca y colecciones se dispersaron. Los jardines, que ocupaban buena parte del espacio del actual Parque Municipal de Huesca, acabaron desapareciendo y el palacio fue demolido en 1894.En la actualidad, el principal testimonio que Huesca conserva de los Lastanosa son sus dos capillas familiares, una de ellas en la Catedral, bajo la que hay dos criptas en las que están enterrados Vincencio Juan de Lastanosa y otros miembros de su familia. En la Biblioteca Real de Estocolmo se conserva un detallado catálogo de la biblioteca y la colección que se redactó hacia 1640, precisamente el año en que transcurre La magia del corazón. Casualidades de la vida...Y, si has llegado a este post también por casualidad, te gusta leer romántica y no conoces aún ninguna de mis novelas, puedes empezar porLa magia del corazón.
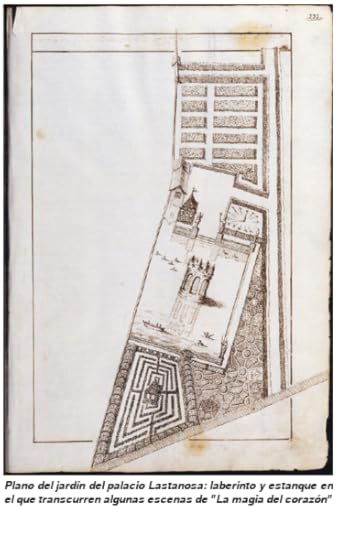 Todo lo que cuento aquí, así como las imágenes (puedes ver más en mi Pinterest), lo he extraído de El sitio de Antonio Naval y de la web Proyecto Lastanosa, un tesoro para los que nos gusta la historia y el arte.Cuando la encontré, me sentí como una niña con zapatos nuevos. No solo por su contenido, sino porque ya había empezado a escribir La magia del corazóny me faltaban detalles de la trama, que confiaba en pulir cuando llegara a esos puntos en los que tenía claro qué quería que sucediera y por qué, pero no sabía cómo ni dónde. Descubrir la existencia de Juan de Lastanosa y la gran cantidad de información documentada que contiene esta web fue como un regalo del cielo. Encajaba en la historia de Enrique y Elena como un guante hecho a medida. Solo he podido introducir una ínfima parte de esa información en la novela y me gustaría que conocieras un poco más de esta figura tan importante de nuestra historia cultural. Por ejemplo, que además de coleccionista, fue mecenas de artistas y escritores, entre los que destaca Baltasar Gracián, que publicó en Huesca varias de sus obras gracias a él.Juan de Lastanosa se casó con 18 años con Catalina Gastón, de 13 (sí, lo has leído bien: 13 años) y tuvieron 14 hijos, de los que solo sobrevivieron 7. Ella murió a los 32, durante un puerperio, y él no volvió a casarse. Intuyo que la de Juan y Catalina fue una historia de amor, ya que él, habiendo enviudado a los 37 y con el patrimonio que poseía, podría haber encontrado otra esposa fácilmente. Pero esto son elucubraciones mías. Pasemos a los hechos.El palacio Lastanosa, tras el que se extendían unos singulares jardines con un gran estanque navegable y un laberinto vegetal, se hallaba en el Coso, la calle que sigue el trazado de las antiguas murallas de la ciudad de Huesca.
Todo lo que cuento aquí, así como las imágenes (puedes ver más en mi Pinterest), lo he extraído de El sitio de Antonio Naval y de la web Proyecto Lastanosa, un tesoro para los que nos gusta la historia y el arte.Cuando la encontré, me sentí como una niña con zapatos nuevos. No solo por su contenido, sino porque ya había empezado a escribir La magia del corazóny me faltaban detalles de la trama, que confiaba en pulir cuando llegara a esos puntos en los que tenía claro qué quería que sucediera y por qué, pero no sabía cómo ni dónde. Descubrir la existencia de Juan de Lastanosa y la gran cantidad de información documentada que contiene esta web fue como un regalo del cielo. Encajaba en la historia de Enrique y Elena como un guante hecho a medida. Solo he podido introducir una ínfima parte de esa información en la novela y me gustaría que conocieras un poco más de esta figura tan importante de nuestra historia cultural. Por ejemplo, que además de coleccionista, fue mecenas de artistas y escritores, entre los que destaca Baltasar Gracián, que publicó en Huesca varias de sus obras gracias a él.Juan de Lastanosa se casó con 18 años con Catalina Gastón, de 13 (sí, lo has leído bien: 13 años) y tuvieron 14 hijos, de los que solo sobrevivieron 7. Ella murió a los 32, durante un puerperio, y él no volvió a casarse. Intuyo que la de Juan y Catalina fue una historia de amor, ya que él, habiendo enviudado a los 37 y con el patrimonio que poseía, podría haber encontrado otra esposa fácilmente. Pero esto son elucubraciones mías. Pasemos a los hechos.El palacio Lastanosa, tras el que se extendían unos singulares jardines con un gran estanque navegable y un laberinto vegetal, se hallaba en el Coso, la calle que sigue el trazado de las antiguas murallas de la ciudad de Huesca. La colección se repartía en varias salas del palacio, de tres plantas y dos entresuelos. Contenía pinturas de grandes artistas como Rafael, Durero, Ribera, Caravaggio o Tintoretto, esculturas, grabados, instrumentos científicos… Guardados en varios escritorios tenía prodigios de la naturaleza, fósiles, objetos exóticos, medallas, camafeos y piedras preciosas traídas de las Américas. También la armería era un Gabinete de Curiosidades, pues exponía armas históricas y otras procedentes de Asia junto a ídolos de los indios americanos y hasta un huevo de avestruz. Apasionado de las monedas antiguas, Lastanosa también las coleccionaba, y publicó dos libros sobre numismática.La biblioteca contaba con unos 1.500 libros y manuscritos. Libros impresos en treinta ciudades europeas, sin contar las españolas. También se exponían mapas de continentes, países y ciudades, impresos en Francia y Holanda.
La colección se repartía en varias salas del palacio, de tres plantas y dos entresuelos. Contenía pinturas de grandes artistas como Rafael, Durero, Ribera, Caravaggio o Tintoretto, esculturas, grabados, instrumentos científicos… Guardados en varios escritorios tenía prodigios de la naturaleza, fósiles, objetos exóticos, medallas, camafeos y piedras preciosas traídas de las Américas. También la armería era un Gabinete de Curiosidades, pues exponía armas históricas y otras procedentes de Asia junto a ídolos de los indios americanos y hasta un huevo de avestruz. Apasionado de las monedas antiguas, Lastanosa también las coleccionaba, y publicó dos libros sobre numismática.La biblioteca contaba con unos 1.500 libros y manuscritos. Libros impresos en treinta ciudades europeas, sin contar las españolas. También se exponían mapas de continentes, países y ciudades, impresos en Francia y Holanda.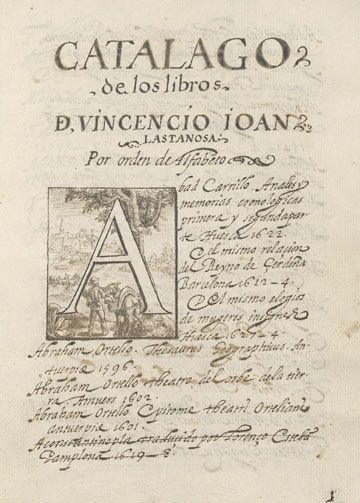 Al morir Lastanosa, su biblioteca y colecciones se dispersaron. Los jardines, que ocupaban buena parte del espacio del actual Parque Municipal de Huesca, acabaron desapareciendo y el palacio fue demolido en 1894.En la actualidad, el principal testimonio que Huesca conserva de los Lastanosa son sus dos capillas familiares, una de ellas en la Catedral, bajo la que hay dos criptas en las que están enterrados Vincencio Juan de Lastanosa y otros miembros de su familia. En la Biblioteca Real de Estocolmo se conserva un detallado catálogo de la biblioteca y la colección que se redactó hacia 1640, precisamente el año en que transcurre La magia del corazón. Casualidades de la vida...Y, si has llegado a este post también por casualidad, te gusta leer romántica y no conoces aún ninguna de mis novelas, puedes empezar porLa magia del corazón.
Al morir Lastanosa, su biblioteca y colecciones se dispersaron. Los jardines, que ocupaban buena parte del espacio del actual Parque Municipal de Huesca, acabaron desapareciendo y el palacio fue demolido en 1894.En la actualidad, el principal testimonio que Huesca conserva de los Lastanosa son sus dos capillas familiares, una de ellas en la Catedral, bajo la que hay dos criptas en las que están enterrados Vincencio Juan de Lastanosa y otros miembros de su familia. En la Biblioteca Real de Estocolmo se conserva un detallado catálogo de la biblioteca y la colección que se redactó hacia 1640, precisamente el año en que transcurre La magia del corazón. Casualidades de la vida...Y, si has llegado a este post también por casualidad, te gusta leer romántica y no conoces aún ninguna de mis novelas, puedes empezar porLa magia del corazón.
Published on November 28, 2018 23:33
November 22, 2018
El Da Vinci español: Juan de Espina
Hombre de gran fama en su época, pero casi desconocido hoy en día es Juan de Espina y Velasco, del que ni siquiera hay un artículo en Wikipedia (si hubiera sido inglés, habría cientos de estudios sobre él), y es una de las razones por las que quise darle un pequeño papel en La magia del corazón. La otra, es que fue un reconocido coleccionistay que poseía unos dibujos del mismísimo Leonardo Da Vinci. Elena, la protagonista de la novela, es aficionada al arte, y la posibilidad de ver esos dibujos del genio italiano hace que arrincone durante unas horas el desasosiego que le causa estar cerca de Enrique y lo acompañe a visitar al anciano coleccionista.Pero este post no es para contarte la novela, sino para hablarte de Juan de Espina.Nacido en 1563 en Ampuero, vivió durante un tiempo en el palacio de La Bárcena, propiedad de la familia Espina, y se acabó afincando en Madrid, en la calle San José, donde murió en 1643. No hay una biografía fiel de esta interesante figura, una de las más singulares del Siglo de Oro, a la que han apodado “el Da Vinci español” por su mente privilegiada, que aúna capacidad científica y artística. Sus grandes pasiones fueron la música, las matemáticas, los ingenios mecánicos y el estudio de los astros. Y sobre todo, el coleccionismo de los más variados objetos. La holgada situación económica de su familia y una prebenda eclesiástica que le proporcionaba una buena renta le permitieron comenzar su Gabinete de Curiosidades, que se fue ampliando hasta convertirse en uno de los más originales de la época. Junto a valiosas obras de arte, reunió instrumentos musicales y científicos (telescopios, brújulas, utensilios topográficos, una balanza de precisión…), monedas antiguas, animales disecados, restos arqueológicos romanos, estatuillas de dioses precolombinos, espejos deformantes y una serie de muñecos articulados y autómatas que dejaban boquiabiertos a quienes tenían el privilegio de verlos. En la foto, uno de esos autómatas (uno especialmente significativo para Elena en cierto escena de La magia del corazón), construido por Juanelo Turriano, un importante ingeniero de Toledo.Y es que la casa de la calle San José no estaba abierta a cualquiera, solo a aquellos que pudieran apreciar su Cámara de Maravillas, lo que generó una serie de rumores que afirmaban que estaba encantada y que Juan de Espina era un poderoso brujo y nigromante. Eso sucedió después de que perdiera el favor del rey tras una de las fiestas que, en ocasiones, organizaba para él y su corte, y de la que encontrarás una magnífica descripción aquí.A fin de entretener a Felipe IV, Juan de Espina montaba espectáculos semejantes a lo que hoy sería uno de magia, poniendo en marcha una serie de artilugios que se movían por sí solos y que causaban gran admiración. Pero en 1627, uno de aquellos artilugios, un león mecánico, falló estrepitosamente y acabó sembrando el terror entre los invitados y amenazando con despedazar al propio rey. La fiesta resultó un fiasco, Felipe IV se indignó, los rumores se convirtieron en acusaciones y la Inquisición comenzó a perseguir a Juan de Espina. Se refugió en Sevilla y consiguió recuperar el favor real en 1632 gracias a un memorial sobre música que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Regresó entonces a la capital y se dedicó por completo a sus investigaciones, en el más absoluto aislamiento. Prescindió incluso de los criados, y se comentaba en la Villa y Corte que utilizaba a sus autómatas como sirvientes. A su muerte, legó lo mejor de su colección al rey. Destacan una silla giratoria, desde la que contemplaba las estrellas, y los manuscritos de Leonardo que he mencionado al principio de este post. Se conocen como los Códices de Madridy puedes verlos en la web de laBiblioteca Nacional de España,ya que están digitalizados desde 2012.
Sus grandes pasiones fueron la música, las matemáticas, los ingenios mecánicos y el estudio de los astros. Y sobre todo, el coleccionismo de los más variados objetos. La holgada situación económica de su familia y una prebenda eclesiástica que le proporcionaba una buena renta le permitieron comenzar su Gabinete de Curiosidades, que se fue ampliando hasta convertirse en uno de los más originales de la época. Junto a valiosas obras de arte, reunió instrumentos musicales y científicos (telescopios, brújulas, utensilios topográficos, una balanza de precisión…), monedas antiguas, animales disecados, restos arqueológicos romanos, estatuillas de dioses precolombinos, espejos deformantes y una serie de muñecos articulados y autómatas que dejaban boquiabiertos a quienes tenían el privilegio de verlos. En la foto, uno de esos autómatas (uno especialmente significativo para Elena en cierto escena de La magia del corazón), construido por Juanelo Turriano, un importante ingeniero de Toledo.Y es que la casa de la calle San José no estaba abierta a cualquiera, solo a aquellos que pudieran apreciar su Cámara de Maravillas, lo que generó una serie de rumores que afirmaban que estaba encantada y que Juan de Espina era un poderoso brujo y nigromante. Eso sucedió después de que perdiera el favor del rey tras una de las fiestas que, en ocasiones, organizaba para él y su corte, y de la que encontrarás una magnífica descripción aquí.A fin de entretener a Felipe IV, Juan de Espina montaba espectáculos semejantes a lo que hoy sería uno de magia, poniendo en marcha una serie de artilugios que se movían por sí solos y que causaban gran admiración. Pero en 1627, uno de aquellos artilugios, un león mecánico, falló estrepitosamente y acabó sembrando el terror entre los invitados y amenazando con despedazar al propio rey. La fiesta resultó un fiasco, Felipe IV se indignó, los rumores se convirtieron en acusaciones y la Inquisición comenzó a perseguir a Juan de Espina. Se refugió en Sevilla y consiguió recuperar el favor real en 1632 gracias a un memorial sobre música que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Regresó entonces a la capital y se dedicó por completo a sus investigaciones, en el más absoluto aislamiento. Prescindió incluso de los criados, y se comentaba en la Villa y Corte que utilizaba a sus autómatas como sirvientes. A su muerte, legó lo mejor de su colección al rey. Destacan una silla giratoria, desde la que contemplaba las estrellas, y los manuscritos de Leonardo que he mencionado al principio de este post. Se conocen como los Códices de Madridy puedes verlos en la web de laBiblioteca Nacional de España,ya que están digitalizados desde 2012.  Estos Códices tienen su historia, curiosa por una parte y un poco deprimente por otra, porque pone de manifiesto la dejadez de nuestro país en lo que respecta a la conservación del patrimonio artístico y al fomento de la cultura. Lo curioso sería cómo llegaron los manuscritos de Leonardo hasta Juan de Espina: el artista los legó a su joven ayudante y este, a uno de sus hijos, que los vendió al escultor Pompeio Leoni. Leoni vino a trabajar a la corte española, los trajo consigo y acabaron en manos del excéntrico coleccionista español. El Príncipe de Gales quiso comprárselos, pero el hombre se negó y los conservó hasta su muerte. Quedaron depositados en la biblioteca de la Corona, cuyos fondos pasaron a la Biblioteca Nacional cuando se fundó en 1711. Pero a principios del siglo XIX un error en la transcripción de la signatura que identificaba los manuscritos, hizo que se dieran por “perdidos”. En su lugar había dos de Petrarca y uno de Justiniano, y se sospechó que algún fetichista, confabulado con un bibliotecario, se los había llevado para su goce personal. Esto es lo que me deprime un poco. No que una persona transcribiera "Aa 19 y 20" en lugar "Aa 119 y 120", código con que se clasificaron los manuscritos; todos cometemos errores, y este es comprensible. Pero dar por sentado que alguien se los había llevado y no dejarse la piel hasta encontrarlos... En fin, que no fue hasta 1967, cuando un estudioso de la universidad de Massachussets, empeñado en buscarlos, los halló en una de las estanterías de la Biblioteca Nacional. Comprendieron entonces el motivo de la "desaparición" de estos Códices que a partir del próximo jueves, 29 de noviembre, y hasta mayo de 2019 tendremos el privilegio de poder ver. ¡Sí! Con motivo del quinto centenario del fallecimiento del artista, la Biblioteca Nacional abrirá al público un espacio hasta ahora restringido a los investigadores donde se expondrán los manuscritos del genio renacentista. Cruzo los dedos para poder ir a ver esta maravilla.
Estos Códices tienen su historia, curiosa por una parte y un poco deprimente por otra, porque pone de manifiesto la dejadez de nuestro país en lo que respecta a la conservación del patrimonio artístico y al fomento de la cultura. Lo curioso sería cómo llegaron los manuscritos de Leonardo hasta Juan de Espina: el artista los legó a su joven ayudante y este, a uno de sus hijos, que los vendió al escultor Pompeio Leoni. Leoni vino a trabajar a la corte española, los trajo consigo y acabaron en manos del excéntrico coleccionista español. El Príncipe de Gales quiso comprárselos, pero el hombre se negó y los conservó hasta su muerte. Quedaron depositados en la biblioteca de la Corona, cuyos fondos pasaron a la Biblioteca Nacional cuando se fundó en 1711. Pero a principios del siglo XIX un error en la transcripción de la signatura que identificaba los manuscritos, hizo que se dieran por “perdidos”. En su lugar había dos de Petrarca y uno de Justiniano, y se sospechó que algún fetichista, confabulado con un bibliotecario, se los había llevado para su goce personal. Esto es lo que me deprime un poco. No que una persona transcribiera "Aa 19 y 20" en lugar "Aa 119 y 120", código con que se clasificaron los manuscritos; todos cometemos errores, y este es comprensible. Pero dar por sentado que alguien se los había llevado y no dejarse la piel hasta encontrarlos... En fin, que no fue hasta 1967, cuando un estudioso de la universidad de Massachussets, empeñado en buscarlos, los halló en una de las estanterías de la Biblioteca Nacional. Comprendieron entonces el motivo de la "desaparición" de estos Códices que a partir del próximo jueves, 29 de noviembre, y hasta mayo de 2019 tendremos el privilegio de poder ver. ¡Sí! Con motivo del quinto centenario del fallecimiento del artista, la Biblioteca Nacional abrirá al público un espacio hasta ahora restringido a los investigadores donde se expondrán los manuscritos del genio renacentista. Cruzo los dedos para poder ir a ver esta maravilla.
 Sus grandes pasiones fueron la música, las matemáticas, los ingenios mecánicos y el estudio de los astros. Y sobre todo, el coleccionismo de los más variados objetos. La holgada situación económica de su familia y una prebenda eclesiástica que le proporcionaba una buena renta le permitieron comenzar su Gabinete de Curiosidades, que se fue ampliando hasta convertirse en uno de los más originales de la época. Junto a valiosas obras de arte, reunió instrumentos musicales y científicos (telescopios, brújulas, utensilios topográficos, una balanza de precisión…), monedas antiguas, animales disecados, restos arqueológicos romanos, estatuillas de dioses precolombinos, espejos deformantes y una serie de muñecos articulados y autómatas que dejaban boquiabiertos a quienes tenían el privilegio de verlos. En la foto, uno de esos autómatas (uno especialmente significativo para Elena en cierto escena de La magia del corazón), construido por Juanelo Turriano, un importante ingeniero de Toledo.Y es que la casa de la calle San José no estaba abierta a cualquiera, solo a aquellos que pudieran apreciar su Cámara de Maravillas, lo que generó una serie de rumores que afirmaban que estaba encantada y que Juan de Espina era un poderoso brujo y nigromante. Eso sucedió después de que perdiera el favor del rey tras una de las fiestas que, en ocasiones, organizaba para él y su corte, y de la que encontrarás una magnífica descripción aquí.A fin de entretener a Felipe IV, Juan de Espina montaba espectáculos semejantes a lo que hoy sería uno de magia, poniendo en marcha una serie de artilugios que se movían por sí solos y que causaban gran admiración. Pero en 1627, uno de aquellos artilugios, un león mecánico, falló estrepitosamente y acabó sembrando el terror entre los invitados y amenazando con despedazar al propio rey. La fiesta resultó un fiasco, Felipe IV se indignó, los rumores se convirtieron en acusaciones y la Inquisición comenzó a perseguir a Juan de Espina. Se refugió en Sevilla y consiguió recuperar el favor real en 1632 gracias a un memorial sobre música que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Regresó entonces a la capital y se dedicó por completo a sus investigaciones, en el más absoluto aislamiento. Prescindió incluso de los criados, y se comentaba en la Villa y Corte que utilizaba a sus autómatas como sirvientes. A su muerte, legó lo mejor de su colección al rey. Destacan una silla giratoria, desde la que contemplaba las estrellas, y los manuscritos de Leonardo que he mencionado al principio de este post. Se conocen como los Códices de Madridy puedes verlos en la web de laBiblioteca Nacional de España,ya que están digitalizados desde 2012.
Sus grandes pasiones fueron la música, las matemáticas, los ingenios mecánicos y el estudio de los astros. Y sobre todo, el coleccionismo de los más variados objetos. La holgada situación económica de su familia y una prebenda eclesiástica que le proporcionaba una buena renta le permitieron comenzar su Gabinete de Curiosidades, que se fue ampliando hasta convertirse en uno de los más originales de la época. Junto a valiosas obras de arte, reunió instrumentos musicales y científicos (telescopios, brújulas, utensilios topográficos, una balanza de precisión…), monedas antiguas, animales disecados, restos arqueológicos romanos, estatuillas de dioses precolombinos, espejos deformantes y una serie de muñecos articulados y autómatas que dejaban boquiabiertos a quienes tenían el privilegio de verlos. En la foto, uno de esos autómatas (uno especialmente significativo para Elena en cierto escena de La magia del corazón), construido por Juanelo Turriano, un importante ingeniero de Toledo.Y es que la casa de la calle San José no estaba abierta a cualquiera, solo a aquellos que pudieran apreciar su Cámara de Maravillas, lo que generó una serie de rumores que afirmaban que estaba encantada y que Juan de Espina era un poderoso brujo y nigromante. Eso sucedió después de que perdiera el favor del rey tras una de las fiestas que, en ocasiones, organizaba para él y su corte, y de la que encontrarás una magnífica descripción aquí.A fin de entretener a Felipe IV, Juan de Espina montaba espectáculos semejantes a lo que hoy sería uno de magia, poniendo en marcha una serie de artilugios que se movían por sí solos y que causaban gran admiración. Pero en 1627, uno de aquellos artilugios, un león mecánico, falló estrepitosamente y acabó sembrando el terror entre los invitados y amenazando con despedazar al propio rey. La fiesta resultó un fiasco, Felipe IV se indignó, los rumores se convirtieron en acusaciones y la Inquisición comenzó a perseguir a Juan de Espina. Se refugió en Sevilla y consiguió recuperar el favor real en 1632 gracias a un memorial sobre música que se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Regresó entonces a la capital y se dedicó por completo a sus investigaciones, en el más absoluto aislamiento. Prescindió incluso de los criados, y se comentaba en la Villa y Corte que utilizaba a sus autómatas como sirvientes. A su muerte, legó lo mejor de su colección al rey. Destacan una silla giratoria, desde la que contemplaba las estrellas, y los manuscritos de Leonardo que he mencionado al principio de este post. Se conocen como los Códices de Madridy puedes verlos en la web de laBiblioteca Nacional de España,ya que están digitalizados desde 2012.  Estos Códices tienen su historia, curiosa por una parte y un poco deprimente por otra, porque pone de manifiesto la dejadez de nuestro país en lo que respecta a la conservación del patrimonio artístico y al fomento de la cultura. Lo curioso sería cómo llegaron los manuscritos de Leonardo hasta Juan de Espina: el artista los legó a su joven ayudante y este, a uno de sus hijos, que los vendió al escultor Pompeio Leoni. Leoni vino a trabajar a la corte española, los trajo consigo y acabaron en manos del excéntrico coleccionista español. El Príncipe de Gales quiso comprárselos, pero el hombre se negó y los conservó hasta su muerte. Quedaron depositados en la biblioteca de la Corona, cuyos fondos pasaron a la Biblioteca Nacional cuando se fundó en 1711. Pero a principios del siglo XIX un error en la transcripción de la signatura que identificaba los manuscritos, hizo que se dieran por “perdidos”. En su lugar había dos de Petrarca y uno de Justiniano, y se sospechó que algún fetichista, confabulado con un bibliotecario, se los había llevado para su goce personal. Esto es lo que me deprime un poco. No que una persona transcribiera "Aa 19 y 20" en lugar "Aa 119 y 120", código con que se clasificaron los manuscritos; todos cometemos errores, y este es comprensible. Pero dar por sentado que alguien se los había llevado y no dejarse la piel hasta encontrarlos... En fin, que no fue hasta 1967, cuando un estudioso de la universidad de Massachussets, empeñado en buscarlos, los halló en una de las estanterías de la Biblioteca Nacional. Comprendieron entonces el motivo de la "desaparición" de estos Códices que a partir del próximo jueves, 29 de noviembre, y hasta mayo de 2019 tendremos el privilegio de poder ver. ¡Sí! Con motivo del quinto centenario del fallecimiento del artista, la Biblioteca Nacional abrirá al público un espacio hasta ahora restringido a los investigadores donde se expondrán los manuscritos del genio renacentista. Cruzo los dedos para poder ir a ver esta maravilla.
Estos Códices tienen su historia, curiosa por una parte y un poco deprimente por otra, porque pone de manifiesto la dejadez de nuestro país en lo que respecta a la conservación del patrimonio artístico y al fomento de la cultura. Lo curioso sería cómo llegaron los manuscritos de Leonardo hasta Juan de Espina: el artista los legó a su joven ayudante y este, a uno de sus hijos, que los vendió al escultor Pompeio Leoni. Leoni vino a trabajar a la corte española, los trajo consigo y acabaron en manos del excéntrico coleccionista español. El Príncipe de Gales quiso comprárselos, pero el hombre se negó y los conservó hasta su muerte. Quedaron depositados en la biblioteca de la Corona, cuyos fondos pasaron a la Biblioteca Nacional cuando se fundó en 1711. Pero a principios del siglo XIX un error en la transcripción de la signatura que identificaba los manuscritos, hizo que se dieran por “perdidos”. En su lugar había dos de Petrarca y uno de Justiniano, y se sospechó que algún fetichista, confabulado con un bibliotecario, se los había llevado para su goce personal. Esto es lo que me deprime un poco. No que una persona transcribiera "Aa 19 y 20" en lugar "Aa 119 y 120", código con que se clasificaron los manuscritos; todos cometemos errores, y este es comprensible. Pero dar por sentado que alguien se los había llevado y no dejarse la piel hasta encontrarlos... En fin, que no fue hasta 1967, cuando un estudioso de la universidad de Massachussets, empeñado en buscarlos, los halló en una de las estanterías de la Biblioteca Nacional. Comprendieron entonces el motivo de la "desaparición" de estos Códices que a partir del próximo jueves, 29 de noviembre, y hasta mayo de 2019 tendremos el privilegio de poder ver. ¡Sí! Con motivo del quinto centenario del fallecimiento del artista, la Biblioteca Nacional abrirá al público un espacio hasta ahora restringido a los investigadores donde se expondrán los manuscritos del genio renacentista. Cruzo los dedos para poder ir a ver esta maravilla.
Published on November 22, 2018 00:23
November 14, 2018
LOS MONEGROS: REFUGIO DE BANDOLEROS EN "La magia del corazón"
Aunque el bandolerismo en España tuvo su apogeo en el siglo XIX, también el reinado de los Austrias propició el desarrollo de esta forma de vida. Las crisis económicas en algunas décadas, un sistema de impuestos que asfixiaba a muchos y la política de la Corona, en connivencia con la Iglesia, cuyo objetivo era conseguir una sociedad obediente y cristiana, favorecían la delincuencia y esa especie de rebelión que supone el convertirse en bandolero. Durante el XVI y el XVII hubo dos focos principales: el andaluz y el catalanoaragonés. Sierra Morena, los Pirineos y los Monegros fueron durante años hogar y refugio de hombres que huían de la justicia, de la pobreza o simplemente se unían a las bandas para desafiar al poder imperante.También hubo mujeres bandoleras, por supuesto, y he querido dejar constancia de ello creando el personaje de Martina Latrás en la novela Su apellido, sin embargo, sí remite a un bandolero aragonés que también fue espía de Felipe II en Francia y corsario en un barco inglés: Lupercio Latrás. Si quieres saber más sobre este interesante personaje real, aquí encontrarás un resumen de su agitada vida.Pero no todos los bandoleros fueron como el oscense Latrás o el conocido catalán Serrallonga. Por la cantidad de asaltos en los caminos de los que ha quedado constancia en documentos, crónicas y en la literatura de la época, debieron de existir muchas pequeñas bandas (la de Martina sería una de ellas) que sobrevivían como podían y de las que nunca llegaremos a saber nada. Eran diarias las noticias sobre asaltos a mercaderes, arrieros y viajeros, tanto de día como de noche, cuando pernoctaban en las posadas.Para intentar acabar con los bandoleros se creó a fines del XVI la Guardia del Reino que vigilaba las rutas principales. Pero los caminos secundarios quedaban bastante desamparados y las características del terreno facilitaban la actividad del delincuente: muchos recovecos para ocultarse, atacar por sorpresa y huir hacia escondrijos casi inaccesibles o refugiarse en cualquiera de las localidades próximas a su fechoría. Si eran de señorío, mucho mejor, ya que allí quedaba vedada la entrada a cualquier representante de la Justicia Real. Ese derecho fue ejercido con frecuencia por los señores, que preferían tener bandoleros en sus tierras a perder uno de sus privilegios más valorados. La única condición era que no atacaran ni robaran a los suyos. Además de ese acuerdo tácito, las gentes apoyaban a los bandoleros. Bien por temor, bien porque eran de su mismo pueblo o familia o porque los admiraban por rebelarse contra el sistema que los oprimía, les daban cobijo y hasta les proporcionaban información sobre los movimientos de la Guardia del Reino.
Durante el XVI y el XVII hubo dos focos principales: el andaluz y el catalanoaragonés. Sierra Morena, los Pirineos y los Monegros fueron durante años hogar y refugio de hombres que huían de la justicia, de la pobreza o simplemente se unían a las bandas para desafiar al poder imperante.También hubo mujeres bandoleras, por supuesto, y he querido dejar constancia de ello creando el personaje de Martina Latrás en la novela Su apellido, sin embargo, sí remite a un bandolero aragonés que también fue espía de Felipe II en Francia y corsario en un barco inglés: Lupercio Latrás. Si quieres saber más sobre este interesante personaje real, aquí encontrarás un resumen de su agitada vida.Pero no todos los bandoleros fueron como el oscense Latrás o el conocido catalán Serrallonga. Por la cantidad de asaltos en los caminos de los que ha quedado constancia en documentos, crónicas y en la literatura de la época, debieron de existir muchas pequeñas bandas (la de Martina sería una de ellas) que sobrevivían como podían y de las que nunca llegaremos a saber nada. Eran diarias las noticias sobre asaltos a mercaderes, arrieros y viajeros, tanto de día como de noche, cuando pernoctaban en las posadas.Para intentar acabar con los bandoleros se creó a fines del XVI la Guardia del Reino que vigilaba las rutas principales. Pero los caminos secundarios quedaban bastante desamparados y las características del terreno facilitaban la actividad del delincuente: muchos recovecos para ocultarse, atacar por sorpresa y huir hacia escondrijos casi inaccesibles o refugiarse en cualquiera de las localidades próximas a su fechoría. Si eran de señorío, mucho mejor, ya que allí quedaba vedada la entrada a cualquier representante de la Justicia Real. Ese derecho fue ejercido con frecuencia por los señores, que preferían tener bandoleros en sus tierras a perder uno de sus privilegios más valorados. La única condición era que no atacaran ni robaran a los suyos. Además de ese acuerdo tácito, las gentes apoyaban a los bandoleros. Bien por temor, bien porque eran de su mismo pueblo o familia o porque los admiraban por rebelarse contra el sistema que los oprimía, les daban cobijo y hasta les proporcionaban información sobre los movimientos de la Guardia del Reino. Se ha escrito mucho sobre el bandolerismo y yo he leído muy poco, por lo que no me atrevo a decantarme por una de las dos corrientes de opinión que existen: si eran auténticos delincuentes y asesinos, y se les ha mitificado, o si seguían un estricto código moral en la línea de Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre y atacar solo en defensa propia. Supongo que hubo de todo: bandas sanguinarias y otras con mejores intenciones. Si la que invento en La magia del corazón pertenece a estas últimas es simplemente porque en la trama principal de la novela no tenía cabida una banda de asesinos despiadados, solo necesitaba un elemento que sirviera para crear un conflicto, además de unos personajes secundarios que apoyaran el tema del que quería hablar y que subyace en los protagonistas Enrique y Elena: la soledad y la búsqueda del aislamiento por inseguridades personales y los efectos que ese aislamiento puede llegar a tener en el carácter y el comportamiento. Martina y su banda aúnan esas dos necesidades. Si sientes curiosidad por conocerla un poco más, anímate a leer la novela. ¡Gracias por pasarte por mi blog!
Se ha escrito mucho sobre el bandolerismo y yo he leído muy poco, por lo que no me atrevo a decantarme por una de las dos corrientes de opinión que existen: si eran auténticos delincuentes y asesinos, y se les ha mitificado, o si seguían un estricto código moral en la línea de Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre y atacar solo en defensa propia. Supongo que hubo de todo: bandas sanguinarias y otras con mejores intenciones. Si la que invento en La magia del corazón pertenece a estas últimas es simplemente porque en la trama principal de la novela no tenía cabida una banda de asesinos despiadados, solo necesitaba un elemento que sirviera para crear un conflicto, además de unos personajes secundarios que apoyaran el tema del que quería hablar y que subyace en los protagonistas Enrique y Elena: la soledad y la búsqueda del aislamiento por inseguridades personales y los efectos que ese aislamiento puede llegar a tener en el carácter y el comportamiento. Martina y su banda aúnan esas dos necesidades. Si sientes curiosidad por conocerla un poco más, anímate a leer la novela. ¡Gracias por pasarte por mi blog!
 Durante el XVI y el XVII hubo dos focos principales: el andaluz y el catalanoaragonés. Sierra Morena, los Pirineos y los Monegros fueron durante años hogar y refugio de hombres que huían de la justicia, de la pobreza o simplemente se unían a las bandas para desafiar al poder imperante.También hubo mujeres bandoleras, por supuesto, y he querido dejar constancia de ello creando el personaje de Martina Latrás en la novela Su apellido, sin embargo, sí remite a un bandolero aragonés que también fue espía de Felipe II en Francia y corsario en un barco inglés: Lupercio Latrás. Si quieres saber más sobre este interesante personaje real, aquí encontrarás un resumen de su agitada vida.Pero no todos los bandoleros fueron como el oscense Latrás o el conocido catalán Serrallonga. Por la cantidad de asaltos en los caminos de los que ha quedado constancia en documentos, crónicas y en la literatura de la época, debieron de existir muchas pequeñas bandas (la de Martina sería una de ellas) que sobrevivían como podían y de las que nunca llegaremos a saber nada. Eran diarias las noticias sobre asaltos a mercaderes, arrieros y viajeros, tanto de día como de noche, cuando pernoctaban en las posadas.Para intentar acabar con los bandoleros se creó a fines del XVI la Guardia del Reino que vigilaba las rutas principales. Pero los caminos secundarios quedaban bastante desamparados y las características del terreno facilitaban la actividad del delincuente: muchos recovecos para ocultarse, atacar por sorpresa y huir hacia escondrijos casi inaccesibles o refugiarse en cualquiera de las localidades próximas a su fechoría. Si eran de señorío, mucho mejor, ya que allí quedaba vedada la entrada a cualquier representante de la Justicia Real. Ese derecho fue ejercido con frecuencia por los señores, que preferían tener bandoleros en sus tierras a perder uno de sus privilegios más valorados. La única condición era que no atacaran ni robaran a los suyos. Además de ese acuerdo tácito, las gentes apoyaban a los bandoleros. Bien por temor, bien porque eran de su mismo pueblo o familia o porque los admiraban por rebelarse contra el sistema que los oprimía, les daban cobijo y hasta les proporcionaban información sobre los movimientos de la Guardia del Reino.
Durante el XVI y el XVII hubo dos focos principales: el andaluz y el catalanoaragonés. Sierra Morena, los Pirineos y los Monegros fueron durante años hogar y refugio de hombres que huían de la justicia, de la pobreza o simplemente se unían a las bandas para desafiar al poder imperante.También hubo mujeres bandoleras, por supuesto, y he querido dejar constancia de ello creando el personaje de Martina Latrás en la novela Su apellido, sin embargo, sí remite a un bandolero aragonés que también fue espía de Felipe II en Francia y corsario en un barco inglés: Lupercio Latrás. Si quieres saber más sobre este interesante personaje real, aquí encontrarás un resumen de su agitada vida.Pero no todos los bandoleros fueron como el oscense Latrás o el conocido catalán Serrallonga. Por la cantidad de asaltos en los caminos de los que ha quedado constancia en documentos, crónicas y en la literatura de la época, debieron de existir muchas pequeñas bandas (la de Martina sería una de ellas) que sobrevivían como podían y de las que nunca llegaremos a saber nada. Eran diarias las noticias sobre asaltos a mercaderes, arrieros y viajeros, tanto de día como de noche, cuando pernoctaban en las posadas.Para intentar acabar con los bandoleros se creó a fines del XVI la Guardia del Reino que vigilaba las rutas principales. Pero los caminos secundarios quedaban bastante desamparados y las características del terreno facilitaban la actividad del delincuente: muchos recovecos para ocultarse, atacar por sorpresa y huir hacia escondrijos casi inaccesibles o refugiarse en cualquiera de las localidades próximas a su fechoría. Si eran de señorío, mucho mejor, ya que allí quedaba vedada la entrada a cualquier representante de la Justicia Real. Ese derecho fue ejercido con frecuencia por los señores, que preferían tener bandoleros en sus tierras a perder uno de sus privilegios más valorados. La única condición era que no atacaran ni robaran a los suyos. Además de ese acuerdo tácito, las gentes apoyaban a los bandoleros. Bien por temor, bien porque eran de su mismo pueblo o familia o porque los admiraban por rebelarse contra el sistema que los oprimía, les daban cobijo y hasta les proporcionaban información sobre los movimientos de la Guardia del Reino. Se ha escrito mucho sobre el bandolerismo y yo he leído muy poco, por lo que no me atrevo a decantarme por una de las dos corrientes de opinión que existen: si eran auténticos delincuentes y asesinos, y se les ha mitificado, o si seguían un estricto código moral en la línea de Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre y atacar solo en defensa propia. Supongo que hubo de todo: bandas sanguinarias y otras con mejores intenciones. Si la que invento en La magia del corazón pertenece a estas últimas es simplemente porque en la trama principal de la novela no tenía cabida una banda de asesinos despiadados, solo necesitaba un elemento que sirviera para crear un conflicto, además de unos personajes secundarios que apoyaran el tema del que quería hablar y que subyace en los protagonistas Enrique y Elena: la soledad y la búsqueda del aislamiento por inseguridades personales y los efectos que ese aislamiento puede llegar a tener en el carácter y el comportamiento. Martina y su banda aúnan esas dos necesidades. Si sientes curiosidad por conocerla un poco más, anímate a leer la novela. ¡Gracias por pasarte por mi blog!
Se ha escrito mucho sobre el bandolerismo y yo he leído muy poco, por lo que no me atrevo a decantarme por una de las dos corrientes de opinión que existen: si eran auténticos delincuentes y asesinos, y se les ha mitificado, o si seguían un estricto código moral en la línea de Robin Hood, de robar al rico para dárselo al pobre y atacar solo en defensa propia. Supongo que hubo de todo: bandas sanguinarias y otras con mejores intenciones. Si la que invento en La magia del corazón pertenece a estas últimas es simplemente porque en la trama principal de la novela no tenía cabida una banda de asesinos despiadados, solo necesitaba un elemento que sirviera para crear un conflicto, además de unos personajes secundarios que apoyaran el tema del que quería hablar y que subyace en los protagonistas Enrique y Elena: la soledad y la búsqueda del aislamiento por inseguridades personales y los efectos que ese aislamiento puede llegar a tener en el carácter y el comportamiento. Martina y su banda aúnan esas dos necesidades. Si sientes curiosidad por conocerla un poco más, anímate a leer la novela. ¡Gracias por pasarte por mi blog!
Published on November 14, 2018 21:09
November 7, 2018
LA OCA DEL AMOR: De Cupido a Cupido...
La Oca. Ese juego tan popular al que todos hemos jugado alguna vez y que muy pocos nos hemos preguntado quién lo inventó o cuándo. Confieso que yo jamás me lo había planteado. Hasta que me apeteció utilizarlo en una de las novelas que quería escribir: Tuve suerte (no siempre la tengo). En 1640, año que había elegido para situar la historia de amor entre Enrique y Elena, ya existía. Y doble suerte cuando vi que también existía un tablero muy especial.Pero antes de hablarte de él, y por si he despertado tu curiosidad sobre el origen del juego de la oca, te diré que es incierto. Hay tres teorías, que solo voy a mencionar o me extendería demasiado, y puedes buscarlas en la red para formarte tu propia opinión. Una apunta a que procede del Disco de Phaistos hallado en Creta y datado a finales de la Edad de Bronce. Otra, que es una guía encriptada del Camino de Santiago, creada por los Templarios y basada en los marcadores que los Maestros Constructores dejaban en las catedrales, castillos, puentes… Y la tercera, que lo inventaron los Medici a finales del siglo XVI. 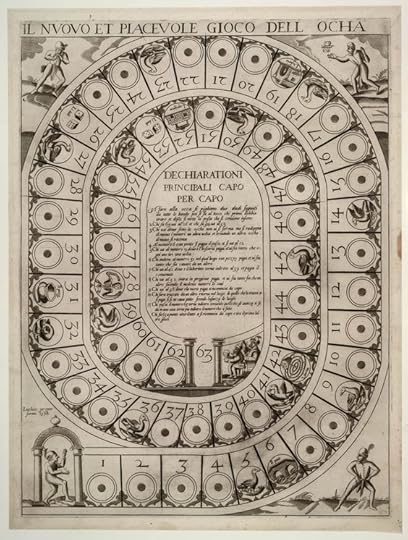 Lo cierto es que el tablero más antiguo que se conserva data de 1580, anónimo e impreso (supuestamente) en Venecia, y que una carta, fechada en 1574 y procedente de la corte de Madrid, agradece a Francisco de Medici el regalo del tablero del juego de la oca que este ha hecho al monarca Felipe II. (El que ves aquí data de 1598 y lleva la firma del impresor de Roma Lucchino Gargano. Mide unos 50cm. x 38cm. y se conserva en la British Library de Londres.)El juego causó furor entre los nobles españoles y muy pronto se difundió por otras cortes de Europa. Gustó tanto, que se crearon variantes del tablero, y una de ellas es esa tan especial que utilizo en La magia del corazón:LA OCA DEL AMOR Si estás pensando en una “oca erótica” de 69 casillas como las que puedes comprar actualmente, olvídalo, no tiene mucho que ver. La que sirve de entretenimiento a los personajes de mi novela (y especialmente a los protagonistas) mantiene las 63 casillas del juego original y la simbología numérica que se le atribuye, aunque adaptada a la vida terrenal en lugar de a la espiritual. Puede que esto te suene raro, pero, a pesar de las distintas teorías sobre el origen del juego, todas parecen coincidir en que es una metáfora del camino que el ser humano recorre desde el nacimiento hasta alcanzar el Paraíso, la plenitud de conocimiento. Las casillas que en el juego nos fastidian (puente, pozo, posada, cárcel, laberinto, muerte) representarían las pruebas que tenemos que superar a lo largo de la existencia, las crisis interiores, mientras que las ocas (animal sagrado en muchas culturas) serían las personas que nos acompañan en el camino y nos ayudan a avanzar; las casillas de los dados se interpretan como los golpes de suerte (solo hay dos, qué lástima). El resto estaba en blanco en la mayoría de tableros que se conservan. Son pocos, ya que se imprimían en papel que se pegaba a una madera, de modo que el grabado pudiera reemplazarse fácilmente cuando se gastaba por el uso.Vuelvo a los números. En la oca original prevalece el 9, que simboliza la sabiduría plena, el fin del ciclo. Las ocas están a una distancia de 5 y 4 casillas, y salvo las dos primeras, todas se sitúan en aquellas cuya cifra suma 9.La Oca del amor se construye sobre el número 7. Los cupidos, sustitutos de las ocas, ocupan las casillas que son múltiplos de 7 y corresponderían a los períodos críticos que la vida sufre cada 7 años (superar los 63 en aquellos tiempos era toda una hazaña). También hay 7 obstáculos (igual que en la oca normal), pero se sitúan en distintas casillas y los dibujos también son distintos, aunque equivalentes. El trono, por ejemplo, puede equipararse a la posada y el banquete, a la cárcel.
Lo cierto es que el tablero más antiguo que se conserva data de 1580, anónimo e impreso (supuestamente) en Venecia, y que una carta, fechada en 1574 y procedente de la corte de Madrid, agradece a Francisco de Medici el regalo del tablero del juego de la oca que este ha hecho al monarca Felipe II. (El que ves aquí data de 1598 y lleva la firma del impresor de Roma Lucchino Gargano. Mide unos 50cm. x 38cm. y se conserva en la British Library de Londres.)El juego causó furor entre los nobles españoles y muy pronto se difundió por otras cortes de Europa. Gustó tanto, que se crearon variantes del tablero, y una de ellas es esa tan especial que utilizo en La magia del corazón:LA OCA DEL AMOR Si estás pensando en una “oca erótica” de 69 casillas como las que puedes comprar actualmente, olvídalo, no tiene mucho que ver. La que sirve de entretenimiento a los personajes de mi novela (y especialmente a los protagonistas) mantiene las 63 casillas del juego original y la simbología numérica que se le atribuye, aunque adaptada a la vida terrenal en lugar de a la espiritual. Puede que esto te suene raro, pero, a pesar de las distintas teorías sobre el origen del juego, todas parecen coincidir en que es una metáfora del camino que el ser humano recorre desde el nacimiento hasta alcanzar el Paraíso, la plenitud de conocimiento. Las casillas que en el juego nos fastidian (puente, pozo, posada, cárcel, laberinto, muerte) representarían las pruebas que tenemos que superar a lo largo de la existencia, las crisis interiores, mientras que las ocas (animal sagrado en muchas culturas) serían las personas que nos acompañan en el camino y nos ayudan a avanzar; las casillas de los dados se interpretan como los golpes de suerte (solo hay dos, qué lástima). El resto estaba en blanco en la mayoría de tableros que se conservan. Son pocos, ya que se imprimían en papel que se pegaba a una madera, de modo que el grabado pudiera reemplazarse fácilmente cuando se gastaba por el uso.Vuelvo a los números. En la oca original prevalece el 9, que simboliza la sabiduría plena, el fin del ciclo. Las ocas están a una distancia de 5 y 4 casillas, y salvo las dos primeras, todas se sitúan en aquellas cuya cifra suma 9.La Oca del amor se construye sobre el número 7. Los cupidos, sustitutos de las ocas, ocupan las casillas que son múltiplos de 7 y corresponderían a los períodos críticos que la vida sufre cada 7 años (superar los 63 en aquellos tiempos era toda una hazaña). También hay 7 obstáculos (igual que en la oca normal), pero se sitúan en distintas casillas y los dibujos también son distintos, aunque equivalentes. El trono, por ejemplo, puede equipararse a la posada y el banquete, a la cárcel.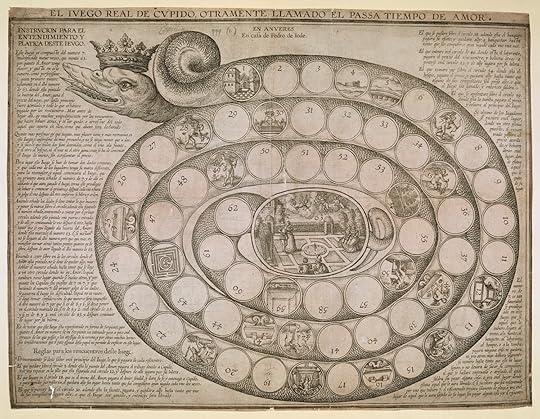 La espiral típica por la que avanza el jugador se convierte aquí en una serpiente con el fin de representar cómo actúa el amor: se enrosca en el corazón como una serpiente y se adueña de él, inyectándole su veneno. Llegar a la casilla final, a ese Paraíso simbólico, es encontrar el amor de pareja, como muestra la imagen que la ilustra: un jardín del amor. Las reglas del juego vienen detalladas en los laterales, y si te preguntas qué pareado se entonaba en lugar del “de oca a oca, tiro porque me toca”, pues no lo sé. Tuve que inventarme uno para la novela:“De cupido a cupido…” ¿Sabes qué? No te desvelo aquí lo que sigue. Así, a lo mejor, te entran ganas de leerla. (Sí, sé que ahora me estás maldiciendo)Cuento en La magia del corazón que han comprado el tablero en Italia. Es otra invención mía. Lo más probable es que, en ese año, se hallara en algún rincón del palacio de Coudenberg (Bruselas), donde residía la corte, ya que perteneció a la infanta Isabel Clara Eugenia (hija de Felipe II), que gobernó en los Países Bajos hasta su muerte, en 1633. Para ella lo realizó el grabador e impresor flamenco Pieter de Jode, en Amberes, en 1620. Así lo indican la corona que luce la serpiente en la cabeza y la palabra “Real” incluida en el nombre del juego:EL JUEGO REAL DE CUPIDO OTRAMENTE LLAMADO EL PASSA TIEMPO DE AMOR. Es una pieza única que se conserva en la British Library de Londres, de cuya web he extraído las imágenes. Y, si queréis ver más tableros antiguos, podéis entrar aquí.Puede que a partir de ahora, cuando juegues a la oca, mires con otros ojos ese tablero que tienes en casa (¿quién no tiene uno?), lleno de dibujitos de colores vivos y con una o dos ocas en la casilla nº 1 preparadas para aventurarse en el camino espiral que culmina en un hermoso cisne, animal que simboliza la riqueza espiritual y ese tesoro llamado Amor.
La espiral típica por la que avanza el jugador se convierte aquí en una serpiente con el fin de representar cómo actúa el amor: se enrosca en el corazón como una serpiente y se adueña de él, inyectándole su veneno. Llegar a la casilla final, a ese Paraíso simbólico, es encontrar el amor de pareja, como muestra la imagen que la ilustra: un jardín del amor. Las reglas del juego vienen detalladas en los laterales, y si te preguntas qué pareado se entonaba en lugar del “de oca a oca, tiro porque me toca”, pues no lo sé. Tuve que inventarme uno para la novela:“De cupido a cupido…” ¿Sabes qué? No te desvelo aquí lo que sigue. Así, a lo mejor, te entran ganas de leerla. (Sí, sé que ahora me estás maldiciendo)Cuento en La magia del corazón que han comprado el tablero en Italia. Es otra invención mía. Lo más probable es que, en ese año, se hallara en algún rincón del palacio de Coudenberg (Bruselas), donde residía la corte, ya que perteneció a la infanta Isabel Clara Eugenia (hija de Felipe II), que gobernó en los Países Bajos hasta su muerte, en 1633. Para ella lo realizó el grabador e impresor flamenco Pieter de Jode, en Amberes, en 1620. Así lo indican la corona que luce la serpiente en la cabeza y la palabra “Real” incluida en el nombre del juego:EL JUEGO REAL DE CUPIDO OTRAMENTE LLAMADO EL PASSA TIEMPO DE AMOR. Es una pieza única que se conserva en la British Library de Londres, de cuya web he extraído las imágenes. Y, si queréis ver más tableros antiguos, podéis entrar aquí.Puede que a partir de ahora, cuando juegues a la oca, mires con otros ojos ese tablero que tienes en casa (¿quién no tiene uno?), lleno de dibujitos de colores vivos y con una o dos ocas en la casilla nº 1 preparadas para aventurarse en el camino espiral que culmina en un hermoso cisne, animal que simboliza la riqueza espiritual y ese tesoro llamado Amor.
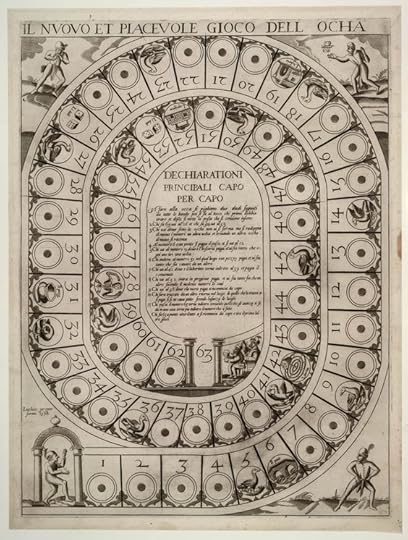 Lo cierto es que el tablero más antiguo que se conserva data de 1580, anónimo e impreso (supuestamente) en Venecia, y que una carta, fechada en 1574 y procedente de la corte de Madrid, agradece a Francisco de Medici el regalo del tablero del juego de la oca que este ha hecho al monarca Felipe II. (El que ves aquí data de 1598 y lleva la firma del impresor de Roma Lucchino Gargano. Mide unos 50cm. x 38cm. y se conserva en la British Library de Londres.)El juego causó furor entre los nobles españoles y muy pronto se difundió por otras cortes de Europa. Gustó tanto, que se crearon variantes del tablero, y una de ellas es esa tan especial que utilizo en La magia del corazón:LA OCA DEL AMOR Si estás pensando en una “oca erótica” de 69 casillas como las que puedes comprar actualmente, olvídalo, no tiene mucho que ver. La que sirve de entretenimiento a los personajes de mi novela (y especialmente a los protagonistas) mantiene las 63 casillas del juego original y la simbología numérica que se le atribuye, aunque adaptada a la vida terrenal en lugar de a la espiritual. Puede que esto te suene raro, pero, a pesar de las distintas teorías sobre el origen del juego, todas parecen coincidir en que es una metáfora del camino que el ser humano recorre desde el nacimiento hasta alcanzar el Paraíso, la plenitud de conocimiento. Las casillas que en el juego nos fastidian (puente, pozo, posada, cárcel, laberinto, muerte) representarían las pruebas que tenemos que superar a lo largo de la existencia, las crisis interiores, mientras que las ocas (animal sagrado en muchas culturas) serían las personas que nos acompañan en el camino y nos ayudan a avanzar; las casillas de los dados se interpretan como los golpes de suerte (solo hay dos, qué lástima). El resto estaba en blanco en la mayoría de tableros que se conservan. Son pocos, ya que se imprimían en papel que se pegaba a una madera, de modo que el grabado pudiera reemplazarse fácilmente cuando se gastaba por el uso.Vuelvo a los números. En la oca original prevalece el 9, que simboliza la sabiduría plena, el fin del ciclo. Las ocas están a una distancia de 5 y 4 casillas, y salvo las dos primeras, todas se sitúan en aquellas cuya cifra suma 9.La Oca del amor se construye sobre el número 7. Los cupidos, sustitutos de las ocas, ocupan las casillas que son múltiplos de 7 y corresponderían a los períodos críticos que la vida sufre cada 7 años (superar los 63 en aquellos tiempos era toda una hazaña). También hay 7 obstáculos (igual que en la oca normal), pero se sitúan en distintas casillas y los dibujos también son distintos, aunque equivalentes. El trono, por ejemplo, puede equipararse a la posada y el banquete, a la cárcel.
Lo cierto es que el tablero más antiguo que se conserva data de 1580, anónimo e impreso (supuestamente) en Venecia, y que una carta, fechada en 1574 y procedente de la corte de Madrid, agradece a Francisco de Medici el regalo del tablero del juego de la oca que este ha hecho al monarca Felipe II. (El que ves aquí data de 1598 y lleva la firma del impresor de Roma Lucchino Gargano. Mide unos 50cm. x 38cm. y se conserva en la British Library de Londres.)El juego causó furor entre los nobles españoles y muy pronto se difundió por otras cortes de Europa. Gustó tanto, que se crearon variantes del tablero, y una de ellas es esa tan especial que utilizo en La magia del corazón:LA OCA DEL AMOR Si estás pensando en una “oca erótica” de 69 casillas como las que puedes comprar actualmente, olvídalo, no tiene mucho que ver. La que sirve de entretenimiento a los personajes de mi novela (y especialmente a los protagonistas) mantiene las 63 casillas del juego original y la simbología numérica que se le atribuye, aunque adaptada a la vida terrenal en lugar de a la espiritual. Puede que esto te suene raro, pero, a pesar de las distintas teorías sobre el origen del juego, todas parecen coincidir en que es una metáfora del camino que el ser humano recorre desde el nacimiento hasta alcanzar el Paraíso, la plenitud de conocimiento. Las casillas que en el juego nos fastidian (puente, pozo, posada, cárcel, laberinto, muerte) representarían las pruebas que tenemos que superar a lo largo de la existencia, las crisis interiores, mientras que las ocas (animal sagrado en muchas culturas) serían las personas que nos acompañan en el camino y nos ayudan a avanzar; las casillas de los dados se interpretan como los golpes de suerte (solo hay dos, qué lástima). El resto estaba en blanco en la mayoría de tableros que se conservan. Son pocos, ya que se imprimían en papel que se pegaba a una madera, de modo que el grabado pudiera reemplazarse fácilmente cuando se gastaba por el uso.Vuelvo a los números. En la oca original prevalece el 9, que simboliza la sabiduría plena, el fin del ciclo. Las ocas están a una distancia de 5 y 4 casillas, y salvo las dos primeras, todas se sitúan en aquellas cuya cifra suma 9.La Oca del amor se construye sobre el número 7. Los cupidos, sustitutos de las ocas, ocupan las casillas que son múltiplos de 7 y corresponderían a los períodos críticos que la vida sufre cada 7 años (superar los 63 en aquellos tiempos era toda una hazaña). También hay 7 obstáculos (igual que en la oca normal), pero se sitúan en distintas casillas y los dibujos también son distintos, aunque equivalentes. El trono, por ejemplo, puede equipararse a la posada y el banquete, a la cárcel.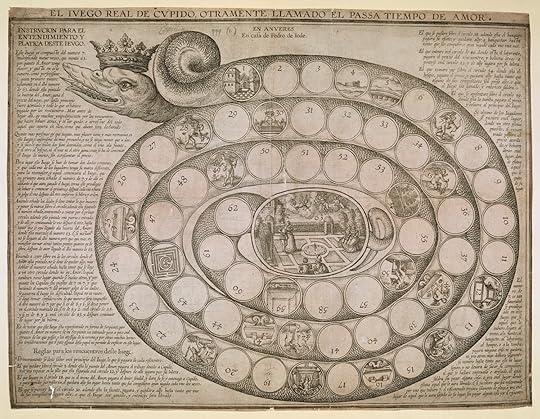 La espiral típica por la que avanza el jugador se convierte aquí en una serpiente con el fin de representar cómo actúa el amor: se enrosca en el corazón como una serpiente y se adueña de él, inyectándole su veneno. Llegar a la casilla final, a ese Paraíso simbólico, es encontrar el amor de pareja, como muestra la imagen que la ilustra: un jardín del amor. Las reglas del juego vienen detalladas en los laterales, y si te preguntas qué pareado se entonaba en lugar del “de oca a oca, tiro porque me toca”, pues no lo sé. Tuve que inventarme uno para la novela:“De cupido a cupido…” ¿Sabes qué? No te desvelo aquí lo que sigue. Así, a lo mejor, te entran ganas de leerla. (Sí, sé que ahora me estás maldiciendo)Cuento en La magia del corazón que han comprado el tablero en Italia. Es otra invención mía. Lo más probable es que, en ese año, se hallara en algún rincón del palacio de Coudenberg (Bruselas), donde residía la corte, ya que perteneció a la infanta Isabel Clara Eugenia (hija de Felipe II), que gobernó en los Países Bajos hasta su muerte, en 1633. Para ella lo realizó el grabador e impresor flamenco Pieter de Jode, en Amberes, en 1620. Así lo indican la corona que luce la serpiente en la cabeza y la palabra “Real” incluida en el nombre del juego:EL JUEGO REAL DE CUPIDO OTRAMENTE LLAMADO EL PASSA TIEMPO DE AMOR. Es una pieza única que se conserva en la British Library de Londres, de cuya web he extraído las imágenes. Y, si queréis ver más tableros antiguos, podéis entrar aquí.Puede que a partir de ahora, cuando juegues a la oca, mires con otros ojos ese tablero que tienes en casa (¿quién no tiene uno?), lleno de dibujitos de colores vivos y con una o dos ocas en la casilla nº 1 preparadas para aventurarse en el camino espiral que culmina en un hermoso cisne, animal que simboliza la riqueza espiritual y ese tesoro llamado Amor.
La espiral típica por la que avanza el jugador se convierte aquí en una serpiente con el fin de representar cómo actúa el amor: se enrosca en el corazón como una serpiente y se adueña de él, inyectándole su veneno. Llegar a la casilla final, a ese Paraíso simbólico, es encontrar el amor de pareja, como muestra la imagen que la ilustra: un jardín del amor. Las reglas del juego vienen detalladas en los laterales, y si te preguntas qué pareado se entonaba en lugar del “de oca a oca, tiro porque me toca”, pues no lo sé. Tuve que inventarme uno para la novela:“De cupido a cupido…” ¿Sabes qué? No te desvelo aquí lo que sigue. Así, a lo mejor, te entran ganas de leerla. (Sí, sé que ahora me estás maldiciendo)Cuento en La magia del corazón que han comprado el tablero en Italia. Es otra invención mía. Lo más probable es que, en ese año, se hallara en algún rincón del palacio de Coudenberg (Bruselas), donde residía la corte, ya que perteneció a la infanta Isabel Clara Eugenia (hija de Felipe II), que gobernó en los Países Bajos hasta su muerte, en 1633. Para ella lo realizó el grabador e impresor flamenco Pieter de Jode, en Amberes, en 1620. Así lo indican la corona que luce la serpiente en la cabeza y la palabra “Real” incluida en el nombre del juego:EL JUEGO REAL DE CUPIDO OTRAMENTE LLAMADO EL PASSA TIEMPO DE AMOR. Es una pieza única que se conserva en la British Library de Londres, de cuya web he extraído las imágenes. Y, si queréis ver más tableros antiguos, podéis entrar aquí.Puede que a partir de ahora, cuando juegues a la oca, mires con otros ojos ese tablero que tienes en casa (¿quién no tiene uno?), lleno de dibujitos de colores vivos y con una o dos ocas en la casilla nº 1 preparadas para aventurarse en el camino espiral que culmina en un hermoso cisne, animal que simboliza la riqueza espiritual y ese tesoro llamado Amor.
Published on November 07, 2018 22:23
October 31, 2018
GABINETES DE CURIOSIDADES EN "LA MAGIA DEL CORAZÓN"
El siglo XVII fue testigo del afán por coleccionar obras de arte y cualquier otro objeto que pudiera llamar la atención por su originalidad o exclusividad: relojes, autómatas, objetos de orfebrería, cristales de Murano, instrumentos musicales, ingenios de observación científica y astronómica, fósiles, ídolos precolombinos y hasta calaveras. También los libros, mapas y cartas de navegación formaban parte de las colecciones eclécticas que se acumulaban en las mansiones de los más adinerados y que se las conocía como Gabinetes de curiosidades o Cámaras de maravillas. Su finalidad principal era exponer la sofisticada educación de sus propietarios y, por supuesto, su inmensa riqueza. Fueron famosas en Europa las colecciones del duque de Buckingham, del archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo y del duque Felipe II de Pomerania.En España no nos quedamos atrás. Destacaban las colecciones del duque de Monterrey (mecenas de Velazquez y Ribera), del conde de Benavente y del marqués de Leganés. "La vista", de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens (Imagen del Museo del Prado)Pero no solo los nobles acumulaban pinturas y objetos curiosos, también algunos comerciantes encontraron en esta práctica una forma de escalar en la pirámide social. Tal es el caso de don Pedro de Arce, hijo de platero, que poseyó Las Hilanderas de Velázquez.Otros coleccionistas españoles importantes fueron Juan de Lastanosa, en Huesca, y Juan de Espina, conocido como “el Da Vinci español”. A ambos les he repartido un pequeño pero decisivo papel en la novela y te contaré más sobre ellos en otro post. Este es para introducirte en ese mundillo del coleccionismo que rodea al protagonista masculino, Enrique Díaz de la Cueva, y que sirve de base para el arranque de la trama: el secuestro de su hermana y el rescate que exigen los secuestradores para su liberación. Se trata de una baraja de platamuy especial y que suponen en manos de la familia de Enrique.Los Díaz de la Cueva no son coleccionistas, pero su relación con ellos es casi directa, ya que el patriarca se dedica a buscar por todo el mundo aquellas obras de arte y objetos curiosos que les puedan interesar para sus Cámaras de Maravillas. Sería una mezcla entre buscador de tesoros y lo que hoy en día se conoce como “arthunter”. Lo que él compra en sus viajes lo ofrece a los tratantes de arte, que son los encargados de buscar al coleccionista interesado. Esta era una de las formas de ampliar las colecciones y contribuyó al desarrollo y consolidación del mercado del arte en la España del XVII. Madrid, Barcelona y Sevilla fueron centros importantes de este mercado, pero había tratantes de arte repartidos por toda la península.
"La vista", de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens (Imagen del Museo del Prado)Pero no solo los nobles acumulaban pinturas y objetos curiosos, también algunos comerciantes encontraron en esta práctica una forma de escalar en la pirámide social. Tal es el caso de don Pedro de Arce, hijo de platero, que poseyó Las Hilanderas de Velázquez.Otros coleccionistas españoles importantes fueron Juan de Lastanosa, en Huesca, y Juan de Espina, conocido como “el Da Vinci español”. A ambos les he repartido un pequeño pero decisivo papel en la novela y te contaré más sobre ellos en otro post. Este es para introducirte en ese mundillo del coleccionismo que rodea al protagonista masculino, Enrique Díaz de la Cueva, y que sirve de base para el arranque de la trama: el secuestro de su hermana y el rescate que exigen los secuestradores para su liberación. Se trata de una baraja de platamuy especial y que suponen en manos de la familia de Enrique.Los Díaz de la Cueva no son coleccionistas, pero su relación con ellos es casi directa, ya que el patriarca se dedica a buscar por todo el mundo aquellas obras de arte y objetos curiosos que les puedan interesar para sus Cámaras de Maravillas. Sería una mezcla entre buscador de tesoros y lo que hoy en día se conoce como “arthunter”. Lo que él compra en sus viajes lo ofrece a los tratantes de arte, que son los encargados de buscar al coleccionista interesado. Esta era una de las formas de ampliar las colecciones y contribuyó al desarrollo y consolidación del mercado del arte en la España del XVII. Madrid, Barcelona y Sevilla fueron centros importantes de este mercado, pero había tratantes de arte repartidos por toda la península.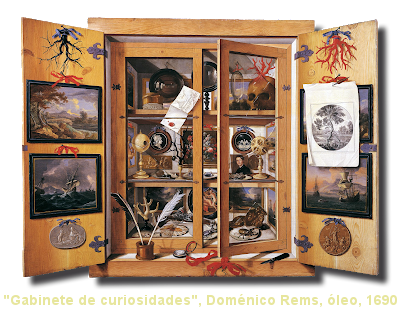 Otras formas de conseguir pinturas, esculturas y objetos dignos de exposición eran los intercambios de regalos entre los nobles y las subastas públicas o almonedas. Los bienes de coleccionistas fallecidos o procesados por deudas o por el Santo Oficio (que confiscaba parte de esos bienes o la totalidad, según el caso) se inventariaban, tasaban y subastaban públicamente. Un pregón las anunciaba para todo aquel que quisiera y pudiera comprar. Las almonedas más famosas del siglo XVII fueron las de Don Gaspar de Haro, VII marqués de El Carpio y la de Don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. Si bien en un principio las colecciones fueron una simple acumulación de objetos, lienzos y esculturas en las salas de los palacios y mansiones, poco a poco se decantaron hacia lo puramente artístico. Es difícil establecer el momento concreto del paso de las Cámaras de Maravillas a las galerías de pinturas y al museo, pero lo importante es que, gracias a aquellos coleccionistas ávidos de ostentación, muchas obras de grandes artistas han sobrevivido al paso de los años y se exponen en museos para que podamos contemplarlas y conocer un poco más de historia.Y si quieres conocer otra clase de historia, la que vive Enrique Díaz de la Cueva para rescatar a su hermana, te animo a leer La magia del corazón. Es ficción, por supuesto, pero se basa en pequeñas realidades del siglo XVII, entre ellas, el mundillo del coleccionismo. Te cuento un poco más
Otras formas de conseguir pinturas, esculturas y objetos dignos de exposición eran los intercambios de regalos entre los nobles y las subastas públicas o almonedas. Los bienes de coleccionistas fallecidos o procesados por deudas o por el Santo Oficio (que confiscaba parte de esos bienes o la totalidad, según el caso) se inventariaban, tasaban y subastaban públicamente. Un pregón las anunciaba para todo aquel que quisiera y pudiera comprar. Las almonedas más famosas del siglo XVII fueron las de Don Gaspar de Haro, VII marqués de El Carpio y la de Don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. Si bien en un principio las colecciones fueron una simple acumulación de objetos, lienzos y esculturas en las salas de los palacios y mansiones, poco a poco se decantaron hacia lo puramente artístico. Es difícil establecer el momento concreto del paso de las Cámaras de Maravillas a las galerías de pinturas y al museo, pero lo importante es que, gracias a aquellos coleccionistas ávidos de ostentación, muchas obras de grandes artistas han sobrevivido al paso de los años y se exponen en museos para que podamos contemplarlas y conocer un poco más de historia.Y si quieres conocer otra clase de historia, la que vive Enrique Díaz de la Cueva para rescatar a su hermana, te animo a leer La magia del corazón. Es ficción, por supuesto, pero se basa en pequeñas realidades del siglo XVII, entre ellas, el mundillo del coleccionismo. Te cuento un poco más
 "La vista", de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens (Imagen del Museo del Prado)Pero no solo los nobles acumulaban pinturas y objetos curiosos, también algunos comerciantes encontraron en esta práctica una forma de escalar en la pirámide social. Tal es el caso de don Pedro de Arce, hijo de platero, que poseyó Las Hilanderas de Velázquez.Otros coleccionistas españoles importantes fueron Juan de Lastanosa, en Huesca, y Juan de Espina, conocido como “el Da Vinci español”. A ambos les he repartido un pequeño pero decisivo papel en la novela y te contaré más sobre ellos en otro post. Este es para introducirte en ese mundillo del coleccionismo que rodea al protagonista masculino, Enrique Díaz de la Cueva, y que sirve de base para el arranque de la trama: el secuestro de su hermana y el rescate que exigen los secuestradores para su liberación. Se trata de una baraja de platamuy especial y que suponen en manos de la familia de Enrique.Los Díaz de la Cueva no son coleccionistas, pero su relación con ellos es casi directa, ya que el patriarca se dedica a buscar por todo el mundo aquellas obras de arte y objetos curiosos que les puedan interesar para sus Cámaras de Maravillas. Sería una mezcla entre buscador de tesoros y lo que hoy en día se conoce como “arthunter”. Lo que él compra en sus viajes lo ofrece a los tratantes de arte, que son los encargados de buscar al coleccionista interesado. Esta era una de las formas de ampliar las colecciones y contribuyó al desarrollo y consolidación del mercado del arte en la España del XVII. Madrid, Barcelona y Sevilla fueron centros importantes de este mercado, pero había tratantes de arte repartidos por toda la península.
"La vista", de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens (Imagen del Museo del Prado)Pero no solo los nobles acumulaban pinturas y objetos curiosos, también algunos comerciantes encontraron en esta práctica una forma de escalar en la pirámide social. Tal es el caso de don Pedro de Arce, hijo de platero, que poseyó Las Hilanderas de Velázquez.Otros coleccionistas españoles importantes fueron Juan de Lastanosa, en Huesca, y Juan de Espina, conocido como “el Da Vinci español”. A ambos les he repartido un pequeño pero decisivo papel en la novela y te contaré más sobre ellos en otro post. Este es para introducirte en ese mundillo del coleccionismo que rodea al protagonista masculino, Enrique Díaz de la Cueva, y que sirve de base para el arranque de la trama: el secuestro de su hermana y el rescate que exigen los secuestradores para su liberación. Se trata de una baraja de platamuy especial y que suponen en manos de la familia de Enrique.Los Díaz de la Cueva no son coleccionistas, pero su relación con ellos es casi directa, ya que el patriarca se dedica a buscar por todo el mundo aquellas obras de arte y objetos curiosos que les puedan interesar para sus Cámaras de Maravillas. Sería una mezcla entre buscador de tesoros y lo que hoy en día se conoce como “arthunter”. Lo que él compra en sus viajes lo ofrece a los tratantes de arte, que son los encargados de buscar al coleccionista interesado. Esta era una de las formas de ampliar las colecciones y contribuyó al desarrollo y consolidación del mercado del arte en la España del XVII. Madrid, Barcelona y Sevilla fueron centros importantes de este mercado, pero había tratantes de arte repartidos por toda la península.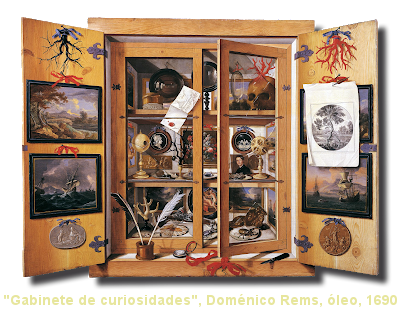 Otras formas de conseguir pinturas, esculturas y objetos dignos de exposición eran los intercambios de regalos entre los nobles y las subastas públicas o almonedas. Los bienes de coleccionistas fallecidos o procesados por deudas o por el Santo Oficio (que confiscaba parte de esos bienes o la totalidad, según el caso) se inventariaban, tasaban y subastaban públicamente. Un pregón las anunciaba para todo aquel que quisiera y pudiera comprar. Las almonedas más famosas del siglo XVII fueron las de Don Gaspar de Haro, VII marqués de El Carpio y la de Don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. Si bien en un principio las colecciones fueron una simple acumulación de objetos, lienzos y esculturas en las salas de los palacios y mansiones, poco a poco se decantaron hacia lo puramente artístico. Es difícil establecer el momento concreto del paso de las Cámaras de Maravillas a las galerías de pinturas y al museo, pero lo importante es que, gracias a aquellos coleccionistas ávidos de ostentación, muchas obras de grandes artistas han sobrevivido al paso de los años y se exponen en museos para que podamos contemplarlas y conocer un poco más de historia.Y si quieres conocer otra clase de historia, la que vive Enrique Díaz de la Cueva para rescatar a su hermana, te animo a leer La magia del corazón. Es ficción, por supuesto, pero se basa en pequeñas realidades del siglo XVII, entre ellas, el mundillo del coleccionismo. Te cuento un poco más
Otras formas de conseguir pinturas, esculturas y objetos dignos de exposición eran los intercambios de regalos entre los nobles y las subastas públicas o almonedas. Los bienes de coleccionistas fallecidos o procesados por deudas o por el Santo Oficio (que confiscaba parte de esos bienes o la totalidad, según el caso) se inventariaban, tasaban y subastaban públicamente. Un pregón las anunciaba para todo aquel que quisiera y pudiera comprar. Las almonedas más famosas del siglo XVII fueron las de Don Gaspar de Haro, VII marqués de El Carpio y la de Don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. Si bien en un principio las colecciones fueron una simple acumulación de objetos, lienzos y esculturas en las salas de los palacios y mansiones, poco a poco se decantaron hacia lo puramente artístico. Es difícil establecer el momento concreto del paso de las Cámaras de Maravillas a las galerías de pinturas y al museo, pero lo importante es que, gracias a aquellos coleccionistas ávidos de ostentación, muchas obras de grandes artistas han sobrevivido al paso de los años y se exponen en museos para que podamos contemplarlas y conocer un poco más de historia.Y si quieres conocer otra clase de historia, la que vive Enrique Díaz de la Cueva para rescatar a su hermana, te animo a leer La magia del corazón. Es ficción, por supuesto, pero se basa en pequeñas realidades del siglo XVII, entre ellas, el mundillo del coleccionismo. Te cuento un poco más
Published on October 31, 2018 22:22



