El poder del lenguaje. Adan Kovacsics. Acaece, sin embargo, lo verdadero. Reseña.
El poder del lenguaje. Adan Kovacsics. Acaece, sin embargo, lo verdadero. Reseña.
«Con la belleza, con su “triunfo sobre la nada”, empieza la creación, pensó. Respiró hondo. Percibía el ritmo del jardín, regido por un orden musical que impregnaba incluso su andar. Brillaban las gotas de rocío en la hierba, como si la noche hubiera olvidado allí diminutas piedras preciosas: rojas, celestes, doradas y plateadas, que centelleaban a la luz del sol. Elia Pladiura, que se vanagloriaba de sus “ojos de lince”, no encontró los pistacheros que Frida les había señalado al llegar; acaso porque no los había. Sin embargo, tampoco le importó. Había hallado la belleza».
De vuelta tras el descanso veraniego del blog, retomamos las reseñas literarias. Y en esta ocasión lo hacemos con toda una eminencia de la traducción y del mundo intelectual: Adan Kovacsics, mano derecha de László Krasznahorkai en sus ediciones al español. Un traductor que no solo ha editado al escritor húngaro, sino también a Kafka, a Karl Kraus, a Stefan Zweig, entre otros.
Pero la cosa no queda ahí, porque Kovacsics, cada cierto tiempo, publica otra clase de libros: más ensayísticos, más memorialísticos, más ficcionales. Tal es el caso del libro que hoy nos ocupa: Acaece, sin embargo, lo verdadero. Y lo edita, cómo no, Acantilado, una de esas editoriales que sustentan —en buena medida— gran parte de lo mejor de la literatura europea.
El título remite a un hermosísimo poema de Hölderlin y sirve también para ofrecernos el mejor de los siete textos que aquí se recogen.
¿Cuál es la naturaleza de este libro? Una naturaleza híbrida. Hay ensayo. Hay biografía. Hay ficción. Hay tensión y crítica contemporánea. Tremendos son los párrafos dedicados a la prensa; pero luego, a pesar de la innata inteligencia y elegancia de la prosa de Kovacsics, el libro cojea en los pasajes más ficcionales. No importa. A un hombre de esta inteligencia y valentía hay que perdonarle todo.
«En tres lugares se guarda y se plasma, según Benjamín, la experiencia: en la idea, en la memoria, en el relato. Resulta llamativo que, en páginas dedicadas a la memoria y la experiencia, Walter Benjamín mencione, en un pasaje central, al satírico y polemista Karl Kraus (algo así como el Swift austríaco, un autor de una radicalidad que sería hoy insoportable para tantos estómagos agradecidos del mundillo actual). Lo hace al referirse a la información periodística, a su lenguaje y a su impermeabilidad frente a la experiencia. El pasaje es todo un llamamiento a continuar la lucha que, a comienzos del siglo XX, emprendió el escritor austríaco.
Se trata de oponerse a la expropiación —o fagocitación— de la experiencia y de la memoria del ser humano. Esa expropiación comenzó a través del lenguaje corrompido y del tópico, que alejan al individuo de su propia vida. A través de un lenguaje descosido y pegadizo, mediante la lobreguez y la repetición de la frase hecha, el ser humano del siglo XX cedió su experiencia. La dejó en manos de un nuevo poder: el de la prensa entonces, de los medios de comunicación después, y de los portadores de la llamada “sociedad de la información” en la actualidad; todos ellos pertenecientes a una misma corriente. La cesión es cada vez mayor. Dejarse llevar por la corriente es dejarse arrastrar por un determinado lenguaje».
Es decir, el lenguaje de la prensa ha empobrecido el lenguaje humano. Lo ha pulverizado. Y añade después, mencionando a Kraus:
«¿Qué le importa al espíritu que llueva en Hong Kong? Que llueva en Hong Kong es información. Los medios de comunicación nos indican, además, en qué debemos fijar la mirada. Y ponen palabras en boca del lector o del oyente. Tan pronto como comienza a hablar o escribir, ya se le completan las frases, eliminando o estandarizando la magia y la creatividad del lenguaje. Porque fue el verbo —con su magia y creatividad— el principio del mundo».
La labor de la prensa y de muchos periodistas —aparte de ser sicarios del poder que les paga— es asesinar la magia y la creatividad del lenguaje.
El lenguaje literario, el lenguaje humano, está repleto de símbolos. Hay una tradición hermética que se ha transmitido desde hace miles de años. Como muy bien escribe Kovacsics, el plano del arte es un hechizo, una irrealidad esencial que es, precisamente, la que garantiza la captación y la representación de la realidad. La literatura, el lenguaje trascendente y simbólico, crea otra realidad más “real”.
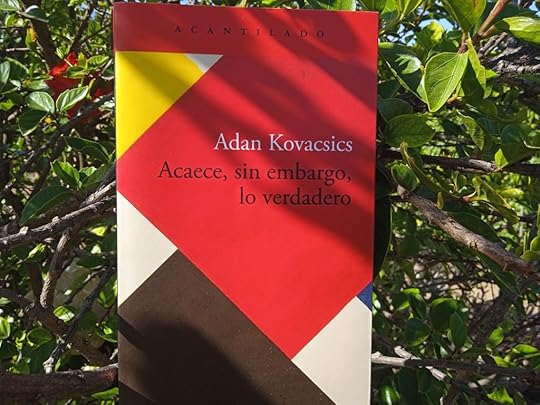
«La cultura es memoria.
Mnemósine, madre de las nueve Musas, es al mismo tiempo el concepto central y el fundamento de todas las actividades culturales que encarnaban esas Musas. Los griegos, al reunir esas prácticas bajo la personificación del recuerdo, consideraban que la cultura no solo se basaba en la memoria, sino que era memoria».
Y es ahí, en las páginas en que Kovacsics abre la puerta de la memoria (con su vasta cultura interna y literaria), cuando el libro alcanza sus mayores cotas. El primer texto, Invención y verdad, es tremendo. Recrear al escritor Imre Kertész, superviviente del Holocausto, tensa las cuerdas del corazón como un violín. Como esos poemas de Paul Celan que hace décadas no releo, pero cuyas llamas siguen manifestándose. Amapola y memoria. ¿Es suficiente el lenguaje para explicar el horror?
Y luego está la denuncia contra todos esos escritores que trafican con el sufrimiento humano. ¿Cuántos libros sobre el Holocausto son pura basura? Nada tienen que ver con los textos de los autores que vivieron aquellos años: Primo Levi, el propio Imre Kertész.
Yo siempre guardo un ejemplar de aquel muchacho checo, Petr Ginz —algo así como la Ana Frank de Praga—, cuyos dibujos y Diario de Praga (entre 1941 y 1942, creo recordar) explicaban mejor que muchos estudios lo que allí aconteció. Porque la mirada de los niños no miente. Porque ven las cosas sin el tamiz de la ideología. Porque, a pesar de su corta edad, ya saben distinguir quién es una buena persona de quién no lo es. La literatura de esos muchachos —y de aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración— nada tiene que ver con el victimismo ni con esa otra literatura oportunista que hace de lo peor de los seres humanos su sustento y su bandera.
Si hay una manera de poseer un texto, si existe una posibilidad de conocer sus ríos internos, esa labor es, en estado puro, la de la traducción. Los traductores conocen mejor que los propios autores la naturaleza de los libros. Eso, el señor Kovacsics lo domina como pocos. Vive con los autores a un nivel interno que, para los demás, puede resultar muy difícil de alcanzar.
Sin embargo, cuando se deja llevar por la ficción, su escritura decae y no sostiene la misma altura. También hay que comprender la ontología híbrida de estos textos, que no buscan complacer, ni vender, ni alcanzar un gran público. Esto es literatura en el sentido más profundo: nace de una necesidad imperiosa de fijar y detener el tiempo, de bucear en la memoria, de no olvidar el lenguaje y sus lazos. Este hombre escribe para no dejar de ser. Porque el lenguaje es lo único que sostiene el mundo. Cuando el lenguaje muere, el universo de lo que fuimos se desintegra.
Y sí, sabemos que el silencio también es otra forma de lenguaje. Pero ese lenguaje, en su esencia más profunda, solo pertenece a la música y a los dioses, a la muerte y al olvido, y esas piedras sin ontología no nos emocionan.
Hasta otra.



