Jorge Morcillo's Blog
November 7, 2025
Habitar los libros. «En guerra con la piel», de Lucía Guerrero. Reseña.
Yo mataría por escribir como Franzen, por tener su talento, por tener a las palabras comiendo de mi mano. Y a la vez, no me importa lo más mínimo que sea él el que lo tiene y no yo. Es más: lo celebro.
Imagino que los escritores que se ponen la zancadilla entre ellos no son lectores. Lectores auténticos.
Si me obligan a elegir, entrego el carné de escritora donde haga falta, me prejubilo de la pluma con cuarenta años. A mí no me hacen falta zancadillas ni puñaladas traperas por la espalda. Yo no he venido a la vida a escribir ni a pegar empujones (ni siquiera sutiles, políticamente correctos). Yo he venido a la vida a leer y a celebrar lo que leo».
«He venido a la vida a leer y a celebrar lo que leo». No deja de ser extraña y curiosa una declaración de tal pureza en un mundillo plagado de egos desorbitados, en el que muchos consideran que otros ocupan su puesto, cuando la verdadera batalla del escritor es siempre interna y lo que hagan o escriban otros no tiene la más mínima relevancia. Pero Lucía Guerrero, que es una flor rara —como esas que resisten en la tundra el peso de las tormentas y de las estaciones—, lectora voraz y libre, no solo es capaz de afirmarlo, sino que, a lo largo de su primer libro, lo demuestra con creces. Su voz y su estilo, en los que también nos vamos a detener, resuenan con autenticidad; no solo tienen una cadencia musical propia (quizá heredada en algunos de sus tonos de David Markson en La amante de Wittgenstein), lo cual también es digno de celebrar, porque no suele ser muy común esta mezcla de frases cortas cargadas de pensamiento y de lirismo de reafirmación existencial. Los escritores potentes contagian su fuerza y su magnetismo a los buenos lectores, y cuando estos se convierten en escritores arrastran esa mochila; pero, a su vez, la hacen suya, la transforman en otra mochila que, en el futuro, otros lectores y escritores decidirán (implícita o no) llevar.
La contaminación literaria, mal llamada «influencia», opera en muchas direcciones y, siguiendo sus huellas, no solo podremos disfrutar de flores raras y gemas preciosas, sino de toda la historia de la literatura. Desde los primeros textos sumerios, la literatura se expande, crece y se ramifica gracias a la «contaminación lectora». No es posible un Montaigne sin un Lucrecio; no es posible un Gógol —aunque a la autora no parezca entusiasmarle; quizá no leyó sus relatos de El capote, La nariz, El diario de un loco o El retrato, precursor espiritual de El retrato de Dorian Gray pero con más crítica social— sin un Luciano de Samosata. Tampoco es posible adentrarse en la musicalidad de la prosa de Virginia Woolf sin sentir un eco de la música de su amiga Ethel Smyth, o comprender las deudas de vagabundeo espiritual que tiene McCarthy con Melville y Jack London. Toda creatividad auténtica y profunda se expande y se contagia. Los libros que escribimos son los hijos de otros libros de otras épocas. Las flores raras nacen porque antes hubo semillas que se hundieron en la tierra.
Vayamos al centro del meollo de este libro: qué tipo de lectora es Lucía Guerrero:
Busca la literatura nutritiva. — «A veces pienso que voy a ella buscando la belleza, una forma determinada de decir las cosas, un puñado de palabras que emitan destellos en su contacto con el ojo. Leo un texto convencida de que en la lengua tenemos también receptores para el sabor literario. No para cualquier alimento, solo para la escritura nutritiva. Y busco libros que estimulen esos receptores.» Cree en el poder sanador de la literatura. — «Como si los libros no hubieran salvado a mucha más gente del suicidio que los terapeutas y la industria farmacéutica. Solo que no se estudia. Se miden los niveles de depresión y ansiedad (se pasan el BDI y el STAI) antes y después del tratamiento con escitalopram, con sertralina. Se comparan las medidas pre y post y se intentan establecer diferencias estadísticamente significativas para un alfa de 0,05. No se miden esos mismos niveles antes y después de la lectura de un buen libro. No se compara a un grupo que ha leído Cien años de soledad con otro alque se le ha administrado fluoxetina». Prefiere los libros gordos y no le gusta que le digan lo que tiene que leer. — «Por eso me gustan los libros gordos, por el riesgo. Se sabe cómo es una persona por el tamaño de los libros que se pone en las manos. Los flacos, para conservadores, para gente con miedo al compromiso. Los gordos, para los que no tienen miedo a sentir lo que haya que sentir, incluido el aburrimiento, el tedio, el desencanto de los que huimos cuando vamos a los libros».No tenemos que estar de acuerdo con todas sus afirmaciones; de hecho, a mí esta última me parece algo desacertada, sobre todo porque no tiene en cuenta ni menciona el tiempo disponible, y, en nuestras sociedades hipervigiladas e hiperconectadas, el tiempo libre es muy escaso. Creo que muchos lectores no optan por libros gordos porque no pueden realizar una lectura continuada, lo que les hace perder el hilo. Pero basta con verlos cuando se pillan vacaciones: cómo salen algunos de las librerías con auténticos tochos. Si algo caracteriza nuestros días es la cantidad de batallas que tenemos que emprender para disponer de un tiempo para nosotros mismos y que no sea interrumpido por la invasión del spam en todas sus variantes. No obstante, creo que Guerrero aquí habla más del compromiso con la intensidad lectora, aunque eso también es discutible, pues hay libros de muy escaso recorrido en número de páginas que son mucho más complejos y arriesgados que otros de mil. Véase, por ejemplo, cualquier pequeña joya de Thomas Bernhard, o cualquiera de los dos que nos han traducido (hasta ahora) al castellano de esa magnífica escritora canadiense: Marie Claire Blais, cuya lucidez y riesgo estilístico es impresionante. Sí es verdad que los de Marie Claire tienen alrededor de trescientas páginas, pero eso no es nada para lo que ofrecen. Qué más da el número de páginas; la calidad no se puede medir por la extensión. De hecho, este mismo libro de En guerra con la piel redondea las 150 páginas y eso incluso potencia su intensidad arrasadora.
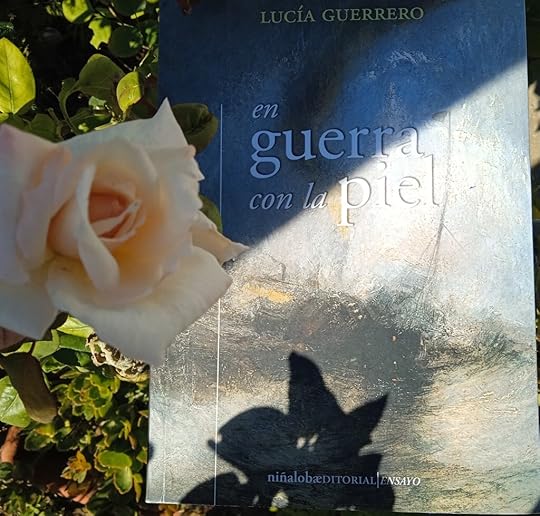
Sin embargo, hay algo que me llama poderosamente la atención de este libro y a lo que no estoy muy acostumbrado. Guerrero es licenciada en Psicología, y eso se nota en muchas de sus aportaciones y comentarios, pero resulta crucial en un segmento o capítulo llamado Ménage à trois, en el que rememora ciertos acontecimientos y obligaciones a los que se vio forzada para realizar su TFM. Independientemente de lo que nos cuente sobre Dostoievski, Foster Wallace, Jonathan Franzen, etcétera, se percibe una indudable influencia y permeabilidad de la literatura en lengua inglesa y más escasa de la europea, salvo la rusa; Lobo Antunes, Primo Levi y leves menciones a Kafka, Proust y Flaubert, al menos en lo que presenta este libro. Da la sensación de que solo es una breve muestra de su bagaje lector; de hecho, la cantidad de notas que incluye este capítulo casi parece un homenaje a Foster Wallace, del que luego encontraremos un capítulo final. Pero, más allá de eso, me parece muy interesante e inteligente cómo la escritora se lee a sí misma. Es decir, lee lo que ha escrito y lo comenta, señalando, por ejemplo, con el término egodistónico: «¿Quién ha entendido, hace diez párrafos, la palabra “egodistónico”?». Establece un diálogo interior como si interpelara directamente a los lectores. Genera confianza y complicidad.
Pero quizá la cumbre de ese capítulo, el mayor riesgo, llega cuando escribe esto:
«¿Cómo es posible —me pregunto ahora, me he preguntado siempre— que no haya ni un solo escritor que haya dejado su huella en el paseo de la fama de la psicología?
¿Cuántos siglos de ventaja le lleva la literatura (tanto oral como escrita) a las teorías de Freud y Wundt y compañía?
Un pleonasmo, la psicología, porque todo estaba dicho por otros. Por Chaucer, por Shakespeare, por Dostoievski, por Tolstói, por Chéjov. Y, si nos remontamos aún más atrás, por los griegos; y aún más, por esos hombres que danzaban y contaban leyendas alrededor del fuego.»
Guerrero no escribe desde el academicismo. No trata de imponer sus teorías. No es una crítica literaria; es una lectora. Hace suya esa frase que también escribe en otras páginas: que «escribir es cuestionar», y ella cuestiona todo lo que le parece cuestionable y lo hace con fervor y con arrojo, hablando de su relación con los libros en términos apasionados y orgánicos, libres, sin ataduras ni más querencias que las sensitivas y emocionales. Esto es rarísimo en literatura. No estamos acostumbrados a tales ejercicios de honestidad descarnada. Todas sus menciones de libros y autores se convierten en un manifiesto de identidad lectora. La lectura, pues, se convierte en una fiesta: leer sin pretensiones, ni rivalidades, ni jerarquías; leer como celebración del acto más humano, como una de las afirmaciones más maravillosas y profundas de nuestro paso por el mundo.
Leer para habitar los libros: McCarthy, Primo Levi, David Vann, Jonathan Franzen, Edna O’Brien, Tolkien, Lobo Antunes, John Updike, Bukowski, Alejandra Pizarnik, Dostoievski, Foster Wallace —y, a partir de ellos, una constelación de referencias cruzadas que se multiplican y entrelazan. Pero, más que hablarnos sobre sus obras, Lucía Guerrero retrata la emoción vital y orgánica que la une a esos escritores. Su prosa es un incendio: un fuego que no se alimenta de la erudición ni de la crítica, sino de sus propias vivencias como lectora, de esa intimidad ardiente que se establece entre el texto y quien lo habita.
Y luego añade reflexiones que son también afiladas y necesarias de mencionar aquí. Las páginas en las que se habla del sexo y el poder alcanzan momentos tremendos; no voy a dejar de reproducirlas porque en ellas se muestra de forma prístina el rostro masculino del abuso.
«El amor traiciona, incluso el verdadero». {..}
«La vida no la dirige el sexo, sino el poder». {…}
«Pienso en esas mujeres a las que sedan con burundanga o con benzodiacepinas y de las que abusan en ese estado. Mujeres que se despiertan y que no saben lo que ha pasado. A las que se lo tiene que decir la policía.
¿Se trata de eso? ¿Puedo ir a la comisaría y preguntarle a la autoridad cuántas veces me han follado sin que yo haya sido consciente?
Cada mujer concreta: ¿cuántas veces ha sido violada por el cuerpo o la mente de un hombre?
No hablo de la fantasía como tal. Desear a otra persona, meterle mano en la imaginación, follársela, correrse. Algo universal, inocente.
Ni siquiera de ese magreo ocular que llevan a cabo muchos tipos en el metro, de esa invasión brutal de la intimidad realizada a distancia.
Hablo de un contenido muy concreto de esas fantasías: el sometimiento, la dominación. Mujeres que inmovilizas, a las que fuerzas poniéndoles un bozal en las articulaciones. ¿Qué tiene que ver el sexo con eso? ¿Por qué esa autoridad que ejerces sobre la voluntad de otro ser humano es precisamente lo que te pone?
Poder. Otra forma de poder. La peor de las formas de poder».
Y ya para terminar esta reseña-indagación de un ensayo tan personal y tan distinto, tan emocional e impactante, tan vital, tan hermoso y libre, tan auténtico, me gustaría quedarme con una frase muy breve y muy profunda que, creo, ejemplifica de forma muy precisa el verdadero sentido de este libro, la pura esencia lectora y nutricia de Lucía Guerrero:
«Solo sé leer así, con el alma orientada a la Meca de la literatura, entonando una oración con el cuerpo».
Obra: En Guerra con la piel, de Lucía Guerrero.
Editorial: Niña Loba.
October 18, 2025
Han Kang. La vegetariana o la mujer sin voz. Disidencia, cuerpo y violencia estructural.
«—¿Quieres decir que a partir de ahora no comeremos carne en esta casa?
—Tú, en general, solo desayunas en casa. Seguro que comerás carne en la comida y en la cena. No te morirás por no comer carne por la mañana —respondió con parsimonia, como si su decisión fuera lógica y apropiada.
—De acuerdo. En mi caso, vale, pero ¿y tú? ¿No vas a comer carne de ahora en adelante? —Ella respondió asintiendo con la cabeza.
—¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo?
—Hasta cuando sea».
Los que llevan tiempo siguiendo este blog sabrán que normalmente pongo fotos y comentarios por X (antiguo Twitter) del libro que estoy leyendo. No lo hago con todos los libros que leo, pero sí con aquellos que he decidido que voy a reseñar. Desde que comencé a poner fotos y pequeños fragmentos de este libro, comenzaron a aparecer personas que ni me siguen, atacando con virulencia o haciendo comentarios despectivos sobre esta escritora. Los comentarios, tanto positivos como negativos, y con clara impronta literaria, son perfectamente respetables; pero los comentarios que intentan ser malintencionados adrede no pueden pasarse por alto. Ni yo voy a aceptar jamás que nadie me diga lo que tengo que leer ni lo que tengo que escribir. Así que hoy toca una reseña pormenorizada y profunda de este libro que le molesta tanto a algunos individuos.
¿Este libro va de una mujer coreana que se vuelve vegetariana? Pues podría parecerlo si tienes menos comprensión lectora que una pulga; pero evidentemente lo que aquí se denuncia es el calvario que le sucede a una mujer que simplemente se sale del tiesto, que quiere ser autónoma, que está cosificada.
Que en todas las sociedades se persiga la disidencia es algo que deberíamos tener muy claro, tanto en las Coreas como en España o en cualquier otra parte del mundo. Los individuos solo importan si obedecen a la colectividad; pero que esto se intensifica mucho más si se es mujer también es algo que deberíamos tener muy claro. Siempre juzgadas si son distintas, si sienten distinto, si, por deseo o por voluntad, aman distinto, o si simplemente, por unos sueños pesadillescos, dejan de comer carne. No pasa nada mientras sean corrientes y no alcen la voz; si les sirven de chácharas a sus maridos o cumplen con el estereotipo social prefijado; o si no ganan el Premio Nobel, como es este caso. Mientras estén calladas y sin sobresalir por ellas mismas, no pasa nada. Pero cuando sobresalen y destacan, ahí hay una jauría de momias clasistas que se sienten ofendiditos. O las tildan de locas (que es algo que se ha hecho de siempre en la historia. De hecho, los abusos cometidos contra miles de mujeres —y solo hablo de Europa— en los pabellones psiquiátricos a lo largo de los siglos darían para rellenar una enciclopedia del horror).
Dicho esto, vamos a desmenuzar este libro. Se divide en tres partes: La vegetariana / La mancha mongólica / Los árboles en llamas. Las tres son narradas o enfocadas por diferentes actores alrededor de Yeonghye, que es la protagonista, pero que apenas tiene voz en la novela. La única forma de aproximarse a su psique será a partir de los fragmentos de sus pesadillas. El pequeño párrafo que incluyo al principio de esta reseña es uno de esos escasos momentos en que ella habla con entereza; en el resto parece subyugada y, conforme avanzamos en el libro, más débil. Que la protagonista no tenga voz es algo muy pensado. En esta obra todo está pensado. No se ha dejado nada al azar. Nos puede gustar más o menos el estilo (de hecho, estilísticamente prefiero y me parece más lograda la otra obra que leí de ella, Imposible decir adiós), pero de lo que no se puede dudar es que la escritora sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo así.
El marido sirve en la primera parte para escenificar el rechazo a la decisión de su mujer. Es donde se ve más claro el machismo y la anulación de la autonomía femenina. En un matrimonio insípido no pasa nada mientras ella acepta con resignación su rol de subordinación; en el momento en que aporta una sensibilidad distinta (dejar de comer carne es eso), ya es enjuiciada, y no solo por su marido, sino por todo el entorno laboral de este o por su propia familia. Hay una cena familiar de una violencia muy explícita. Como no aceptan su decisión de dejar de comer carne, intentan introducírsela por la fuerza:
«—Mi cuñada se abalanzó y lo abrazó por la cintura, pero en el instante en que se le abrió la boca a mi mujer, él le introdujo a la fuerza el trozo de cerdo agridulce. Ante la embestida, mi cuñado le soltó el brazo y ella escupió la carne lanzando un bramido. Fue un alarido de bestia el que salió de su boca.
—¡¡Dejadme!!»
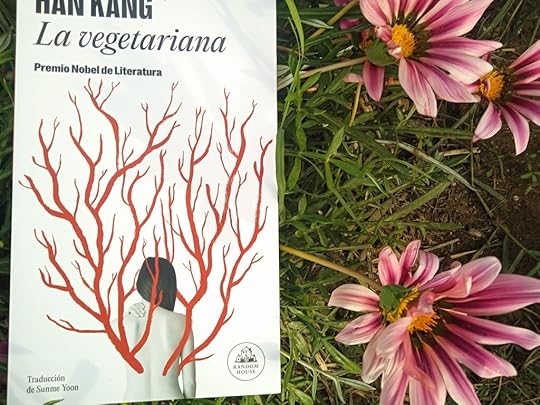
En la segunda parte, el cuñado, que siente una pulsión erótica por la desdichada Yeonghye, entra en escena como el protagonista y el punto de vista narrativo. Él se dedica a hacer vídeos creativos, con lo cual, de alguna manera, aunque también pertenezca a la familia, podríamos afirmar que aquí comienza a significarse el lado cultural. Si en la primera parte el marido se aprovechaba de su esposa, aquí será el cuñado el que, poco a poco, y viendo la predisposición de Yeonghye y su debilidad por las flores pintadas sobre el cuerpo, se aprovechará para acostarse con ella.
Podría ser esta la parte más crucial del libro, porque se aprecia una evolución en Yeonghye: su deseo primerizo de no comer carne aquí ya es una querencia hacia disolverse en las flores y en la naturaleza. Pero esta parte también incide (aunque de manera simbólica) en un punto muy importante: la cultura es igual de tiránica sobre las mujeres que el rol familiar. Y el cuerpo femenino, que siempre se ha intentado dominar y subyugar, ya sea por religiones, Estados, estamentos familiares o sociales —o por todos ellos al mismo tiempo—, siempre ha sido el campo de batalla.
Entre las primeras manifestaciones de rebeldía de la protagonista está la de no usar sostén. Esto, que en Europa está más o menos aceptado, en Corea supone un ataque directo a la moral. Si bien recuerdo que no hace tanto tiempo, en una playa de Italia, detuvieron a unas chavalas porque estaban haciendo nudismo. Y si nos pasamos por cualquier país del norte de África, esto se intensificaría. Por lo visto, un cuerpo desnudo, que es lo más natural y primario del ser humano, asusta más que algunos crímenes horrendos. Y eso es directamente legado religioso. Nada en la historia ha sido más perjudicial para la libertad de los cuerpos que los preceptos religiosos. La desnudez siempre ha sido tabú para cualquier tipo de fanatismo.
Pero volviendo a Corea y al libro en cuestión, aquí lo que pulveriza Han Kang son los tabúes familiares y también culturales. Los hombres solo se acercan a las mujeres o bien para utilizarlas de sirvientas o para colmar sus apetitos sexuales; ni siquiera las escuchan. Para ellos, no son nada.
Por lo visto, la escritora coreana siempre afirma en las entrevistas que ella no pone en tela de juicio la sociedad coreana. Bueno, yo llevo dos libros suyos leídos y se nota que es precisamente lo que siempre pone en tela de juicio. Supongo que lo dirá para que le dejen en paz, porque si ya fue terrible la reacción que tuvo que soportar antes de ganar el Nobel, no me quiero ni imaginar lo que tendrá que aguantar desde entonces. Esta escritora se dedica a levantar las alfombras de una sociedad en la que el rol de la mujer es perfectamente equiparable al que existía en España no hace mucho, de ahí que moleste tanto.
Fijaos en este pequeño párrafo en el que habla el marido:
«Solo parece mansa por fuera. Ya era de por sí una persona medio alelada y ahora se ha puesto más lela aún por tomar medicamentos todos los días. Es solo eso. Estoy seguro de que en el fondo no ha cambiado en nada», había dicho el marido.
Esta actitud de querer desembarazarse de su mujer como si se tratara de un reloj o de un electrodoméstico estropeado los había dejado perplejos a todos.
«No penséis que soy un tipo ruin. Todo el mundo sabe que, si hay un perjudicado, ese soy yo», había dicho».
O sea, que encima la culpable es ella. Una simple decisión de dejar de comer carne que conlleva una violencia tan atroz que casi arrastran a su mujer al suicidio, que desemboca en perder los lazos y quedar marcada para siempre, que la arrastra hacia la última opresión de la psiquiatría. La culpable es su mujer por salirse de la norma, por intentar pensar y sentir distinto, por intentar ser ella misma.
También hay una reacción de la protagonista. No es que ella, desde el inicio, estuviese encaminada hacia la inanición y la muerte. Ella simplemente dejó de comer carne, pero a medida que la violencia de la familia se va haciendo explícita, ella, a su vez, desea volverse árbol, naturaleza, vida vegetal. Quiere dejar de sufrir. Quiere huir como cuando era pequeña y el padre la maltrataba. ¿Qué quiere decir eso? Que ve en la metamorfosis con lo natural y lo telúrico la única forma de libertad posible en una sociedad que no te permite ni la más mínima disidencia.
Una vez se consume el acto sexual entre el cuñado y nuestra protagonista, aparece la hermana por la casa. Ambos acaban por la fuerza en el psiquiátrico, pero a él lo sueltan nada más llegar. Esto es otra constante a lo largo de la historia (y no solo de Corea, sino del planeta entero): las mujeres, cuando no han podido ser subyugadas por las escuelas, la familia, las iglesias y demás, terminan desembocando en los pabellones psiquiátricos. Esto supondrá la puntilla para la desdichada protagonista, y su último acto de resistencia será dejar de comer, de ser, de vivir.
Aquí, en esta tercera y última parte, aparece la hermana, que es quizá la única persona de todo el libro que tiene una vinculación profunda y leal con la protagonista. También es mujer, y comprende y sabe de los abusos paternales sufridos. La diferencia estriba en que, desde que eran pequeñas, la hermana mayor calló y asumió su papel sin rechistar, mientras Yeonghye siempre quiso huir de esa asfixia y de ese abuso constante y sufriente.
Dejar de comer y dejar de vivir será su último acto de rebeldía.
Este es el libro (así, por encima y puntualizando las cosas que considero más importantes) que molesta tanto, que algunos se niegan a leer porque dicen que es indigna la escritora de ganar un Nobel (al parecer solo es indigna ella, no todos los hombres que lo han recibido a lo largo de la historia). Y la verdad, Han Kang no es una mala escritora, para nada. Personalmente me gusta más Imposible decir adiós, porque veo en ella una poética muy delicada y sensible sobre la nieve, sobre cómo esta cae, en muy diferentes formas y sentidos, una poética «sensorial» que aquí aflora menos. Me gustaron mucho esos detalles. Estilísticamente, siempre preferiré a Krasznahorkai porque, aparte de llevar leyéndolo media vida y haberlo leído y releído todo lo que tiene traducido a nuestro idioma, conecta con la misma tradición literaria de la que yo bebo y me encuentro más cercano a ese estilo. Soy más amigo del párrafo largo que de la consición narrativa.
Pero de ahí a decir que esta escritora no se merece el premio o que es una mala escritora, o que no la voy a leer por rollo ideológico —que ya me parece el colmo de la estupidez—, pues nunca lo diría. Primero, solo he leído dos libros de ella; no voy a opinar sobre la totalidad de una obra (como hacen algunos sobre Krasznahorkai) teniendo tan poco bagaje. Y luego, no considero que sea una mala escritora. Sabe perfectamente lo que está haciendo y maneja las claves simbólicas con gran maestría. Se hace preguntas. Cuestiona los roles. Pone en tela de juicio los nudos opresivos de la sociedad coreana. Y lo hace con valentía y con una libertad creativa que ya quisieran para sí un montón de escritores españoles que jamás han escrito ni escribirán nada ni remotamente parecido. Hay un deseo en ella de ser parte de la naturaleza, y se percibe latente entre bastidores una gran sensibilidad. Cuando su prosa se vuelve más introspectiva se siente la fragilidad de una flor de cerezo.
Por lo tanto y antes de criticar a nadie, mírate al espejo y dime qué eres capaz de escribir tú, y luego, si no te da vergüenza lo que ves reflejado de ti mismo, vienes y lo cuentas.
Le dejo las últimas frases a la protagonista, porque ese es el tipo de voz que desean silenciar:
«—Nadie me comprende… Ni el doctor, ni las enfermeras… Son todos iguales… No quieren comprenderme… me dan medicamentos y me ponen inyecciones —dijo Yeonghye lentamente y en voz baja, pero con firmeza. Su tono no podía ser más frío.
—¡Es que… tienen miedo de que te mueras! —le gritó, sin poder contenerse.
Yeonghye volvió la vista hacia ella y la miró fijamente, como a una desconocida.
—¿Y por qué no puedo morirme?»
Exacto. La voluntad de sentir, de amar, de comer y hasta de existir le pertenece a los individuos.
Es mi decisión, no la tuya.
Hasta otra.
October 11, 2025
Bécquer como forma de resistencia. Reseña.
«Bécquer como resistencia»
Antonio Costa Gómez. Reseña.
Niña Loba Editorial. Primera edición, septiembre de 2025.
«Te dicen que todo es técnica, que no existe la inspiración, pero no te lo crees, recuerdas que montones de veces te pones encima del papel a trabajar como dicen, y no sale nada, y de pronto, no sabes cómo, te rompes, se abre una grieta en ti, te sale un manantial que no puedes controlar, te surgen las creaciones, te vienen las ocurrencias, no sabes del todo lo que dices, y los demás te ven vivo, {…}, de que todo consiste en producir, todo se fabrica, todo es cuestión de técnica, lo que hace falta es trabajar, importa más la transpiración que la inspiración, te dicen los listillos, y tú quieres decirles: oh, qué ingenioso es el chaval, me quedo deslumbrado ante lo listo que es, pero sabes que solo es una gilipollez triunfante, que la inspiración existe, que es conectar con la vida, con lo más hondo de ti mismo».
De vueltas al ensayo y alejándonos de la ficción, nos topamos con el nuevo libro de Antonio Costa Gómez en Niña Loba Editorial: Bécquer como resistencia. La inspiración en el arte y la literatura. Lo primero que llama la atención es la cubierta, un cuadro de Joan Brull y Vinyoles, Fantasía, de 1899. Un pintor simbolista catalán, muy cuidadoso en el uso del color y la luz, y que en este caso parece reflejar una sacerdotisa o una figura femenina idealizada y helenizada, de la que parece desprenderse una especie de velo azul mientras lanza pétalos de flores a la orilla del mar.
Es una cubierta que indica cierto apego a la búsqueda de lo sagrado, de las fuentes primarias, y sí, este libro-ensayo-denuncia tiene algo de eso, puesto que, tras leerlo y releerlo, creo que su principal ataque va contra el mecanicismo artístico, contra esta modernidad informatizada amante del logaritmo y el resultado inmediato, contra todos esos clubs de escritura que convierten la prosa en el repetitivo encendido de un motor, sin rugido, sin sufrimiento, sin vértigo, sin hechizo, sin inspiración.
Pero nada más comenzar a leerlo y toparme con su ensalzamiento del fragmento y su elogio visceral de la inspiración, veo que fondo y forma se dan la mano, y que los pequeños capítulos están escritos en un único párrafo, no siendo muy extensos, no más allá de dos páginas cada uno, como si la inspiración que busca y ensalza Antonio Costa Gómez fuese a su vez el fuego que alimenta su escritura.
{…} Lo que hay que hacer para conseguirlo es romperse, soltar la mano, dejarse llevar por el instante, entrar en la sacudida de lo que tiembla, formar parte del secreto, no vale lo que pueda aprenderse en las escuelas ni lo que puedan enseñar los maestros, tiene que ser fruto de la inspiración, y eso a menudo no es ningún carro de fuego que nos lleve a las alturas, ni nada grandilocuente, ni efectista, sino romperse, liberarse de todo y penetrar en la entraña sutil del mundo, que estaba ahí desde el primer momento, pero fuimos incapaces de ver».
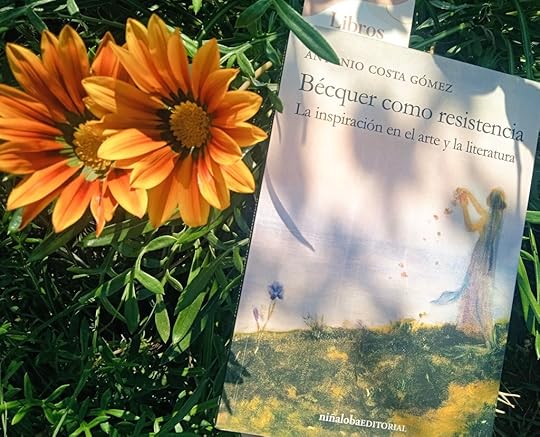
La cantidad de temas y autores que nombra es enorme. Se habla de San Agustín, de lo sublime y Longino, de Platón, de Nietzsche, de Orfeo, de pintores chinos, de Henry Miller, de Rosalía de Castro, del gnosticismo, del paganismo, de Emily Dickinson, de Nerval, etcétera. Parece elevar su mirada creativa sobre cualquier autor o acontecimiento creativo sucedido en la historia, y eso, a pesar de lo fragmentario de su propuesta, le da un toque enciclopédico. En realidad, lo que creo que expone es el peso de una tradición contra el mecanicismo actual, contra esta frialdad de inteligencia artificial que va a comerse lo poco que le queda de libertad interior a los seres humanos.
Esto me ha hecho pensar si la tradición literaria, y por extensión cultural, no murió con Goethe. Más allá tuvimos las vanguardias y todo el siglo XX, mucho más creativo en su primera parte que en su última. Es verdad que obras de enorme calado se siguen produciendo y se seguirán produciendo, pero más como resultado de seres aislados que enseña y bandera de generaciones interconectadas. Y, por otro lado, la inspiración de la que habla Antonio Costa Gómez no puede resultar (en el terreno creativo) sin un buen conocimiento de las técnicas. Cuando uno llega al dios de sí mismo, o llamémoslo una percepción aguda de la realidad (entendiendo la proyección imaginativa como apéndice de la misma), es por el conocimiento de la tradición y de la técnica. No se puede profanar la propia tradición si no se conoce. Para liberarse de la inmediatez y de los panfletos ideologizados hay que instalarse «en la novela inspirada por la vida». Aquí nos menciona a Henry Miller:
«Miller es un pagano y los simples creen que paganismo es ausencia de dioses, pero es al contrario, es que los dioses lo alumbran todo, no es oponerse a la religión sino vivir otro tipo de religión, es que cada muslo, cada polla, cada piedra son sagrados, como después diría Allen Ginsberg y ya lo había dicho Walt Whitman, es que las noches son sagradas, los puertos de mar son sagrados, el semen es sagrado, eso es lo que Miller comprende a la sombra de los dioses, Miller es un asombrado total, es el hombre que en el siglo XX no quiere perder su asombro, la vida es una visión continua para él, se queda pasmado con todos los tipos que ve, con todas las experiencias, con todos los paisajes, el mundo todavía no ha perdido su encanto para él, es uno de los últimos profetas».
Y dos páginas más adelante, ya escribiendo sobre el mecanicismo que niega lo divino, suelta:
«Dios es ácrata, entonces lo divino es esa dimensión libre que no cabe en las limitaciones materiales ni la inercia mecánica ni las explicaciones ni los esquemas, lo divino es lo grandioso que siempre se nos escapa, es la imaginación y el misterio, la energía y la creatividad, son los dioses de William Blake, son las diosas blancas de Robert Graves, es lo que inspira la poesía, lo que inspira la vida en general, lo divino en realidad es lo poético».
Por lo tanto, es un escritor que no teme a la virulencia ni a la moral, que proclama continuamente que «es el espíritu el que anima la carne» y que «la autenticidad no se fabrica con razonamientos técnicos».
Para ello, elige a Bécquer como símbolo de la inspiración, y el famoso arpa como imagen representativa de la misma, cuando quizá (y esto es una opinión personal) Bécquer es un poeta muy menor en comparación con otros, véase Hölderlin, Novalis (los cuales menciona), Leopardi y demás. Con Bécquer me sucedió igual que con Jane Austen, que una corte de adolescentes que no leía nada se apoderó de sus escritos y desde entonces lo tengo atravesado. Sin duda no es culpa ni de Austen ni de Bécquer, pero hay ciertos escritores que han sido profanados por una imagen distorsionada de sus obras y eso, igual que crea adhesiones, también confiere rechazos. Así que en este punto (y por vivencias personales) no puedo darle la razón en la utilización de Bécquer.
Fuera de bromas, es un libro muy interesante y, de los dos que ha editado con Niña Loba, sin duda el mejor y el más ambicioso. No tiene desperdicio alguno: está escrito con virulencia, con un ritmo endiablado, y con una erudición nítida y profundamente interior. Es un libro dionisíaco. Ahora bien, me pregunto si oponer la inspiración (en su caso) y el entusiasmo (en el mío) como formas de vivir, sentir y experimentar la literatura —y la creatividad en general— no será, en el fondo, tan ingenuo como aquellos muchachos decadentistas que opusieron los nenúfares, la niebla y a Ofelia como símbolos de resistencia contra la industrialización.
El tiempo dirá.
Os dejo con este maravilloso final.
«La sociedad tiene miedo a la vida, quiere ordenarla y clasificarla, encerrar cada cosa en una casilla, pedirle carné de identidad a cada león que ruge en la selva, quiere impedir la novela y la intensidad, poner coto a la trascendencia, encerrar la vida en alguna doctrina, quiere mantener a raya lo que es cada persona en sí misma, porque cada ser nuevo desmiente todas las clasificaciones y amenaza los tinglados que paralizan, pero Emerson dijo: confía en ti mismo, no te dejes escamotear, escucha lo que ruge exquisitamente dentro de ti, y le dio alas a Walt Whitman».
Hasta otra.
October 3, 2025
Casas vacías, de Brenda Navarro. Respirar y sangrar desde la jaula. Reseña.
«¿Qué pasa con los expedientes de todas las personas desaparecidas? Con el tiempo se van al archivo. Quedan abiertos, pero hay tantas muertes y tantos casos acumulados que no contienen casos sino papeles; las historias se vuelven celulosa que luego se ha de reciclar, si hay suerte. He sabido, Fran lo sabe, que se han quemado cajas llenas de expedientes, que las oficinas cierran, que los investigadores preguntan a las madres y familiares un “¿usted qué sabe?”, porque ahí nadie sabe nada. Nunca tuvimos esperanza, hay cosas que se saben de antemano, no por Daniel, sino por ellos: no les importamos, a nadie le importan los demás. Habría que decirlo de una vez y para siempre. Que lo sepamos todos y dejemos de jugar a que sí: no le importamos a nadie».
Así, con esta crudeza, se manifiesta Casas vacías, un libro de Brenda Navarro, escritora mexicana que debutó con esta obra en la narrativa. Primero fue publicado por una pequeña editorial independiente y, desde enero de 2020 —si no recuerdo mal, pocos meses antes de la cuarentena por la pandemia—, por la editorial Sexto Piso. De hecho, yo tengo la séptima edición de esta novela, aunque es posible que existan más, ya que esta edición se puso en circulación en abril de 2023.
Nos situamos en la geografía de las heridas, y más concretamente, en las heridas femeninas. Dos mujeres de diferente estrato social protagonizan este libro. Ninguna de las dos tiene nombre propio. Una de ellas no ha deseado ser madre y pierde a su hijo autista en un parque —en realidad, se lo raptan mientras se entretiene unos segundos mirando el móvil—; la otra mujer es quien lo rapta, la que hace cualquier cosa por tener un hijo, incluso robarlo. Ambas se van alternando en la novela; hablan por sí mismas, pero están enjauladas en sus vidas, en sus relaciones y en sus familias.
Así se siente la que acaba de perder a su hijo en el parque:
«Respirar no es un acto mecánico, es una acción de estabilidad; cuando se pierde la gracia es que se sabe que para mantener el equilibrio hay que respirar. Vivir se vive, pero respirar se aprende. Entonces me obligaba a dar los pasos. Báñate. Péinate. Come. Báñate, péinate, come. Sonríe. No, sonreír no. No sonrías. Respira, respira, respira. No llores, no grites, ¿qué haces?, ¿qué haces? Respira, respira, respira. Tal vez mañana seas capaz de levantarte del sillón. Pero el mañana siempre es el otro día y yo, sin embargo, vivía perpetuamente el mismo, pues no hubo sillón del que tuviera que levantarme».
Y ahora la segunda madre, la que robó al niño:
«El problema es que yo pensé que ya con Leonel en casa las malas rachas se iban a acabar, porque una aprende a ser madre sobre la marcha, y aunque me desesperaba que Leonel era imposible, también pensaba: pues ha de extrañar, apenas me está conociendo. Pero las cosas no fueron para mejor, yo me sentía más sola que cuando no estaba Leonel, porque Rafael llegaba más tarde que de costumbre y yo me tenía que hacer bolas entre cuidar a Leonel que, si bien me iba, podría pasársela jugando en la mesa con las cucharas mientras me decía “ore, ore, ore”, y entre los pedidos de gelatinas y paletas de figuras que vendía a las tiendas. No había descanso para mí, ni una hija a quien abrazar o con quien platicar, sólo Leonel, que se la pasaba cagándose en los calzones, y Rafael, que cuando llegaba nomás llegaba para chingar».
Al situar ambas versiones de la maternidad —más lograda estilísticamente la segunda con su oralidad, más compleja y arriesgada la primera—, Brenda consigue un efecto «perforador». El libro duele por lo que toca, por cómo lo toca y lo expone, y, sobre todo, por toda la violencia que hay detrás, por la cosificación de lo femenino en Casas vacías.
«Todos, todos incluidos, parloteaban y se oían a sí mismos mientras nosotras mirábamos confundidas e impávidas, porque eso era lo que había que hacer: ser las casas vacías para albergar la vida o la muerte, pero, al fin y al cabo, vacías».
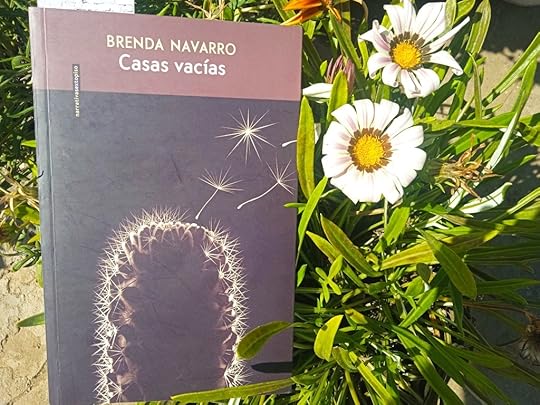
Poco a poco, las vidas de las mujeres van saliendo a la palestra: las relaciones con sus parejas, familiares adoptivos, malos tratos, violencia social y una sociedad que hace culpables a las mujeres que no desean ser madres, porque al serlo pierden capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Con cada avance de la novela sabemos más de las protagonistas, con el gran acierto de Brenda Navarro de no presentarnos personajes planos, sino que los diseña muy complejos, capaces de actos de violencia pero también de ternura, con lo cual los hace más creíbles, pues así es la vida misma: violenta, tierna, compleja, capaz de lo mejor y de lo peor, poliédrica, con muchas aristas. La simplicidad solo sirve al maniqueísmo y a las malas novelas.
Es como si todo respondiese a un legado de violencia. En el contexto de México, que arrastra estas heridas de machismo y violencia desde su concepción misma como país —desde el novohispano y Cortés e incluso antes—, esta discriminación, junto al tema de las desapariciones, se intensifica mucho más. Si bien, esta novela podría situarse en cualquier parte del mundo.
Una madre que no quiere serlo y pierde a su hijo autista en un parque:
«Nunca quise ser madre, ser madre es el peor capricho que una mujer puede tener».
Y la otra madre, que tiene desbordado su sentimiento maternal hasta el punto de creer que ello mejorará su relación con Rafael, llevándola hasta el extremo de robar un hijo para intentar suplir estas carencias:
«Ahora, si me preguntaran que si yo mantenía a Rafael, diría que no. Que yo mantenía la casa, sí, pero que nunca, nunca le compré ni una cerveza o algo. Que casi nunca me daba dinero, también, pero yo no lo necesitaba. Yo lo que quería de Rafael era una familia. Si además me preguntaran que si yo lo amaba, diría también que sí. Que lo amaba como se aman las cosas que te traen recuerdos, como las cartitas de los Reyes Magos, las fotos de los cumpleaños, la ropa favorita, cosas así. Pero que si yo sentía que podía vivir sin él, pues yo sí diría que claro que podía vivir sin él, como pude vivir sin mi padre, sin mi hermano, sin mi madre. Con lo que no podía vivir era sin ser madre. ¿Que por qué la aferración? Pues porque sí, ¿qué tiene de malo querer dar amor? Yo quería educar una niña que fuera distinta a mí, a mi madre, a la madre de Rafael, a mis primas».
O sea, que pretende que con esa hija (al final se convierte en el rapto de un niño autista al que llama Leonel) modifique, cure y transforme no solo su vida actual, sino en parte todo ese pasado de marginalidad y violencia que ha sufrido. Este personaje —la segunda madre, de la que ya señalé (porque me parece muy significativo) que nunca recibe en todo el libro un nombre propio— es quizá el que goza de mejores cotas estilísticas: se amolda como un guante a la oralidad y entra como mantequilla en la lectura.
Pero la primera madre, la que pierde al niño en el parque y la que nunca quiso ser madre, es la más compleja, la más arriesgada desde el punto de vista creativo. El personaje que, en verdad, denota que Brenda Navarro es una escritora a tener muy en cuenta. Sufre y odia, y ejerce a su vez su violencia sobre Nagore.
«Nagore perdió el acento español apenas llegó a México. Se mimetizó conmigo. Era una especie de insecto que hibernaba para salir con las alas puestas para que la miráramos volar. Estalló en colores, como si el capullo tejido en las manos de sus padres sólo la hubiera preparado para la vida. Superaba la tristeza, le ganaba la niñez. Le corté las alas después de que Daniel desapareció. No iba a permitir que algo brillara más que él y su recuerdo. Seríamos la fotografía familiar intacta que no se rompe a pesar de caer al suelo por el triste aletear de un insecto».
Pero el tema maternal no solo sirve para contar la cosificación de las mujeres —«no se puede ser humano si otro organismo te succiona la vitalidad»—, sino que sirve de trampolín para hablar de las desapariciones. De hecho, el niño robado es otro desaparecido más.
Hay párrafos en este libro de una lucidez descarnada, que hablan de forma muy nítida por sí solos:
«No importa lo que se diga al respecto: muerto es mejor que desaparecido. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes las sufrimos lo único que ansiamos es poder enterrarlos ya. Dejar de desmembrarlos tendón por tendón, hilos de sangre por hilos de hiel, porque incluso para cada gota es un calvario caer».
En definitiva, un libro muy recomendable, lúcido y doloroso y bien escrito, de los que impactan al leerlos. Y no solo impacta, sino que nos debería llevar a reflexionar.
Hasta otra.
September 26, 2025
La memoria, los libros, el amor entre padre e hijo.
«Tiempo atrás, una gigantesca sociedad de inversión multinacional llamada Ravenwood, cuyo poder se extendía a través de participaciones en todo tipo de empresas (bancos, medios de comunicación, tecnología, energía, salud), llegó a la conclusión de que un planeta tan densamente poblado únicamente reuniría garantías de supervivencia bajo el imperio de un orden estricto. Y la clave para imponer este control residía en la memoria humana. Tan simple como eso: los recuerdos destruían. No tenían sentido ni había necesidad de ellos. Una persona sin recuerdos era más libre; no sufría por algo que no recordaba; no podía arrepentirse de una decisión sin ser consciente de haberla tomado. En la realidad del blanco y negro, los ciudadanos no debían preocuparse por nada: el Gobierno los protegería siempre».
Y ahí empieza el problema. El gobierno, cualquier gobierno, en cualquier época y bajo cualquier signo o ideología, solo busca y protege sus propios intereses, y esos nunca coincidirán con los de la gran mayoría. Ninguna élite, económica, ideológica, aristocrática o política, hará nada por erradicar la desigualdad, por ejemplo, puesto que le sirve de sustento.
Estamos ante la nueva novela de Francisco Javier Sánchez Manzano, Las tres vidas de Benjamín Cazenave, publicada por la Editorial Nazarí, que nos sitúa ante una situación distópica en la que se han prohibido los libros, y se ha hecho como consecuencia del intento totalizador de suprimir los recuerdos. Una sociedad tecnológica ha sustituido los libros por tabletas y, de esta forma, se suprimen miles de años de literatura y cultura. Pero los mecanismos de control no solo afectan a la literatura. La depredadora transfiguración es absoluta. «Las salas de cine quedan abandonadas». Los espectadores se largan. La cultura de la reflexión se ha sustituido por la cultura del entretenimiento, las superproducciones, la cultura más banal y la fe en el trabajo. «La memoria había desaparecido, igual que desapareció el color».
Nos situamos, pues, en una Granada sin color, en blanco y negro. Y el satélite de la historia desciende sobre la ciudad andaluza para aterrizar en la anodina figura de Benjamín Cazenave, eficiente trabajador de agencia inmobiliaria, que tuvo ínfulas e intentos de escritor en el pasado (robo de manuscrito incluido), pero que ahora parece formar parte de la corriente de los tiempos. Pero he aquí que aparece un inmueble en venta y este está repleto de libros. Benjamín comienza a leerlos. El cambio, la metamorfosis, la influencia es total. «Algo hay dentro de mí capaz de despertar la memoria y enfrentarse al olvido». Y, una vez despertados los recuerdos, sacudida la memoria del cepo que le han puesto, todo parece transformarse. La literatura y la música se alinean juntas:
«He vuelto al piso. Cualquier excusa me vale para visitar este lugar. Varias de las obras que descansan en los anaqueles han decidido mostrarme sus colores: Estudio en escarlata, Rojo y negro, El día azul de la venganza, El misterio del cuarto amarillo. {…} Más tarde he descubierto, dentro de un armario, un equipo de música y cientos de discos de vinilo. He colocado el equipo en el suelo, lo he limpiado con un trapo y lo he enchufado. Luego he sacado de su funda el primer vinilo que me ha llamado la atención, uno de Chris Isaak, lo he puesto en el plato y me he quedado embobado escuchando la música mientras veía girar el disco».
A partir de aquí, su sueño es más profundo y reparador. Y llega el día en que compra una tienda de campaña y se instala en el propio inmueble. No puede parar de leer y de escuchar música.
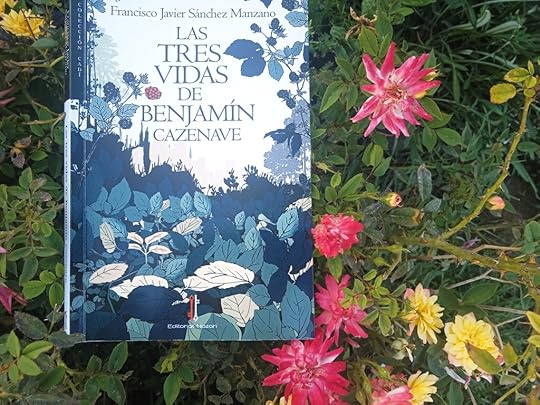
Y aquí el libro va a empezar a incluir otro prisma: el de Tommy, un niño que aparece a través del espejo en un viaje temporal al pasado y llega justo a la representación de Drácula en el teatro Infanta Isabel. La simbología del blanco y negro en un mundo sin memoria y sin inmersión cultural contrasta con el color y con la chispa, casi de matiz gnóstico, que se produce en el acto de lectura o escucha, en la inmersión creativa. Los paralelismos con la literatura clásica y con los personajes del Drácula de Stoker son evidentes.
Lo que comenzó como un libro de distopía —incluyendo una escena de escobas voladoras sobre la ciudad de Granada (las distopías no solo sirven para hablar de nuestro presente y de la rabiosa actualidad)— se va convirtiendo en una fábula con cierto candor. El personaje de Tommy sirve para ello; si bien, pese a que podemos aceptar y aplaudir la inteligencia, el amor filial y la ternura que desprende y contagia este muchacho, resulta un tanto chocante que un niño se exprese con esa capacidad verbal y reflexiva, impropia de alguien de su edad:
«—Desde luego. Cambió el título: la novela de mi padre iba a llamarse El refugio del cielo y él le puso Ecos de zapatos . {…} Su personalidad, sus motivaciones, sus circunstancias, su comportamiento, su forma de expresarse. Un calco. Ese personaje tuvo tanto éxito que el autor sacó dos partes más para exprimirlo. No lograron el mismo éxito que la primera porque la historia original la había construido otra persona. Cuando le tocó al periodista demostrar su talento, demostró que no lo tenía. Ahora (en mi dimensión) vive del cuento. Mañana, sin embargo, cambiará su suerte. Ese miserable se quedará sin su poción mágica. Si necesita inspiración, que recurra a sus vecinos. O que asuma sus limitaciones y se dedique a garabatear columnas de opinión que no interesan a nadie».
Parece este un mal endémico de buena parte de la literatura española (incluyendo a Miguel Delibes): la escasa capacidad para aproximarse a las auténticas dimensiones del habla infantil-juvenil. La única excepción (relativamente cercana) que así recuerdo a bote pronto es Rosa Chacel en sus Memorias de Leticia Valle.
Pero, en cambio, el libro brilla en las reflexiones sobre la literatura y sobre el paso del tiempo. Dos ejemplos:
«La literatura atesora ideas y las ideas conectan a las personas. Producen luz. Y esa energía une al mundo».
«Soy un minúsculo segmento en la línea infinita del tiempo. En todo caso, ¿a quién le importa? Ni siquiera de los prodigios queda rastro alguno en este universo de olvido».
Hay algo en verdad enternecedor en este libro, en esta fábula distópica. Más allá de las conexiones sentimentales que puedan establecerse entre Tommy y su padre, y de los temas tan interesantes que aborda como son los de la memoria y los viajes temporales, la posibilidad de regresar al pasado y poner remedio (o no) a diversos actos ya acaecidos, el libro tiene una confianza ciega y candorosa en la cultura, y por extensión en los libros y en el acto de leer. Los libros son amistades que nos frecuentan y nos acompañan. A mí esta inocencia sobre el acto de leer, como una especie de fe resistente en la vida y en los seres humanos, me parece enternecedora. Lo que no sabría decir es cuánto de cierto hay en ello, pero este no es momento para abordar esos temas, que son en realidad complejos y que tendrían, irremediablemente, que llevarnos a una reflexión mucho más profunda y personal que lo que se cuenta o se insinúa en este libro.
Hasta cierto punto, el acto de leer consiste también en «desafiar el orden por el que se rige el mundo».
Seamos sinceros. Los libros que aportan reflexión y auténtica cultura no interesan más que a una minoría de disidentes. (En realidad, siempre fue así, no se engañen al respecto). Evidentemente, al poder no le interesa suprimir los libros. No le hace falta, puesto que ahora mismo ya se encarga el mercado de ofrecernos a gran escala su «maná de superficialidad y control». Es más, si os fijáis bien, todo poder quiere rodearse de cierto barniz cultural. Los propios premios que dan no solo sirven para promocionarse a ellos mismos y a su imagen pública, sirven para «premiar» la literatura que a ellos les interesa. Una literatura (que yo suelo llamar) «al por mayor», con nula o muy leve crítica social, que no cuestiona a ningún tipo de poder. Para esto sirven muy bien los libros de crímenes y de true crime, porque, aparte de satisfacer el morbo de los que los frecuentan, todo horror sirve para paralizar e infundir obedencia y respeto. La mayoría de la gente obedece las leyes no porque crea en ellas, sino porque teme las consecuencias de saltárselas. Pero estas son reflexiones que me han surgido tras la lectura, y la fábula distópica de Francisco Javier Sánchez Manzano no va por esos derroteros.
La reflexión sobre el tiempo sí que existe:
«Un hombre es un niño contaminado por el tiempo».
Y así llegamos al final de esta aproximación reflexiva sobre la lectura de este libro. Bueno será añadir que posee una prosa muy nítida, que estilísticamente se aprecia pulida, y que la edición de la Editorial Nazarí (salvo en el detalle de la pequeñez del grosor de la letra) es profesional.
Es un libro bonito. Desde la cubierta hasta el contenido. Un libro amable y que provoca ternura, reflexiones y buenos sentimientos. Tiene hondura. En un mundo repleto de violencia y en una sociedad enloquecida con el uso de las pantallas y la tecnología, no es poca cosa.
Como se dice en una frase que me parece magistral:
«El destino es la distancia entre dos parpadeos».
Hasta otra.
September 24, 2025
Miarma Town, la primera novela de Xito Parrondo. Reseña.
«¡Cariño, sorpresa!
Y entonces lo escuchó. Jadeos. Gritos. El sonido inconfundible de dos cuerpos entregados al placer. El corazón le dio un vuelco, una puñalada seca en el pecho. Pero, al girarse, vio la pantalla del televisor encendida. Una película. Solo eso. Sintió el alivio correrle por las venas; ridículo, vergonzoso. “Qué tontería”, pensó. ¿En qué clase de telenovela creía estar? Apagó la tele.
Y los jadeos siguieron.
Por un segundo, el tiempo se volvió espeso, inmóvil. No era la pantalla. No eran unos actores mal doblados gimiendo en estéreo. El sonido venía del pasillo. De su dormitorio.
Avanzó como en un sueño, con el pulso latiéndole en las sienes, con la certeza helada de lo que estaba a punto de ver.
Y allí estaba Ignacio.
Sudoroso, agitado, con el torso brillante bajo la luz de la lámpara. Embestía con un ritmo metódico, casi solemne, con la cadencia lenta y pesada de una procesión de Semana Santa, pero con una devoción infinitamente mayor.
Y debajo de él, con la espalda arqueada y la boca entreabierta, Isabel.
Isa.
Su amiga.
Su casi hermana».
Y a partir de aquí, la hecatombe. Estamos en apenas las primeras páginas de Miarma Town, la primera novela de Xito Parrondo, editorial Almuzara, y ya se suceden acontecimientos fuertecitos, unos «cuernos» en directo y sin anestesia que son atisbados gracias a que Marisa cambia por azar sus planes y decide darle una sorpresa (con Polaroid y oferta de matrimonio incluida a su pareja).
Pero antes de proseguir hacia el descenso de esa Sevilla negra y criminal, en la que puede que no se salve nadie, en cuanto a ética me refiero, fijémonos en dos muy leves detallitos que mejoran una escena que casi —como muy bien indica el propio texto— podría formar parte de una típica telenovela.
«Avanzó como en un sueño, con el pulso latiéndole en las sienes, con la certeza helada de lo que estaba a punto de ver».
Esta es una frase muy bien construida, con reminiscencias profundas, pero bien sencilla de ser captada por cualquier lector. Marisa está sobrepasada por la situación y avanza casi sonámbula, con el pulso acelerado y «con la certeza helada» de la traición. Esa «certeza helada» parece algo táctil, que podemos sentir.
Y el segundo va a ser una marca de incorrección política que se va a repetir con distintos símbolos y desde diferentes prismas en buena parte de esta novela:
«Embestía con un ritmo metódico, casi solemne, con la cadencia lenta y pesada de una procesión de Semana Santa, pero con una devoción infinitamente mayor».
Estamos en Sevilla. Una Sevilla muy negra. Una ciudad en la que sus personajes están en caída y en la que la luz y el calor asfixiantes del verano parecen haberse extinguido. Hay crímenes, sicarios, narcotraficantes, policías tan corruptos y podridos como los criminales a los que intentan apresar, mujeres calculadoras y fatales, adictos al sexo, escritores en crisis, matrimonios y uniones por conveniencia, lo mejor de cada casa y sin gomina, como dirían nuestras abuelas para resumirlo un poco, así, medio en broma.
Pero también hay, aunque con cuentagotas, otra versión de los sevillanos y los andaluces. Otro decorado que no es el de feria y cartón, sin “pescaíto” ni farolillos, ni tantos tópicos banales.
«Mi barrio es tópico en carne y hueso. Pero ¿para qué explicarlo? ¿Para qué decir que no todos bailamos sevillanas, que muchos aborrecemos la siesta, los chistes fáciles y la holgazanería? A mí, de los toros, lo único que me interesa es la carne. Un buen chuletón con patatas».
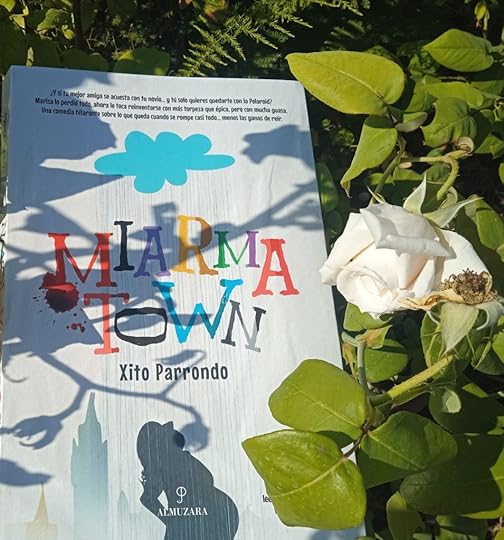
No le hace ningún bien la cubierta del libro. «La novela más divertida que vas a leer este año (y el que viene también)». Esa novela tiene humor, eso es cierto, pero es un humor muy negro. Y también tiene ramalazos de crítica social y, sobre todo, una imagen de Sevilla y de los seres humanos muy oscura. Así que, desde mi punto de vista, toda la propaganda en la cubierta es muy desacertada en cuestión de lo que se va a encontrar el lector una vez se adentre en sus páginas. Incluso se va a encontrar con ramalazos metaliterarios y la sorpresa de que el propio escritor defina a su novela. Esto no suele ser muy común y demuestra inteligencia y sentido crítico. Nos encontramos con un sicario llamado Luis Alfredo, tomado por mexicano por todos pero que es en verdad peruano; bueno, pues el muchacho está mirando unos libros y se topa con este mismo que hoy reseñamos, con Miarma Town.
«Dejó que su mirada recorriera los títulos y las portadas, dejándose llevar, hasta que uno en particular captó su atención. Miarma Town, de un autor desconocido para él, Xito Parrondo. La sinopsis prometía una novela coral de temática criminal con toques de comicidad. Seis voces narrativas y una historia que, según la faja promocional, empezaba con un tono ligero y se iba tiñendo de negro, al estilo de Fargo». Pintaba bien. Pero al abrirlo y leer la primera página, el encanto se rompió. Era malísimo. Pretencioso, aburrido, sin ritmo. Lo peor que podía sucederle a una novela. Con una mueca de desagrado, lo devolvió a su sitio. Si no le cayeran bien los libreros de la tienda, lo habría arrojado al fuego. Luis Alfredo no era de los que pensaban que todos los libros merecían respeto. Algunos merecían ser quemados, y el autor de esa basura se había ganado ese honor.
Bueno, esto evidentemente es una exageración. Diferencias aparte de lo que cada escritor considere que estilísticamente debe ser una novela, esa idea de que esta debe fluir con un ritmo constante —como una sucesión continua de estímulos encadenados— funciona bien para una literatura sencilla y comercial, que compite en el mismo terreno que las series y las pantallas, y que no se plantea grandes problemas éticos, filosóficos o sociales.
Pero eso nos llevaría a una extensa disertación sobre lo que implica —o no— la velocidad narrativa, y sobre qué merece o no merece la pena en la literatura y en las artes. Y aun así, seguiría siendo una opinión subjetiva, inevitablemente anclada en la experiencia lectora.
¿Merece el autor que arrojen este libro al contenedor? No. Tiene detallitos. Algunas cosas le salen mejor y otras peor. Creo que, por deformación en el estudio de Cinematografía y Guion, viene muy encorsetado. La facilidad para escribir buenos diálogos la tiene; el ritmo, cuando quiere, le fluye muy bien; inserta relatos dentro de la trama, lo cual de antemano considero una buena idea para llevar el libro hacia otro terreno de mayor sofisticación, pero creo que desaprovecha esa buena idea, pues estos relatos están escritos bajo el prisma y estilo de la misma prosa, y, a veces, su inclusión es demasiado cercana en el tiempo narrativo, tanto que ahoga un poco los desarrollos.
Pero, en cambio, percibo cosas positivas: una incorrección política y canalla, que es muy necesaria en tiempos de pensamientos únicos; un desmarcarse de lo que lleva la corriente, y un situarse en las afueras y en el lado oscuro de los individuos. Un atreverse a hacer una novela coral, quizá con la pretendida intención de entretener y ya está, pero todos sabemos que no hay ningún trazo inocente en las creatividades humanas.
«David no lo pensó. Le arrancó a un manifestante la bandera preconstitucional y, en un solo movimiento, se la estampó al Pim Pam en el cráneo. Hubo un grito. La desbandada fue inmediata. Y, como si los hubiera invocado, aparecieron cuatro antidisturbios. En segundos, David y Piluca estaban rodeados.
—¿Qué ha pasado? —preguntó el que parecía el jefe.
Inspiró hondo. David recordó lo que había dicho Trump en 2016: “Podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no perdería votantes”.
—Un radical de extrema izquierda. El muy perro ha gritado independencia para Cataluña y las Vascongadas. No he podido contenerme. Lo siento, señor agente. Sé que no debí tomarme la justicia por mi mano.
Ofreció las muñecas para que lo esposaran. El policía lo miró. Luego miró al Pim Pam, todavía aturdido.
—¡Qué hijo de la gran puta!
Y le metió un porrazo sin más trámite. Sin preguntas, sin explicaciones. Lo levantaron del suelo y lo met
ieron en el furgón».
O también este otro párrafo:
«Algunos periodistas insistían en restarle importancia al asunto, como si no tuviera peso que un alcalde entregara un premio a un narcotraficante condenado. Esgrimían argumentos absurdos, rozando lo infantil. ¿Quién no ha tenido un amigo que moviera un par de pollos de cocaína? Eso estaba a la orden del día, decían. Y, si no, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Gorka intuía que la mayoría era igual de culpables, probablemente vendidos a cambio de publicidad institucional. Para él, el cinismo de exigir pureza para poder hablar era una trampa. Claro que tenía amigos delincuentes, faltaría más, pero los primeros que debían dar ejemplo eran los cabrones de arriba, no los de abajo, como siempre pretendían hacer cree r».
El libro acaba de salir editado y anda recién horneado como un pan. Es verdad que su harina no es precisamente blanca, pero durante siglos la harina negra fue la única que podía permitirse el pueblo, mientras la blanca quedaba reservada para las grandes familias y terratenientes, o las castas sacerdotales. Lo mismo ocurrió con el púrpura o ciertas gemas y colores: símbolos de poder y exclusividad. Lo de la “sangre azul” deriva precisamente de ese tinte púrpura que nuestros antepasados tirienses —ahora hablo como gaditano de Gadir, aunque lo de Chipiona como Atlántida en el libro me hizo gracia— llevaron por todo el Mediterráneo y que fue tan codiciado. Hasta la palabra «fenicio» (que es griega, no cananea) deriva de ese tinte tan especial.
Y es que los andaluces tenemos muchas aristas y versiones, tantas como civilizaciones pasaron por nuestro suelo dejando su impronta. No tenemos nada que ver con la imagen enlatada y superficial con la que a menudo se nos etiqueta. Por eso siempre es necesario leer obras que se salgan del trasto de nuestra “versión oficial”.
Como muy bien escribió Caballero Bonald:
«Esa imagen del andaluz risueño, cantador y fiestero no es más que una caricatura interesada, fomentada desde fuera y muchas veces aceptada desde dentro».
No le faltaba razón. Hasta otra.
September 15, 2025
En defensa de Aménabar
En defensa de Aménabar
Recuerdo una conversación nocturna con una irlandesa en la que discutimos la libertad con que los ingleses tratan a sus ídolos literarios. Mientras ella especulaba sobre la sexualidad de Shakespeare y Cervantes, yo pensaba en lo que decía Joyce: lo envidiable no es el autor, sino el público que supo escucharlo. Quería llevar la charla hacia esa declaración joyciana, donde se afirmaba que lo verdaderamente digno de envidia era el público del Globe; pero mi interlocutora prefería detenerse en la posible (o no) homosexualidad de ambos escritores. Le respondí que eso no importaba lo más mínimo, aunque puestos a repartir papeletas por sodomía, el inglés llevaba más boletos.
La conversación derivó luego hacia otros temas y autores.
Lo traigo a colación porque fue, si mal no recuerdo, la primera vez que escuché hablar sobre la posible homosexualidad de Cervantes. En nuestros días, la cuestión de la sexualidad y de lo que ocurrió en Argel sigue provocando debate, y es bueno que así sea, porque cada siglo malinterpreta a los grandes autores a su antojo. Todos tienen —y no tienen— razón.
Ahora bien, la cantidad de críticas que estoy oyendo sobre la película de Aménabar merece una reflexión. ¿Está en su derecho Alejandro de hablar de la sexualidad de Cervantes? Por supuesto; es más, es su puñetera obligación como creador. Toda película, todo libro, todo cuadro, toda composición musical es un acto ideológico; el problema está en que una obra se convierta en panfleto. Pero como algunos solo ven “panfletos” en un lado del tablero y no en el otro, aquí estamos para recordarles unos cuantos.

Ben-Hur: extraordinaria película, una de las pocas que consigue que yo pueda sentarme al mediodía en el sofá sin quedarme dormido. Panfleto. Basta con ver cómo tratan a los remeros romanos, encadenados a esos barcos como si fueran galeotes españoles. Pues no: ni en Roma ni en Cartago los marineros eran esclavos, sino hombres libres (y en Cartago, muchos pertenecían a la «alta aristocracia» de sus grandes familias). De la invención de ese tipo de barcos tan curiosos que salen en la peli hablamos otro día, pero ya os aviso que quien los diseñó debería haber sido premiado con el ingreso a prisión. Y eso sin entrar en las ramificaciones cristianas y deformaciones interesadas que la novela original ya arrastraba, aunque estas últimas se podrían disculpar por fidelidad a la fuente literaria.
Parthénope : esa película que todos alaban por su belleza visual y su misticismo fotográfico contiene solo un par de diálogos verdaderamente geniales —los que protagoniza Gary Oldman como Cheever—. El resto es un panfleto onanista y masculino. Hermoso, sí, pero panfleto. Una visión puramente masculina; aunque en apariencia diversa, apenas hay universo femenino.
Y podría seguir: las dos películas de Gladiator , en las que solo un par de minutos tienen un pase. El resto es un panfleto de superficialidad que haría sonrojar a cualquier romano, marcomano o íbero auténtico. Hasta la primera batalla en el bosque —lo más logrado— es una ofensa. Negocio y rentabilidad son los pilares de estas dos propuestas cinematográficas a los que el talento creativo les importa un bledo.
Estamos rodeados de basura creadora por todas partes. Libros situados en la Guerra Civil Española que no son más que panfletos franquistas camuflados; otros tantos, panfletos republicanos de ensalzación; y luego están los que ni siquiera se molestan en disimular y te insultan directamente, sin anestesia. Estos últimos casi siempre se convierten en éxitos de ventas.
Recuerdo también dos películas sobre Shakespeare que son pura bazofia desde el punto de vista histórico: Shakespeare in Love, que tiene de rigor lo que yo de astronauta; y Anonymous, algo más conseguida en forma, pero profundamente panfletaria y clasista, como si Shakespeare no pudiera haber sido otra cosa que miembro de una clase acomodada. Pero yo no veo que los ingleses se molesten mucho por eso. Entienden —o al menos toleran— que cada creador, cada época, cada contexto histórico reinterpreta a los grandes genios a su antojo. Y lo hacen con total libertad.
¿Para cuándo un director español que se atreva a llevar al cine al Quevedo más pendenciero? A ver si luego podéis declamar sus sonetos de amor con la misma pasión.
Hay que ser valientes, señores. Hay que crear lo que se te antoje, y de la forma que se te antoje. Si levantas ampollas en la moral (y no haces bazofia de true crime), es que vas por buen camino.
La diferencia no va a estar en el tema tratado ni en la sexualidad, que es irrelevante. Está en la calidad del trabajo final.
Por eso —y sin que sirva de precedente en este blog, dedicado en exclusiva a los libros—, defendemos la libertad creadora e ideológica de Aménabar para hacer el Cervantes que le dé la gana. Lo único que no le perdonaremos es que no lo haga bien.
Como Joyce, sigo envidiando a ese público inglés del Globe (y de otros teatros anteriores), capaz de ver y disfrutar tantas obras de Shakespeare y del adorable Christopher Marlowe. ¿Está el público español actual capacitado para ver, ya sea en cine, teatro, exposición o libro, un actual Tito Andrónico o una Matanza de París? Por supuesto que no. Es un público cateto y domesticado en comparación con el inglés de aquella época.
De ahí que propuestas como la de Aménabar no solo sean valientes, sino necesarias. Sin conocer aún el resultado final, ya ha sido más temerario que la mayoría del cine español de los últimos años. Algo es algo.
Hasta otra.
September 12, 2025
El Equilibrio emocional. Reseña de Teatro de piezas, de Julia A. Riestra.
«—Mira, Juana, yo creo que hoy necesitas una merienda especial. Me vas a ayudar a hacer tortitas. Ven, ¿sabes cascar huevos?
No sabía. No sabía hacer nada. En mi casa, la cocina era un lugar solitario y desocupado que sólo utilizábamos para desayunar. Le dio igual: enseguida me confió millones de tareas que me explicaba una sola vez. Aquello me encantó; no me refiero sólo a cocinar, sino a que alguien me explicara algo y no pensara que tenía que repetírmelo. Que ella supiera que podía entenderlo a la primera, que me diera esa confianza. Yo escuchaba atenta y ella añadía instrucciones cuando era preciso.
Consiguió tenerme ocupada en una especie de terapia improvisada, que mantenía mis manos activas y mi cabeza concentrada. Yo hacía, lo mejor que era capaz, cada una de las cosas que Sara me pedía: batir, tamizar, mezclar, verter, voltear, decorar, servir. Sara llamaba a esto «gastroterapia». Yo crecí pensando que la gastroterapia era eso, cocinar juntas y compartirlo después. Recuerdo que me puso muy contenta ser capaz de haberlas preparado. Era algo nuevo».
A partir de escenas como la anterior, intentaremos adentrarnos en la primera novela (o nouvelle) de Julia A. Riestra, publicada por Niña Loba Editorial, y que acaba de salir hace apenas unos días
Dado este marco, considero pertinente hacer un breve inciso antes de continuar. Siempre me ha resultado extraño ese aviso habitual en ciertas novelas o películas: «Basado en hechos reales». ¿Acaso la literatura no está siempre, de un modo u otro, basada en la realidad? ¿Existe algo más real que la ficción, cuando esta nace de la experiencia humana, de sus emociones, temores o deseos? ¿Por qué habría el arte de someterse a leyes externas, impuestas desde fuera del ámbito creativo? Lo que leemos —ya trate sobre la memoria sensitiva o sobre la órbita lunar— es siempre «real», pues al ser nombrado a través de las palabras, ha quedado inscrito para siempre en el mundo.
Bien, aquí lo que se nos cuenta es el proceso de luto y superación ante la orfandad, en este caso, femenina. Es como la toma de conciencia ante la fragilidad del mundo y de los seres humanos. Más allá del terrible hecho —para una niña— de perder a su madre, «cuando una se queda sin su mamá, su niñez concluye», todos podemos sentirnos de alguna manera interpelados al evocar carencias y ausencias afectivas, ya sean acaecidas durante nuestra niñez, adolescencia o adultez. Da igual. El tiempo o la década en la que suceda resulta indiferente. Todos somos susceptibles de ser arrasados por esa mutilación silenciosa. Si bien no es lo mismo perder a un ser querido durante la niñez que durante la adolescencia o la adultez, pues se supone que los seres humanos cuentan con más resortes para superar eso que se llama «duelo», y que, en realidad, nunca termina. Y tampoco es lo mismo cuando contemplamos el proceso paulatino de una enfermedad que cuando la muerte acaece de pronto y sin avisar.
Lo que se suele llamar «superar el duelo» no es otra cosa que la aceptación de la convivencia con la ausencia —o las ausencias—, pero no es algo de lo que se suela hablar mucho, ya que nuestras sociedades se preocupan muy poco por la interioridad de sus individuos. Básicamente, todos somos, en mayor o menor medida, seres latientes para producir y consumir: ganado marcado, reses para la perpetuación del engranaje económico. Nadie te enseña a lidiar con la muerte.
Hay algo que parece quebrarse cuando observamos la interioridad de los individuos.
«Enseguida supe que algo iba mal. Mi padre nunca venía a recogerme y su rostro debía de expresar de mil maneras que moría de pena. Aquella sonrisa forzada no escondía nada de lo que sentía. Sus rasgos estaban rígidos, su frente acusaba un día terrible. Mi padre nunca ha sabido mentir guardando silencio.
Su día espantoso no le daba tregua. Me tenía delante y necesitaba una explicación para mí. Siempre le he reprochado muchísimas cosas, pero ese día estaba de pie, dándome la mano, mientras cargaba en sus hombros el peso del mundo. En sus ojos, la imagen del cuerpo roto y vacío de mi madre.
Esa tarde desestabilizó mi infancia y, con ella, el resto de mi vida. Son heridas que no terminan de cerrarse, que hay que atender constantemente porque siempre están drenando. Con un poco de suerte, controlas que no se infecten.
La piel nos contiene. Una vez rota, se nos escapa lo de adentro».
Juana queda desamparada y sin madre, con un padre mutilado en su interioridad e incapaz de superar la ausencia. Pero encuentra en Sara no solo la sustitución o el complemento del cariño maternal, sino una voz que la interpela y la trata con respeto, con quien puede expresarse sin miedo. Encuentra a alguien que la escucha y la protege.
«Qué suerte tuve. Una suerte extraña: la peor desgracia seguida de algo tremendamente bello. La vida y sus recovecos. Esos rincones de amor.
Cuando hablo de mi suerte, me refiero a que ella me hubiera elegido. El amor de una madre es necesario y valioso por su incondicionalidad; lleva el arraigo de la sangre o, al menos, una responsabilidad inherente. Pero el de Sara… su valor estaba justo en que eligió quererme».

El libro está dividido en dos partes: El cuaderno de Juana y El principio.
La primera es mucho más emocional. Juana acaba de perder a su madre y se encuentra desamparada. Lo que halla en Sara no es solo la sustitución de una maternidad perdida, sino también a alguien con quien poder hablar y encontrarse a sí misma. Es la crónica literaria de la superación de un duelo en una niña, con todas las implicaciones que pueden aflorar en algo tan sensible. Siempre, ante el dolor de alguien tan joven —sea en la literatura o fuera de ella—, se experimenta una especie de arrase.
La segunda parte es más enigmática y sutil. Se sitúa en el vórtice de la relación de Juana con Sara y Rafa. Ella es actriz de teatro, y él, jugador de ajedrez. Lo simbólico y los silencios juegan un papel importante. Es la vida en su eterno peregrinar: los pasos que tomamos conducen hacia distintas direcciones; los peones también se mueven sobre el tablero. Las interacciones entre los seres vivos provocan cambios y fisuras en esas regiones del silencio a las que no se suele acceder desde la superficie.
La catábasis se produce cuando Sara —la madre no sanguínea en la que Juana se refugió— comienza a sufrir episodios de amnesia.
«Su profesión dependía de su memoria. ¿Qué haría si de pronto no podía actuar, si no podía acordarse de qué estaba haciendo sobre el escenario? Pero no solo eso: ¿en qué se convertía si no podía recordar nada?, ¿en qué? En nadie en particular, en un cuerpo más, en un individuo opaco al que ni ella misma conocería. Le daba pánico».
Somos memoria. Depositarios de vínculos humanos y sociales que solo nos ocupan como un espacio y prolongación latente para llegar a otros seres y otras geografías más allá de las que ocupamos. Ver perder la memoria es perder todos los asideros de lo que hemos sido. La ontología que nos constituye.
Y, por último, hay algo que me gustaría destacar de la prosa de Julia A. Riestra: además de no hacer un libro lineal —sino que diferentes momentos se van entrelazando y ampliando, como un baile de piezas que interactúan—, utiliza algo que yo llamaría respiraderos.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la prosa respira; que deja espacio a lo que no se cuenta; que juega con los silencios; que nos presenta las cosas con implicaciones abiertas, permitiendo así diferentes ángulos de interpretación. Pisa la tierra, siente su fuerza telúrica y persiste en el ideal griego:
«Pensó que el mundo estaba dividido entre, por una parte, las personas que preferían ruido y luz, y, por otra, las que se sentían más cómodas en silencio y en penumbra. O que quizá el equilibrio estaba en los que eran capaces de disfrutar de ambas cosas».
Buscar el equilibrio es recuperar la filosofía de la razón; volver a lo primordial, a lo profundo, a aquello que brinda un sostén ante el vaivén de las emociones.
Hasta otra.
September 5, 2025
Gradus ad Parnassum. Cómo triunfar en la literatura: manual de ascenso (y tropiezo) al Parnaso literario. Reseña.
«Y sin embargo, la crítica más torpe y peor argumentada puede hacer mucho daño. Quizás sepas que los rebuznos de dos borricos, montados por Dionisio y Sileno, pusieron en fuga al ejército de los Titanes, según cuenta Eratóstenes. También los escitas, temibles guerreros, fueron engañados —así lo refiere Heródoto— por los rebuznos de los asnos de Darío.
De la misma manera que vemos en las películas de romanos a los gladiadores decapitando figuras de paja y madera para perfeccionar sus habilidades de combate, muchos blogueros principiantes afilan sus embotadas espadas acometiendo las obras de escritores incautos como tú: verdadera carne de cañón, que no cuenta con el respaldo de una editorial importante que lo defienda. El aficionado que no tiene recursos para cazar leones y tigres se conforma con matar liebres. ¿No sabes que algunos niños disfrutan pisando hormigas o aplastando caracoles? También hay reseñadores bisoños que se lo pasan en grande destrozando libros de pequeña talla. La tarea es igual de sencilla en ambos casos: no se precisa ni fuerza ni inteligencia».
Esperemos que no sea el caso de esta reseña. Además, la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que este blog nació de casualidad, ni siquiera con la idea de hacer reseñas, sino simplemente para poner en castellano unos pocos poemas del poeta quebequés Émile Nelligan, «el Rimbaud canadiense», una de mis obsesiones literarias más prolongadas a lo largo de los años.
Bien, vamos al tajo. ¿Ante qué nos encontramos en Gradus ad Parnassum, de Manuel Fernández Labrada? Pues ante dos cosas muy curiosas: un manual de literatura al uso (aunque en un sentido bien irónico y sarcástico), y un acto de imitación clásica. De hecho, los Gradus ad Parnassum de la historia eran libelos de ascenso o escalera hacia el Parnaso, donde se encontraban las musas. Con la llegada y ascenso al poder «de los del pez», estos se convirtieron casi en tratados de Teología, véase el de San Juan Clímaco, del que sabemos muy pocas cosas sobre su vida, pero del que se tiene constancia de un tratado místico que, aunque escrito en griego, se difundió en latín como Gradus ad Parnassum. Y de ahí en adelante.
Este libro escapa a ese sentido trascendente de la teología, pero no evade un cuestionamiento serio —más allá del tono de broma y chanza— del mundillo literario. Se centra en todas esas cosas que vemos en las redes y conocemos de tantos escritores incipientes, arrollándolo todo: analizando y desbrozando desde el uso de redes sociales, los cuadernos de notas, los diarios, el epistolario, los blogs, las dedicatorias, los manuscritos, la relación con los editores, las ferias del libro, los actos de presentación, los llamados «lectores beta» ,y todas esas cosas que forman hoy en día casi el esqueleto y el organigrama vital de tantos aspirantes a escritores. La mordacidad que utiliza Fernández Labrada en casi todas las páginas no es gratuita.
«Una de las muchas ventajas que entraña escribir un diario reside en el efecto terapéutico que puede obrar sobre la atormentada psique de un escritor sin éxito, al que quizás permita —aparte del desahogo anímico— acogerse a una suerte de justicia póstuma. Para ello, le bastará con ir dejando constancia en sus páginas de todas y cada una de las humillaciones, afrentas y abusos sufridos a lo largo de su carrera literaria: tanto las perpetradas por colegas, críticos y editores como por periodistas, traductores, lectores o instituciones (incluida la Academia Sueca); siempre con la confianza puesta en que su fama venidera oficiará de némesis ejecutora de una justa y anhelada venganza»
En realidad, aparte del tono jocoso y sarcástico (nunca del todo corrosivo, pues la prosa de Fernández Labrada es elegante), lo que viene a cuestionarse tras el primer barniz es qué clase de éxito literario se persigue hoy en día. Parece que hay más gente dispuesta a escribir que a leer, y se percibe —y se siente— un gran empobrecimiento de la prosa y del estilo. Si os fijáis con detenimiento, la mayoría de los libros parecen escritos por la misma clase de escritores. No es solo que falte una gran originalidad y que se promocione una literatura funcional, es que, desde talleres, youtubers y demás, se propaga un tipo de literatura sin riesgo formal y sin música propia. Se busca el impacto y no la inmersión.

Las editoriales también tienen su parte de responsabilidad en esto; e incluso añadiría que también los lectores. La mayoría no es que tenga un mínimo conocimiento de literatura (que eso se va adquiriendo con el tiempo), sino que considera la literatura como otro estímulo más, no un espacio para la reflexión y el conocimiento, la crítica y el deslumbramiento estético, sino un entretenimiento banal que no le suponga un gran esfuerzo. Piensan que lo elevado no es entretenido, cuando es precisamente lo contrario. La literatura española —y no solo la de los muchachos que tratan de publicar su primera obra (que son, por lo general, en los que se centra este libro)— vive un gran declive.
Así que, a medida que leía y releía este libro (una vez en PDF y otra en papel), me preguntaba si los libros más originales no son acaso los que están editando las pequeñas editoriales, que, en su deseo de destacar, distanciarse y ofrecer algo diferente, están sirviendo de sostén y lanzadera para un buen número de autores que escriben y perciben la literatura con mayor hondura y respeto. Saben que este mundillo es, en gran parte, una pantomima; que casi todo está corrupto, y no solo entre los que empiezan. Que los premios importantes —la gran mayoría de ellos— ya están dados de antemano; que hay editores que no leen nada y que editan libros como rosquillas. Las ganas de aparentar y de destacar llevan a muchos a considerar la literatura como un peldaño en la escalera social, y eso se come la independencia creativa de buena parte de los escritores.
Y luego, entre los escritores, hay gente que considera esto de escribir como un enfrentamiento, cuando en verdad el escritor de raza pasa de todo eso: ya tiene bastante con la guerra interna y despiadada de hacer germinar su propia obra. Aquí no hay que competir con nadie, porque el auténtico talento no piensa en ese tipo de cosas: bebe y se proyecta en un arco, se edifica en silencio y en ruinas, sabe que escribir y vivir ya es de por sí un auténtico fracaso. El escritor que vive inmerso en la creación de su obra no tiene tiempo más que para contemplar sus raíces. Va a la contra de la búsqueda del éxito fácil y del lenguaje banal. Los escritores que aparecen en la radio y en la tele, por lo general, los que acceden a los medios, no tienen nada o casi nada que aportar a la literatura, pero sí al debate político, a los chascarrillos y al peloteo y a la teatralización de la cultura. Y es más, casi nunca hablan de literatura, porque en realidad muy poco saben de esto. «El éxito es casi siempre fruto de un malentendido», como dijo Cioran y como Fernández Labrada nos recuerda. Y entonces este libro adquiere otro sentido más profundo: tras esa capa de humor y sarcasmo, comienza a adivinarse una profunda crítica a la banalidad de la literatura actual. Como si todo este mundillo no fuese otra cosa que una gran impostura.
Lástima que solo se centre en los escritores primerizos y no en los grandes prebostes y en el sistema económico de producción desaforada que alimenta este tipo de cosas, porque esto está lleno de necios por todas partes, y yo aprecio las mismas idioteces (solo que a otro nivel de exposición y repercusión) tanto en los muchachos que están empezando como en aquellos que se pasean por los grandes medios.
«Iniciaré este capítulo recomendando encarecidamente al autor principiante que no se presente a ningún concurso literario, dada la gran dificultad que entraña ganarlos, la frustración que provoca perderlos y el escaso prestigio que la figura de ganador reporta entre los entendidos, que la consideran una credencial casi tan grosera como la de vender muchos libros».
O:
«A los autores que se publicaban sus propias obras, Swift los comparaba con una parturienta que pretendiera dar a luz con sus propios medios».
O sobre las reseñas:
«Piensa, además, que si hoy en día la mayoría de las editoriales, tanto veteranas como de reciente creación, tienen cerrado su buzón de manuscritos, con mayor motivo lo mantendrán clausurado los reseñadores y blogueros importantes. Nadie ignora que resulta mucho más trabajoso leer un libro y escribirle un comentario inteligente que hojear un original y remitir la nota formularia de rechazo (en el mejor de los casos). ¿Qué haces, pues, imprudente, enviando tu libro a todo el mundo?»
Espero que Manuel no se haya arrepentido de mandarme su libro, aunque fue algo gracioso, porque cuando contactó conmigo yo ya me lo había leído en plena ola de calor de agosto, justo al poco de anunciarse su publicación. Ahora lo he vuelto a releer en formato físico para esta reseña y vuelvo a confirmar que es un libro ameno e interesante, con dosis de originalidad (hasta la bibliografía, los proverbios y un glosario de autores son inventados) y, sobre todo, yo diría que hasta necesario. Porque, más allá del sarcasmo y del humor que tiene, toca temas de los que la mayoría de autores suelen pasar (supongo que para no meterse en berenjenales); y porque, más allá de su propio mensaje, siempre es agradable toparse con una prosa elegante y pulida, de alguien que sabe lo que está haciendo. Alguien con quien se puede estar de acuerdo o no, pero que tiene un criterio cimentado y una vocación y un respeto por la literatura que germina en silencio y en el esfuerzo de pulir sin prisa, y que es nutricia de la tradición lectora.
Hasta otra.
Autor: Manuel Fernández Labrada.
Editorial: Ápeiron Ediciones.
August 29, 2025
El poder del lenguaje. Adan Kovacsics. Acaece, sin embargo, lo verdadero. Reseña.
El poder del lenguaje. Adan Kovacsics. Acaece, sin embargo, lo verdadero. Reseña.
«Con la belleza, con su “triunfo sobre la nada”, empieza la creación, pensó. Respiró hondo. Percibía el ritmo del jardín, regido por un orden musical que impregnaba incluso su andar. Brillaban las gotas de rocío en la hierba, como si la noche hubiera olvidado allí diminutas piedras preciosas: rojas, celestes, doradas y plateadas, que centelleaban a la luz del sol. Elia Pladiura, que se vanagloriaba de sus “ojos de lince”, no encontró los pistacheros que Frida les había señalado al llegar; acaso porque no los había. Sin embargo, tampoco le importó. Había hallado la belleza».
De vuelta tras el descanso veraniego del blog, retomamos las reseñas literarias. Y en esta ocasión lo hacemos con toda una eminencia de la traducción y del mundo intelectual: Adan Kovacsics, mano derecha de László Krasznahorkai en sus ediciones al español. Un traductor que no solo ha editado al escritor húngaro, sino también a Kafka, a Karl Kraus, a Stefan Zweig, entre otros.
Pero la cosa no queda ahí, porque Kovacsics, cada cierto tiempo, publica otra clase de libros: más ensayísticos, más memorialísticos, más ficcionales. Tal es el caso del libro que hoy nos ocupa: Acaece, sin embargo, lo verdadero. Y lo edita, cómo no, Acantilado, una de esas editoriales que sustentan —en buena medida— gran parte de lo mejor de la literatura europea.
El título remite a un hermosísimo poema de Hölderlin y sirve también para ofrecernos el mejor de los siete textos que aquí se recogen.
¿Cuál es la naturaleza de este libro? Una naturaleza híbrida. Hay ensayo. Hay biografía. Hay ficción. Hay tensión y crítica contemporánea. Tremendos son los párrafos dedicados a la prensa; pero luego, a pesar de la innata inteligencia y elegancia de la prosa de Kovacsics, el libro cojea en los pasajes más ficcionales. No importa. A un hombre de esta inteligencia y valentía hay que perdonarle todo.
«En tres lugares se guarda y se plasma, según Benjamín, la experiencia: en la idea, en la memoria, en el relato. Resulta llamativo que, en páginas dedicadas a la memoria y la experiencia, Walter Benjamín mencione, en un pasaje central, al satírico y polemista Karl Kraus (algo así como el Swift austríaco, un autor de una radicalidad que sería hoy insoportable para tantos estómagos agradecidos del mundillo actual). Lo hace al referirse a la información periodística, a su lenguaje y a su impermeabilidad frente a la experiencia. El pasaje es todo un llamamiento a continuar la lucha que, a comienzos del siglo XX, emprendió el escritor austríaco.
Se trata de oponerse a la expropiación —o fagocitación— de la experiencia y de la memoria del ser humano. Esa expropiación comenzó a través del lenguaje corrompido y del tópico, que alejan al individuo de su propia vida. A través de un lenguaje descosido y pegadizo, mediante la lobreguez y la repetición de la frase hecha, el ser humano del siglo XX cedió su experiencia. La dejó en manos de un nuevo poder: el de la prensa entonces, de los medios de comunicación después, y de los portadores de la llamada “sociedad de la información” en la actualidad; todos ellos pertenecientes a una misma corriente. La cesión es cada vez mayor. Dejarse llevar por la corriente es dejarse arrastrar por un determinado lenguaje».
Es decir, el lenguaje de la prensa ha empobrecido el lenguaje humano. Lo ha pulverizado. Y añade después, mencionando a Kraus:
«¿Qué le importa al espíritu que llueva en Hong Kong? Que llueva en Hong Kong es información. Los medios de comunicación nos indican, además, en qué debemos fijar la mirada. Y ponen palabras en boca del lector o del oyente. Tan pronto como comienza a hablar o escribir, ya se le completan las frases, eliminando o estandarizando la magia y la creatividad del lenguaje. Porque fue el verbo —con su magia y creatividad— el principio del mundo».
La labor de la prensa y de muchos periodistas —aparte de ser sicarios del poder que les paga— es asesinar la magia y la creatividad del lenguaje.
El lenguaje literario, el lenguaje humano, está repleto de símbolos. Hay una tradición hermética que se ha transmitido desde hace miles de años. Como muy bien escribe Kovacsics, el plano del arte es un hechizo, una irrealidad esencial que es, precisamente, la que garantiza la captación y la representación de la realidad. La literatura, el lenguaje trascendente y simbólico, crea otra realidad más “real”.
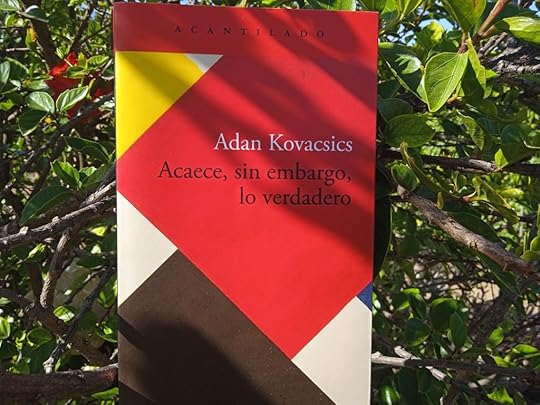
«La cultura es memoria.
Mnemósine, madre de las nueve Musas, es al mismo tiempo el concepto central y el fundamento de todas las actividades culturales que encarnaban esas Musas. Los griegos, al reunir esas prácticas bajo la personificación del recuerdo, consideraban que la cultura no solo se basaba en la memoria, sino que era memoria».
Y es ahí, en las páginas en que Kovacsics abre la puerta de la memoria (con su vasta cultura interna y literaria), cuando el libro alcanza sus mayores cotas. El primer texto, Invención y verdad, es tremendo. Recrear al escritor Imre Kertész, superviviente del Holocausto, tensa las cuerdas del corazón como un violín. Como esos poemas de Paul Celan que hace décadas no releo, pero cuyas llamas siguen manifestándose. Amapola y memoria. ¿Es suficiente el lenguaje para explicar el horror?
Y luego está la denuncia contra todos esos escritores que trafican con el sufrimiento humano. ¿Cuántos libros sobre el Holocausto son pura basura? Nada tienen que ver con los textos de los autores que vivieron aquellos años: Primo Levi, el propio Imre Kertész.
Yo siempre guardo un ejemplar de aquel muchacho checo, Petr Ginz —algo así como la Ana Frank de Praga—, cuyos dibujos y Diario de Praga (entre 1941 y 1942, creo recordar) explicaban mejor que muchos estudios lo que allí aconteció. Porque la mirada de los niños no miente. Porque ven las cosas sin el tamiz de la ideología. Porque, a pesar de su corta edad, ya saben distinguir quién es una buena persona de quién no lo es. La literatura de esos muchachos —y de aquellos que sobrevivieron a los campos de concentración— nada tiene que ver con el victimismo ni con esa otra literatura oportunista que hace de lo peor de los seres humanos su sustento y su bandera.
Si hay una manera de poseer un texto, si existe una posibilidad de conocer sus ríos internos, esa labor es, en estado puro, la de la traducción. Los traductores conocen mejor que los propios autores la naturaleza de los libros. Eso, el señor Kovacsics lo domina como pocos. Vive con los autores a un nivel interno que, para los demás, puede resultar muy difícil de alcanzar.
Sin embargo, cuando se deja llevar por la ficción, su escritura decae y no sostiene la misma altura. También hay que comprender la ontología híbrida de estos textos, que no buscan complacer, ni vender, ni alcanzar un gran público. Esto es literatura en el sentido más profundo: nace de una necesidad imperiosa de fijar y detener el tiempo, de bucear en la memoria, de no olvidar el lenguaje y sus lazos. Este hombre escribe para no dejar de ser. Porque el lenguaje es lo único que sostiene el mundo. Cuando el lenguaje muere, el universo de lo que fuimos se desintegra.
Y sí, sabemos que el silencio también es otra forma de lenguaje. Pero ese lenguaje, en su esencia más profunda, solo pertenece a la música y a los dioses, a la muerte y al olvido, y esas piedras sin ontología no nos emocionan.
Hasta otra.



