Andrea Prieto Pérez's Blog
December 23, 2016
Mis mejores lecturas del 2016
Este año he leído mucho. Mucho de verdad (para mí), tal y como dije en esta entrada . Hacía muchos años que no leía así y me ha servido para redescubrir que me encanta, que es algo que casi había olvidado un poquito. Cuando tienes muchas cosas que hacer y el tiempo libre es limitado, resulta que acabas eligiendo; yo al menos lo hice y prioricé escribir a leer, aunque no parezca acertado. Sin embargo, en mi camino para mejorar me propuse retomar la lectura, un poquito cada día, y aquí estamos.
No todo lo que he leído este año es buenísimo ni todo me ha gustado, pero sí que he encontrado ideas muy muy buenas en algunas de mis lecturas y otras, aunque menos buenas, que me han hecho pasar un buen rato.

Igualmente, he decidido traer mi lista de mejores lecturas de este año, aunque solo sea para rescatarlas de todo ese barullo que tengo en GR que quizá no está tan claro. Y porque resaltar cosas buenas de novelas es un ejercicio que cada vez encuentro más necesario. Eso sí, la lista no está enumerada de mejor a peor; es solo para no perderme:

1. Los demás seguimos aquí, de Patrick Ness.
Los demás seguimos aquí es la historia de los que tienen que hacerle frente a una vida normal mientras el resto se dedican a las cosas increíbles. Los personajes son encantadores, aunque lo mejor, más que como entes individuales, es verlos interaccionar entre ellos, cómo es esa relación de amistad que los une a todos. O en el caso de Mikey, cómo lo une con sus hermanas.
Patrick Ness trata los trastornos de ansiedad (TOC, en especial) de una manera estupenda. Y es estupenda porque es sincera, real y cercana; porque no es una mención para hacer al personaje diferente, porque es relevante y porque importa, influye en el personaje. ¡Y lo trata un psiquiatra! Oh, oh, qué miedo. Por si fuera poco, sin caer en el adoctrinamiento o en una conversación moralizante, Patrick Ness presenta una de las mejores charlas paciente-médico sobre los trastornos mentales que he encontrado en la literatura juvenil (o adulta).
2. Trilogía El Vatídico, de Robin Hobb.
No es hacer trampa porque, aunque si tuviera que elegir un libro elegiría el último, todos ellos son importantes por el desarrollo que tienen los personajes. Y los personajes son el punto fuerte de la trilogía de El Vatídico. Es difícil resistirse a la evolución que experimenta Traspié, en ese camino del héroe que te hace preguntarte cómo puede ser tan estúpido, y cómo interacciona con personajes tan estupendos como Burrich o Veraz.
Además, la magia creada por Robin Hobb es un punto muy interesante a tener en cuenta: personal y salvaje, impregna la historia a cada paso y tiene varios detalles que me siguen pareciendo magníficos, como los forjados o los Vetulus.
3. Las carreras de Escorpio, de Maggie Stiefvater.
Se ha convertido en una de mis lecturas favoritas en general. Así como Stiefvater no me convenció con sus cuervos tanto como a otros, esta novela me hizo dar palmas por la forma en que está metida la fantasía en cada línea. El tono en que se muestra la ambientación, cómo cada elemento fantástico forma parte de una realidad es, sin duda, una pa-sa-da.
Por si no he sido convincente, tanto me ha gustado esa ambientación, la forma cuidada en que presenta a los personajes (y a sus caballos) o cómo desarrolla esa pequeña trama, que no queda deslucida por el peso de lo anterior sino que brilla más todavía, que hizo que se convirtiera en mi recomendación navideña en La nave invisible .
 4. Bella Muerte, de Kelly Sue DeConnick (ilustra: Emma Ríos).
4. Bella Muerte, de Kelly Sue DeConnick (ilustra: Emma Ríos).No soy amiga de las novelas gráficas, supongo que más por desconocimiento que porque no me gusten, y este es mi amago de intentar acercarme a ellas. Dudo que pudiera haber sido mejor, ya que hay pocas historias que sean capaces de darme un golpe en la cabeza, hacer que mi cerebro explote y que me encuentre alucinando en mi sofá por la emoción y la inspiración.
La historia de Bella Muerte es original, bien hilada y cuidada, con ideas que me parecen brillantes muy bien ejecutadas y con personajes que me parecen muy interesantes. Por si fuera poco, la ilustración de Emma Ríos se adapta tan bien a la historia que está contando que no tengo nada malo que decir.
5. Cuchillo de agua, de Paolo Bacigalupi.
Estoy enamorada de la ambientación de Cuchillo de agua, no tanto por su Gran Originalidad, si no por la manera en que el autor plantea su mundo, te introduce. Me creo cada uno de los sucesos de Cuchillo de agua: que los humanos seamos así de miserables, que lo que importa es la supervivencia; me creo a los Merry Perry y a los calis, a los coyotes y a los cuchillos de agua.
Además, los personajes están tan bien perfilados y muestran bien las caras de ese mundo (las caras más miserables de ese mundo, quizá). Acabé la novela con la sensación de que había leído algo muy grande y, aunque el efecto ha desaparecido un poco porque hay detalles que en frío me gustan menos, me sigue pareciendo de mis mejores lecturas de este año sin dudarlo.
6. Finnick de la Roca y Froi del Exilio, de Melina Marchetta.
Las crónicas de Lumatere me parece un acierto en cuanto a "trama sencilla bien ejecutada". No deja de ser una historia de rescate de un pueblo, que tanto aparece en la fantasía, pero tiene elementos sueltos que la hacen brillar de manera propia. Por si eso no fuera suficiente, los personajes son de esos que coges cariño a los dos páginas, por lo bien caracterizados que están y lo bien que se mueven acorde con su personalidad.
Si alguien quiere, a mayores, averiguar por qué hablo de esos personajes bien caracterizados o elementos que la hacen brillar, puede leer este artículo en La nave invisible, porque hay maneras y maneras de usar la fantasía contra la realidad y Melina Marchetta eligió una muy buena para estos libros.
7. Feed, de Mira Grant.
 Feed tiene una de las mejores ambientaciones que he leído y no solo en cuanto al tema de pandemias, que es una pasada, si no en general. Cada construcción está acorde con el tiempo en que viven, cada comportamiento de los personajes o cada estructura social. Cómo se someten a las limpiezas, los medios de comunicación, las casas, los trabajos, las ciudades grandes vs las pequeñas... Y luego está el virus, las enfermedades latentes que crea, la posibilidad de replicación viral; tiene alguna laguna justificada con "los científicos no lo saben" pero, bueno, es que los científicos no tienen por qué saberlo todo y me lo creo.
Feed tiene una de las mejores ambientaciones que he leído y no solo en cuanto al tema de pandemias, que es una pasada, si no en general. Cada construcción está acorde con el tiempo en que viven, cada comportamiento de los personajes o cada estructura social. Cómo se someten a las limpiezas, los medios de comunicación, las casas, los trabajos, las ciudades grandes vs las pequeñas... Y luego está el virus, las enfermedades latentes que crea, la posibilidad de replicación viral; tiene alguna laguna justificada con "los científicos no lo saben" pero, bueno, es que los científicos no tienen por qué saberlo todo y me lo creo.Además, resulta que los personajes me gustan, que tiene un narrador en primera al que no he querido matar ni por un segundo, con una voz personal y al que se le coge muchísimo cariño. ¡Y una trama de espionaje/corrupción!
8. Canciones de amor a quemarropa, de Nickolas Butler.
Es una de mis elecciones en esta lista que más dudas tengo. No sobresale de la misma forma que las otras, en las que puedo resaltar cada punto por lo que me gustó. Esta novela es una especie de todo, lo que transmite y lo que me gusta leer de forma subjetiva: amigos que han crecido y se reecuentran, amigos que ya no son amigos pero que siguen estando ahí. Cómo cambian las personas y las vidas, cómo se adaptan al paso del tiempo.
Canciones de amor a quemarropa me parece una novela sobre el paso de la vida y las amistades que está muy bien contada, con ese ambiente estadounidense que queda lejos pero que parece haber pasado en el pueblo de al lado, porque hay sentimientos que son universales. Nickolas Butler sabe escribir lo que está escribiendo, sin duda.
9. Yo antes de ti, de Jojo Moyes.
Mi relación con la novela romántica es un poco de puntillas y sin hacer ruido, pero con esta novela, Jojo Moyes me conquistó. Puede que peque de simpleza a veces, en el tema de los lesionados medulares, pero no es el objetivo de la novela ser una enciclopedia y lo que cuenta, lo cuenta bien. Además, consigue crear un drama de una manera elegante, natural y sencilla.
Su adaptación al cine me parece muy loable, porque transmitir lo mismo que una novela nunca es fácil, pero si alguien prefiere atreverse con el cine en vez de con el libro, no es una mala adaptación en absoluto.
10. Silber: el primer libro de los sueños, de Kerstin Gier.
Uno de esos libros que hay que leer con el objetivo de pasárselo bien. Lo comenté ya en otra entrada, porque fue una de mis lecturas de #LeoAutorasOct, pero no hay problema en repetirlo: es una demostración de que se puede hacer una narración en primera, de una chica de corte juvenil fantástica, sin caer en los tópicos de siempre, que sea amena y divertida. Aunque el resto de los libros de la trilogía no me parezcan igual de buenos que el primero, merece la pena para echar una tarde.
***
[image error] La foto pertenece a @Mikeandrius
Por si he convencido a alguien para leer uno de estos libros, quiero seguir tentando a la suerte y recordar que desde el blog Palabra de Gatsby se está organizando la lectura conjunta de mi novela, Las cenizas que quedan , y que se puede comentar por el mundo adelante con #LCCenizas. Si alguien tiene curiosidad, puede leer en su ficha de GR lo que dicen de ella, que a lo mejor a alguien le interesa como regalo de navidad guiño guiño se ha agotado en papel la primera edición pero hay disponible en ebook codazo codazo.
¡Y eso es todo en cuanto a lecturas este año! Espero mantener un buen ritmo para el siguiente, que los redescubrimientos siempre son muy buenos. Por el momento tengo en la lista, La mirada extraña de Felicidad Martínez, Fangirl (y Moriré besando a Simon Snow) de Rainboll Rowell o Los Apátridas de Ester Pablos. ¿Alguien da más? ¿Alguna recomendación para el año nuevo?
Published on December 23, 2016 01:30
December 1, 2016
Se acabó noviembre... ¡Escribe en diciembre!
El año pasado ya hablé de lo mucho que me gustaba la iniciativa NaNoWriMo. No se trata simplemente de lo bonito que me parece que un montón de gente se una para escribir un tanto de palabras al día, lo mucho que se motivan unas a otras o impulso para empezar una historia. Hace unos cuantos noviembre me puse a escribir como una loca, siguiendo esta iniciativa, y desde entonces no lo he dejado. Así que la premisa del NaNo se puede cumplir: coger hábito, continuar escribiendo todos los días .

A diferencia del año pasado, donde tenía unos horarios estupendos, donde podía cuadrar bien el tiempo de escribir, puesto que mi única otra función en la vida era estudiar, este he tenido que reducir las horas que le dedico, por lo que salía con una meta diferente al anterior. Mientras que el noviembre pasado iba con la ilusión de seguir (y dar el impulso final) a la grandísima historia que había empezado a empujar hacía tres NaNo's y con la idea de alcanzar más de 150k, este año me propuse simplemente conseguir un poquito menos de la mitad de esa marca del 2015 con una historia nueva.
A quién se pregunte por qué no hacer las 50,000 palabras, que son el objetivo real de la iniciativa, le diré que es porque puedo hacer más, así que me parecía bien conformarme. No lo hice desde que me di cuenta que podía con ellas. Por eso, haciendo cálculos de la vieja ("ya solo escribo a la noche", "no puedo escribir los siete días de la semana, sino una media de seis" y "uy, este finde no estoy en casa") llegué a ponerme mi propia marca: 80k. ¡Y lo conseguí! Es más, me di una patada en el culo (pequeñita) a mí misma, lo que siempre es estupendo.

¿Por qué cuento todo eso? Volvamos a la idea principal del NaNo: coger hábito de escritura, continuar con un buen ritmo el resto del año hasta darnos de bruces con noviembre y que no nos tenga que recordar que no lo hemos hecho. Y la mejor manera para hacer eso, entre otras, es hacer un balance de lo que puedes, según lo que has conseguido ese mes, y marcar el ritmo.
1. Decide qué puedes hacer. Como en mi caso, no podía tirarme a intentar conseguir una marca similar a la de otros años cuando el tiempo no me da salvo que comience a poder estar en el trabajo y, a la vez, en casa escribiendo (si alguien sabe cómo, que me mande un mail, por favor), así que hay que ser realista. Además, si Fulano hace 100k y tú haces 20k no hay ningún problema: las vidas son diferentes, tú eres tú y tus circunstancias, etcétera.
Mira lo que has hecho en el NaNo, pregúntate si has estado cómodo con eso o ahogado, y decide. ¿Te ha costado sacar las 1600 al día? Entonces, a lo mejor puedes hacer solo 1k. ¿Has ido bien en ese tanto oficial? Puedes probar con 2k durante el mes de diciembre, a ver cómo se ajusta ese pequeño reto a tus dedos.
El NaNo ofrece la posibilidad de medirte, de saber cuánto te va bien, así que úsalo.
2. Sé constante. Las musas no existen. Si durante todo el mes de noviembre has sido capaz de sentarte todos los días y escribir, ¿por qué no vas a poder hacerlo en diciembre? ¿Tenías la inspiración contratada por horas y ahora le has rescindido el contrato? ¿O será que es cuestión de entrenamiento? Siempre he creído en lo segundo. Sí, claro que a veces hace falta la musa (o lo que sea) que te inspire un poquito más, que te haga sentirte más cómodo en lo que escribes, pero al final depende mucho de que te sientes y te pongas a ello.
Además, a veces uno escribe mejor al mediodía, otro a la noche y algunos de madrugada. Eso también se ha ensayado durante el NaNo, cogiendo las horas más cómodas para tirar del carro mejor. Recuerda cuáles son, pon una marquita en la agenda y céntrate en ellas.

3. Haz balance, apunta las marcas. Es la mejor manera de saber si lo estás cumpliendo, fuera de cómo te sientas de manera subjetiva con tu ritmo. Hay algunas páginas donde se ofrecen plantillas de excel para descargar y que sirvan para llevar ese control, pero con algo tan simple como una agenda ya está. Yo no llevo un apunte diario, aunque me fije en cuánto he hecho ese día, si no que lo hago al final de la semana y tengo un resumen más grande de cómo han ido las cosas. A veces una simple cruz en el día, para señalar que ese día has escrito y a qué hora, es suficiente para tener una perspectiva.
4. Escribe porque quieres escribir. Los trucos mágicos para alcanzar el millón de palabras al mes no existen; lo básico es cerrar los ojos y escribir. Abrir los ojos y escribir también. Pensar que te gusta y por qué no dedicarle una hora todos los días, a lo que salga, sin esperar a las 10k mágicas que ha dicho esta tía que siendo constante terminan saliendo. Se supone que dejar un tiempo al día a hacer algo que quieres es muy sano, y si es productivo seguramente te sientas todavía mejor con ello, ¿o no? Lo has conseguido durante el NaNo y ha estado bien, sigue adelante.
Sin duda, con el último punto ya habría ahorrado el resto de la entrada, porque es el pilar en el que se sostiene todo, pero digamos que el resto es importante si quieres mantener un ritmo constante el resto del año: ten tus horas para escribir, concéntrate durante ellas, conoce hasta dónde puedes llegar y esfuérzate para ello. ¿Vosotros seguís con el ritmo al acabar noviembre? ¿Tenéis algún otro truco?
((P,D.: sí, esto esta es la manera formal de certificar el intento de vuelta.))
Published on December 01, 2016 02:30
October 31, 2016
¡Vengo aquí a hablar de mi novela!
Hace poquito anuncié por twitter algo que, para mí, es muy grande y no podía faltar dejar la historia completa por aquí. En parte porque a una le gusta recrearse con sus victorias, en parte porque estoy lo suficiente contenta como para tener cuerda durante un rato para hablar sobre ello y no cansarme mucho. Espero que se me perdone. Pero la cuestión es que...
¡Voy a publicar una novela! La pobre editorial que va a aguantarme es Escarlata Ediciones y su título es Las cenizas que quedan :

Es una historia que es escribí hace más de dos años como regalo para una buena amiga que un día me pidió un mundo gris. O en realidad se pensaba que la historia en la que trabaja en ese momento iba sobre un mundo destruido y me dijo "ahora me he quedado con las ganas", por lo que no pude evitar mandarle esto cuando tuve la oportunidad.
 Recorte del word donde tengo toda las fechas y novelas acabadas archivadas
Recorte del word donde tengo toda las fechas y novelas acabadas archivadasFue una historia que ideé mientras salía a pasear todas las mañanas ese verano a las ocho y media por el paseo marítimo y la música a tope. Siempre tuve claro que lo principal era un mundo gris, donde había que recorrer caminos con la boca tapada para evitar asfixiarte y las diferentes tribus que formaban el mundo ya no recordaban de dónde venían. Evidentemente, no hay nada más gris que las cenizas y las luchas siempre terminan siendo entre nosotros, así que con esas premisas le di vueltas al mundo dominado por la congregación espúrea y nacieron Weiss y Aline. El que no vuelve y la que no se marcha.
No quiero contar mucho más sobre la historia, no vaya a ser que alguno esté convencido de verdad de leerla y se lo esté gafando, pero solo comentar que siempre fue pensada como una historia ágil, para entretener una tarde, donde los personajes tuvieran que afrontar todo lo que hicieron y todo lo que van a tener que hacer, sin perdón, sin salvación, rodeados de grietas en las que poder caerse.
Espero haber conseguido todo eso, porque lo cierto es que me lo he pasado muy bien corrigiéndola. Creo que mi editora y mi correctora algo menos, pero yo lo he disfrutado porque he recordado a esos personajes y el cariño que les tengo, su mundo y el hecho de que me gustó mucho lanzarlos por ahí adelante. Además, que tiene un tiempo y está bien ver que se ha mejorado y que, con eso, puedes ir tocando cosillas para que vaya todo mejor.
¡Pero regresando a lo importante! La novela sale a la venta el 3 de noviembre, lista para aparecer por la Eurocon si alguno está interesado (Escarlata Ediciones tendrá su puesto en Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona Montealegre, 5).
Aquí abajo os dejo también pequeños links dónde se explica cómo podéis conseguirla, aunque la web es super facilita y podréis dar con ella fácil:
Las cenizas que quedan (link) .
Condiciones de venta general: aquí.Para ver las diferentes librerías en las que se puede encontrar: aquí.También se puede bucear por Amazon.Y os dejo también el twitter de la editorial, porque son gente muy maja que trae publicaciones muy guays, además de resolver si tenéis alguna duda: aquí.
Tengo que confesar que cuando me dijeron que ya estaba, que adelante, este viernes estuve a punto de tener que llamar para que me reservaran un box por Urgencias. (Dramatización -o no- de los acontecimientos:)
C: Oye, que ya puedes decirlo A: en serio? C: sí, ya estás subida a la web A: ¿hola, Urgencias? Soy yo, que voy para allí aunque no tenga guardia.
Ahora que ya ha pasado el momento de las manos temblonas y que puedo hablar con más calma tengo que dar las gracias a todos esos que dicen que se alegran. Yo también me alegro, no hemos venido aquí a mentir, y estoy contenta de tener la posibilidad de enseñar a más público lo que hago desde hace mucho tiempo, que me gusta tanto y a lo que dedico muchas horas. Es bonito tenerlo delante, que vaya a pasar. Y probablemente no sería así si durante todos estos años no hubiera personas que me han dicho que les gusta lo que escribo, por muy tonto que fuera o por mucho que le faltara para ser de verdad decente. Así que gracias a ellas. ¡Y gracias a las que vayan a leer! Son tiempos difíciles para comprar libros, por lo que aún estoy más agradecida por los lectores que caigan.

Por otro lado, si alguien quiere decir que la novela ¡¡le ha gustado!! y hacer que tenga taquicardias puede hacerlo en su página de Goodreads de la novela . O también puede decírmelo de manera personal (o no) por redes sociales:
Twitter: aquí. Facebook: aquí. Goodreads: aquí.
Antes de que alguien se me tire piedras, prometo que ya termino, que solo me queda decir que espero que si alguien se lanza de verdad le guste el mundo que ha salido en esas páginas y le coja cariño a sus personajes. O que se entretenga, que para eso estamos.
P.D.: Iré añadiendo detalles por tuiter / feisbuk y, prontito, en una pestaña arriba para que nadie tenga que sufrir leyendo toda la entrada.
Published on October 31, 2016 04:43
October 29, 2016
De épocas, barcos y lecturas.
Hace tiempo que no me dejo caer por aquí. El resumen de las justificaciones es: cuesta hacerse a nuevas épocas. Pero ya que todo va por épocas, quería hacer una pequeña entrada para hablar de una muy bonita: parece ser que ya nos estamos empezando a dar cuenta de lo necesario que es un cambio de mercado y que se empiecen a ver más autoras publicadas, que no se echen atrás porque la ciencia-ficción, la fantasía y el terror son un supuesto campo de nabos en el que no pintan nada.

En esta época han destacado tres iniciativas que solo ponen de manifiesto este detalle. Por un lado, está el grupo creado por Felicidad Martínez en Goodreads, donde compartir lecturas o artículos sobre escritoras. También está La nave invisible :
"La Nave Invisible es un rincón literario que nace con el objetivo de hablar de todas aquellas escritoras de género fantástico, ciencia ficción y terror que pasan desapercibidas por el hecho de ser mujeres. Se trata de un proyecto con vocación feminista y divulgativa, que pretende luchar por la visibilización y el reconocimiento de autoras dentro del género.
(...) Porque, aunque es cierto que en los últimos tiempos esta situación ha mejorado y que son bastantes los que empiezan a cuestionar esta desigualdad y a buscar maneras de solventarla, aún nos queda un largo camino por recorrer y una montaña de prejuicios por vencer. Porque todavía hay quien sigue creyendo que las mujeres no escriben género, o lo hacen de forma incorrecta, o que lo hacen siempre dentro de subgéneros como la literatura juvenil o la romántica, o incluso que las “buenas” autoras suponen una rara excepción dentro del mundillo.
Por todo eso y mucho más hemos creado La Nave Invisible, un lugar en el que esperamos que todas esas autoras antes mencionadas encuentren su sitio y todas aquellas personas en busca de lecturas, nuevos horizontes."
Estoy muy contenta de haberme subido a este barco como una de las tripulantes. No solo porque formar parte de una iniciativa que se está convirtiendo en algo grande siempre es bonito (y estoy muy orgullosa de todo lo que hay dentro de ese barquito), si no porque me está dando la oportunidad de leer unos artículos increíbles y esforzarme por escribir otros que queden a la misma altura. Además, no queréis saber de todo lo que se habla por el grupo de tuiter. En serio.
Y por último, de esas tres iniciativas que quería destacar, está el #LeoAutorasOct, una propuesta que incitaba a leer y recomendar a escritoras durante el mes de Octubre. Digamos que en medio de mi adaptación a la vida (?) y demás excusas varias, he caído en al cuenta de que mi granito de arena ha ido hacia la parte de la lectura, pero he dejado más a un lado el tema de las recomendaciones, cuando es importante también. Así que dentro de este pequeño balance que hecho, en el que solo quiero poner en relevancia una vez más la importancia de que salgan a la luz todas las escritoras que hay, quiero hablar breve (muy breve, palabra) de mi #LeoAutorasOct:

La trilogía Silber: El libro de los sueños, de Kerstin Gier.Fue recomendado por la gran Majo, de la que me suelo fiar en estos temas más de lo que mi bolsillo se merece y lo cierto es que ha supuesto una lectura muy buena. No es El Gran Libro (ninguno de los tres los es), pero sí que consigue entretener lo suficiente como para que todo lo demás quede a un lado y te hace pasar un buen rato. A veces, con un libro, no hace falta mucho más si resulta que te encuentras leyendo página tras página sin querer parar y riéndote con las salidas de una narradora estupenda como pocas.

Seis de cuervos, de Leigh Bardugo.Todo el mundo ha hablado de este libro ya y, aunque no hace falta que lo haga yo en absoluto, hay que sacarlo a coalición porque a) me lo acabé de leer en Octubre y b) merece la pena. Es cierto que la traducción y, sobre todo, su corrección en la edición española dejan bastante que desear, pero los personajes son estupendos. Hay que olvidarse de su edad para creérselos un poco mejor y, después de eso, solo queda engancharse a ellos a una trama que es bastante típica pero que ellos consiguen sacarle partido. Además, el mundo diseñado por Bardugo, aunque solo se vea una pincelada, tiene su miga.

La maldición de Hill House, de Shirley Jackson.No me gustan las historias de miedo porque tengo miedo. Lo siento, soy así de simple. Pero después de leer Siempre hemos vivido en el castillo y esta magnífica reseña de Dikana, no pude hacer más que tirar hacia él. ¿Me gustó? Sí. ¿Me gustó tanto como la otra obra de su autora? No, eso es cierto. Aún así, los personajes que crea Shirley Jackson son increíbles. Nos da una aproximación a la mente de cada uno de ellos que ya quisieran muchos otros escritores poder usar. Además, el concepto de casa trastornada en lugar de casa embrujada es imposible que no haga tilín.
También tengo que destacar a Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke, aunque llevo muy poquitas páginas, porque está pintando tan bien que aunque no lo vaya a acabar en este mes tenía que aparecer.
A fin de cuentas, lo que quiero decir con esta entrada es que, por mi parte, voy a hacer el esfuerzo consciente de continuar eligiendo autoras para añadirlas a mi estantería. Porque es lo que hace falta para que esta época termine por hacer que cambien las cosas.
Published on October 29, 2016 04:23
June 30, 2016
Los monstruos de debajo de la cama: Psiquiatría y libros
Hace tiempo dije que una de las primeras entradas que pensé para hacer en el blog era una en la que se hablara de cómo se enfoca la Psiquiatría en los libros (de ficción). Me parecía un buen tema para traer, porque me gusta y porque creo que es interesante señalar detalles al respecto, solo que me resultó demasiado difícil encontrar el enfoque para la entrada sin que todo sonara como Ira Mucha Ira o una versión azucarada e insípida. ¡Pero he conseguido echarle valor! Probablemente, como he echado la casa por la ventana por culpa de ese valor, he decidido ponerle su propia etiqueta, se termine convirtiendo en una sección (más o menos) habitual del blog, aunque no tenga fecha fija, en la que traer algún libro que trate el tema (desde la Psiquiatría como especialidad, hasta la figura de los psiquiatras o los trastornos mentales) para desgranarlo.

Imagino que para empezar, para que quede todo más dramático, tengo que hacer una introducción en la que coja, por ejemplo, la frase de Goya (del cuadro de) que dice: "el sueño de la razón produce monstruos" , para ilustrar que desde siempre se ha estado preocupado por este tema desde el punto de vista del arte. Hay interpretaciones de esa frase de Goya que hablan sobre que la razón es en sí misma la que acaba produciendo los monstruos, no cuando ella se apaga. Pero es una introducción que todos nos sabemos, o que suena más o menos bonita y me parece poco funcional.
También puedo aclarar que la Psiquiatría es una ciencia (oh, lo siento, lo es; si a alguien le disgusta que lo diga, puede irse -no voy a hacer caso de debates al respecto-) y pertenece al ámbito de la Medicina. Un psiquiatra es un médico (especialista); no es un chamán que mueve un báculo encima de la cabeza de nadie ni tampoco es un psicoanalista que hace que alguien sólo se tire en un diván a contar sus sueños en la consulta. Tampoco se dedica a, simplemente, empastillar hasta las cejas a todo el que aparece por delante de él. ¿Es importante de verdad hacer la puntualización? Sí. Sí, muchísimo incluso. Sin entrar demasiado en que la sociedad sigue con una imagen del psiquiatra sacada de su época oscura pero que ya no estamos a principios del siglo XX, hay bastante gente que no considera a un psiquiatra un médico y la dura realidad, pese a quien le pese, es que sí que lo es (y no, no porque haya leído un PDF). Así que ¿por qué "monstruos debajo de la cama"? No es por lo que dijo Goya, no es por lo que dijo Nietzsche; es porque a todo el mundo le gusta mucho juzgar lo que no se entiende o cerrar los ojos, y esto se aplica, por desgracia, demasiado hacia las personas que padecen trastornos mentales y a todo el tema en general.
 Tirando de ese hilo quiero sacar a la palestra a la cantidad de historias en las que el médico psiquiatra es el malo de turno. O el villano. ¿Es eso malo? No. Los médicos malvados me encantan en casi todas las ocasiones, porque suelen darle salsilla a la historia (asuntos de moral o de ética, de la posibilidad de salvar o no una vida), ¿entonces cuál es el problema con que los psiquiatras sean el malo de la película? Que no hay otra opción. Hay honrosas excepciones en las que el psiquiatra es simplemente un médico que figura por ahí de fondo y hace su trabajo como buenamente puede, porque se suelen colocar no solo como, lo dicho, los malos de los que hay que huir o que están locos, si no como ineptos.
Tirando de ese hilo quiero sacar a la palestra a la cantidad de historias en las que el médico psiquiatra es el malo de turno. O el villano. ¿Es eso malo? No. Los médicos malvados me encantan en casi todas las ocasiones, porque suelen darle salsilla a la historia (asuntos de moral o de ética, de la posibilidad de salvar o no una vida), ¿entonces cuál es el problema con que los psiquiatras sean el malo de la película? Que no hay otra opción. Hay honrosas excepciones en las que el psiquiatra es simplemente un médico que figura por ahí de fondo y hace su trabajo como buenamente puede, porque se suelen colocar no solo como, lo dicho, los malos de los que hay que huir o que están locos, si no como ineptos. En las historias ambientadas en otros tiempos, el psiquiatra se dedica a la tortura. No hay posibilidad de que el pobre hombre (en esa época, casi seguro hombre) crea de verdad, porque los conocimientos entonces no llegaban a más, que la insulinoterapia podía ayudar a una persona; no, él es un sádico que se metió en el manicomio para hacerle daño a la gente. Vamos, un psicópata o un sociópata con bata blanca al que se le ven las intenciones desde la primera línea. Con un poco menos de suerte, la historia está ambientada en la actualidad y seguimos igual, porque sacarse de prejuicios e investigar acerca de la Terapia Electroconvulsiva (TEC) da mucho más trabajo. Por ejemplo.
A mayores, socialmente aceptable ahora (más o menos, pero parece que empieza a haber menos prejuicios al respecto) es ir al psicólogo, así que ¿para qué meter la figura de un psiquiatra para que trate a uno de los personajes, no vaya el lector a pensarse que está loco? El psicólogo es más inofensivo por esa razón, porque se ve mejor en la sociedad; ir al psiquiatra es otro tema muy diferente. Con esto, desde luego, no estoy devaluando el trabajo de un psicólogo, si no destacando el hecho de que resulta más fácil leer un personaje yendo al psicólogo aunque necesite ayuda psiquiátrica o de ambos (¡sorpresa sorpresa! resultan que esos dos entes misteriosos pueden trabajar juntos porque existe el tratamiento multidisciplinar).
Hablando de desconocimiento y prejuicios, ahora está también las menciones. Parece que lo importante, a veces, que es que figure algún trastorno mental para darle dramatismo a alguna historia del pasado, a las desgracias del protagonista o algo por el estilo. La hermana con un trastorno de la alimentación, la madre con una depresión o la mejor amiga que, hace un par de años, tuvo que una crisis de ansiedad. Decirlo cuenta, para que se vea que el autor está concienciado. Sí, sí, por supuesto. Introducir personajes de relleno, que ni tan siquiera van a tener un diálogo, y que se mencione alguno de estos temas es una práctica habitual y, para mi gusto, bastante absurda cuando no tiene más propósito que esa mención y seguir a otra cosa.
¿De qué vale decir que el coprotagonista tiene un trastorno bipolar si eso no se ve? Repetir hasta la saciedad "oh, es que Mengano tiene un trastorno bipolar" no es una manera de escribir bien acerca de ese tema. Es igual que si se dice "Fulano estuvo en la guerra", se repite viente veces y ahí queda la cosa, como si de verdad se tuviera mucha información sobre el tema. Aquí entraría, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático y cómo se salta a la torera cuando más oportuno o mejor le parece al autor, sin atender a más que "este hecho traumático en el pasado es estupendo para el drama" y poco más.
 Vídeo Que Hay Que Ver: 'El perro negro'
Supongo que el primer paso para que existan libros donde los trastornos mentales o los psiquiatras se traten en condiciones es
concienciar a la población
. Difícil. Muy difícil. Los prejuicios se arraigan demasiado como para quitarlos de un plumazo, pero hay que ir poco a poco, y la literatura puede ser un buen reflejo de ese buen camino.
Vídeo Que Hay Que Ver: 'El perro negro'
Supongo que el primer paso para que existan libros donde los trastornos mentales o los psiquiatras se traten en condiciones es
concienciar a la población
. Difícil. Muy difícil. Los prejuicios se arraigan demasiado como para quitarlos de un plumazo, pero hay que ir poco a poco, y la literatura puede ser un buen reflejo de ese buen camino.Por ejemplo, el 1% de la población mundial (sin discriminar razas/etnias o sexos) tiene esquizofrenia. En el 2030 la depresión se convertirá en la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Casi un 15% de los europeos sufrirá algún trastorno de ansiedad. Hay más muertes por suicidio que por accidente de tráfico. Una de cada cuatro personas que van al centro de salud tiene un trastorno mental diagnosticable. El consumo de alcohol y anfetaminas por parte de los estudiantes de Medicina ha caído en favor del uso de ansiolíticos, como las benzodiacepinas, o los antidepresivos. (El famoso trastorno múltiple de la personalidad se considera que no existe fuera de los EEUU.)
Con todo esto, ¿quiero decir que todos los libros traten mal estos temas? Claro que no, ¡en absoluto! La primera imagen pertenece al libro Los renglones torcidos de Dios , que deberías leer todos, porque no solo es Genial de por sí, si no que es estupendo para leer sobre un hospital psiquiátrico del siglo XX (el autor se internó durante unos días para documentarse y escribir la historia).
O, tirando de lecturas de este año, Algún día este dolor te será útil , de Peter Cameron, donde se dice:
«Y entonces pensé que me equivocaba al ofenderme, puesto que no hay nada vergonzoso en ser un paciente: uno no enferma por su propia voluntad, nadie elige las enfermedades, el cáncer y la tuberculosis no son indicios del carácter de una persona (...)»
o «Si vas a un dentista puedes decirle "Me duele una muela" y si vas a la relojería, puedes pedir que te cambien la pila de tu reloj, pero ¿qué podías decirle a un psiquiatra? (...)».Tirando hacia algo más juvenil y donde la importancia de este tema recaiga en los personajes secundarios está Solo escucha , de Sarah Dessen, donde la hermana de la protagonista tiene un trastorno de la alimentación o la madre superó una depresión y ambos temas son relevantes e importantes, no el decorado cartón-piedra.
Así que, después de todo este rollo que recoge quejas varias, ¿por qué no empezar a escribir con más concienciación de estos temas, sin dejar que los prejuicios de siempre sean la guía y la norma? ¿Por qué no parar de introducir nombres para hacerlo todo dramático de forma gratuita, como quien pisa un chicle y hace que seas la repera por haber sido el acompañante que ve al otro lidiar con ello? ¿Por qué no algo que está tan presente en la vida actual no tiene derecho a estar presente en las páginas de una novela?
Hasta aquí la entrada de reflexiones y protestas de hoy, que espero no haya torturado mucho a nadie; quizá (probable) haya alguna otra siguiendo este hilo, pero intentaré que sean más breves. Como siempre, se aceptan (todavía más) quejas en los comentarios o sugerencias relacionadas (de libros, sobre todo), ¡y compartir es vivir! Así que si a alguien le ha gustado / interesado, es bienvenida la difusión.
Published on June 30, 2016 03:30
June 9, 2016
Un escritor mutila o hiere de gravedad (7): Quemaduras
Siguiendo con la sección habitual y tirando hacia algo que quizá sea más simple, hoy en #TodosSomosDobby traigo las quemaduras . Seguro que más de uno tiene a un personaje al que metió una mano en el fuego para que se quemara, sobrevivió a un incendio o tiene unas cuantas ampollas, así que voy a intentar dar unos cuantos detalles sobre esas secuelas del fuego. Y no solo del fuego, porque, damas y caballeros, las quemaduras son también por electricidad o por productos químicos.

Las quemaduras, sean del tipo que sean, se dividen en tres grupos: primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado es el más leve y son las que causan la típica piel roja, así como dolor. Las que más duelen, sin embargo, son las de segundo grado, que son también las que forman ampolla. ¿Y por qué las de tercer grado me vas a decir que no suelen doler? Porque la quemadura es tan profunda que suelen quedar quemadas las terminaciones nerviosas, por lo que la zona está insensible, además de blanquecina en lugar de roja.
Además de los grados, también hay que saber que hay quemaduras consideradas menores (las de primer grado y algunas de segundo que sean pequeñas -si te sale una ampolla por una gotita de aceite, es una quemadura menor-) y mayores. Es en este grupo donde hay que hacer una pequeña parada para explicar que entrarían las de segundo grado que sean grandes, todas las de tercer grado y, también, las que afecten a las manos, pies, cara o genitales.
[image error] Hecha la introducción más básica sobre quemaduras (se aplica a las de cualquier tipo) hay que añadir unos cuantos detalles. El primero, y que como todo en este tema es bastante intuitivo, es que las quemaduras pueden ocasionar que una persona entre en shock: es pérdida de tejido y, por tanto, es pérdida de agua; y también por el dolor. Y después están las quemaduras circulares, que hay que considerarlas porque pueden producir isquemia. Explico: si hay una quemadura que rodea toda la zona inferior a la rodilla (pongamos de unos dos dedos de ancho) eso hace presión y no deja que la sangre llegue a la parte más baja de la pierna que se quedaría sin sangre (y hemos hablado de amputaciones por aquí ), por eso, en esta clase de quemaduras, lo que se hace son escarotomías longitudinales, que son cortes longitudinales (profundos) que sirven para descomprimir la zona y que no se produzca esa isquemia. Además de para piernas o brazos, esto es importante también para las quemaduras del tronco. Porque imaginad que queréis hacer que un personaje salga de un incendio, con quemaduras generales, y una de éstas es alrededor del tronco: la zona no puede expandirse bien, por lo que tampoco podría respirar en condiciones; es importante hacer las escarotomías para aliviar la zona. Eso sí, que nadie lance a otro personaje a salvar la vida del herido como un lunático con un cuchillo en la mano: esto se hace en el hospital.
¿Qué es lo que hay que hacer y lo que no? Para empezar, lo más fácil es lo sí: lavar con agua y jabón . El agua y el jabón es lo más básico, para cualquier clase de herida, porque es la mejor manera de lavar. Agua y jabón, sin más (de verdad, sin nada más, no os liéis a echarle alcohol o agua oxigenada a las cosas). Y en caso de que las quemaduras sean grandes, con ampolla que ocupe una buena superficie (ya las graves, vaya), nada de echarle cremas, ni pasta de dientes, ni cosas que hay por casa de remedios caseros. Eso solo hace que se pegoteé todo y que la herida no se pueda limpiar. Tampoco, por lo tanto, nada de ponerle gasa; si tiene la ropa pegada a la herida, tampoco te la arranques —hay que despegarla, claro, pero en el hospital, con mucho suero y mucho cuidado, nada de la a brava en medio de una casa—. Supongo que es evidente que nada de tirarse de la piel muerta. E, importante porque se aleja un poco de la lógica, en una quemadura grave, tampoco hay que echarle agua fría, porque el contraste puede producir un shock.
 Todas las quemaduras siguen este esquema y es lo más básico de lo que tirar en caso de querer escribir sobre una, o que Fulano ayude a Mengano con su quemadura. Después hay que tener en cuenta que las
quemaduras eléctricas
, como suelen discurrir por dentro del cuerpo, no tienen por qué tener afectación de la piel para haber una lesión profunda, que dañe órganos (es típico de estas que haya lesiones musculares sin que la piel se afecte).
Todas las quemaduras siguen este esquema y es lo más básico de lo que tirar en caso de querer escribir sobre una, o que Fulano ayude a Mengano con su quemadura. Después hay que tener en cuenta que las
quemaduras eléctricas
, como suelen discurrir por dentro del cuerpo, no tienen por qué tener afectación de la piel para haber una lesión profunda, que dañe órganos (es típico de estas que haya lesiones musculares sin que la piel se afecte).¿Y puede dañar el corazón una quemadura eléctrica? Sí. Sobre todo si la corriente entra por una mano y sale por la otra, porque discurre por el corazón y puede causar arritmas o fibrilación. En las quemaduras por bajo voltaje, la causa más frecuente de muerte es la fibrilación ventricular; mientras que en las de alto es la parada del centro respiratorio, por eso muchas veces, al encontrar a alguien que sufrió una electrocución, lo primero es hacer una RCP (reanimación cardiopulmonar). La caída de un rayo entra dentro de esta categoría y, como algo curioso, hay casos descritos de personas que se han recuperado y tienen, de recuerdo, una cicatriz en forma de árbol, como la que aparece en la imagen de la derecha.
¡Supuestos! Para que resumen todo lo dicho:
—Mengana está tranquilamente en su casa haciendo la comida y, en un descuido, tira la pota con agua hirviendo, que le cae en un pie. Ve que el pie se le pone rojo de inmediato y que le empiezan a salir ampollas, así que llama a una ambulancia, que la lleva al hospital. ¿Qué le van a hacer allí? Lo primero es darle algo para evitarle el dolor, y después, porque la herida es muy muy grande, irá a un quirófano para desbridar la herida, que acabará cubierta con apósitos y pomadas antibióticas, que ayuden a cicatrizar.
—Hace muchos, muchos años, Fulano está en una hoguera del campamento, ocupándose de calentar un poco de plomo para hacer un collar para su gran amada. El cacharro en el calienta el plomo se cae hacia un lado, le cae un poco de plomo en el antebrazo, lo que hace que la tela de su ropa se pegotee a una herida. ¡Pero ahí está Xionaro, un gran amigo! Aunque ninguno de los dos sabe mucho sobre el tema, acuerdan que lo más fácil es coger agua tibia y echársela con cuidado en la zona, para retirar con cuidado la ropa. Después, lavan la herida con esa agua.
—Zutana es ingeniera, aunque ha sido degradada por un superior que la odia, por estar a punto de descubrir que la empresa malversa fondos y ayuda a una corporación terrible terrible a manejar a la población. La envían a controlar una antena en medio del campo, que transmite unas ondas para el control de la gente, y mientras está trabajando no se da cuenta de que se acerca una tormenta. A Zutana le cae un rayo encima. Al menos, tiene suerte de que pasaba por la zona Capitán Europa, que está a la zaga de toda esa trama de corrupción, y la ve tendida en el suelo, inconsciente. Zutana no tiene pulso y tampoco respira, así que super Capitán inicia las maniobras de resucitación, hasta que consigue que Zutana recupere el pulso. También se da cuenta de que nuestra ingeniera tiene un par de huesos rotos, por lo que procura estabilizarlos (que Zutana no se agite y se mueva para todos los lados) mientras llega la ayuda.Para terminar, sobre las cicatrices : hay que tener en cuenta que una quemadura supone una pérdida de tejido. La cicatriz no arregla por completo esa pérdida de tejido, por eso en quemaduras muy extensas se usan injertos. Pero sobre todo, hay que tenerlo en cuenta para esos casos en los que no hay ese injerto: una quemadura en la flexura del codo, por ejemplo, acabará causando una retracción de la piel cuando cicatrice, por lo que a lo mejor se pierde movilidad en ese brazo, porque la piel no se estirará y el movimiento de extensión quedará comprometido. Sobre todo para ambientaciones de épocas pasadas, como la de nuestro querido Fulano, hay que pensarlo, porque si tenemos al espadachín más famoso de todos los tiempos, le quemamos mucho donde une el hombro con el pecho, a lo mejor tiene problemas después para luchar.
Sobre todo si el personaje-persona en cuestión tiene problemas de cicatrización y desarrolla cicatrices hipertróficas (queloides), que son las que dan típicamente estas contracturas, además que muchas veces producen picor y, ese picor, puede acabar en rascado y el rascado en grietas o úlceras... (por no hablar de los problemas estéticos). Por último, decir que la cicatrización de una herida está muy activa a los 6 meses y termina de madurar al año o pasado este. A medida que la cicatriz va madurando es cuando se hace más plana y menos sensible, que es lo que no comparte con los queloides (suelen ser más oscuras, son hipersensibles y también pueden notarse calientes cuando se tocan).

Hasta aquí lo básico, no tan básico y los detalles curiosos que se me han ocurrido, para que podáis tirar de ellos a la hora de escribir quemaduras. Siempre hay más que curiosear por Internet, pero con esto, para una escena un poco simple, creo que llega. Por no variar, se aceptan sugerencias y, desde luego, comentarios o preguntas. ¡No seáis muy malos!
Published on June 09, 2016 06:27
May 26, 2016
Un escritor mutila o hiere de gravedad (6): Fobias
Volvemos a las andadas y en esta ocasión con un tema que es más ligero, o quizá simplemente más conocido, como son las fobias . Además, son uno de los trastornos más comunes entre la población, por lo que no sería raro que un personaje pudiera tener una fobia de la que echar el guante en situaciones de lo más dispares para la historia o en el avance de la trama. Así que vamos allá:

Lo primero sería tener claro el concepto de fobia. No se trata de un miedo pequeñito a algo o que no te gusten demasiado las arañas de patas largas y peludas (por mi parte, considero extraño, de hecho, que a la gente le puedan gustar). Sé que la RAE da una definición que "odio y antipatía intensos", pero no creo que se acerque a lo que es de verdad una fobia.Fobia viene derivada de Fobos (pánico) que era el muchachote que tuvieron Ares y Afrodita, que era la encarnación del terror. No suena a tipo agradable al que te quieras encontrar, ¿no? Más bien a tipo que te incita a cambiar de acera, echar a correr y no mirar atrás. Pues las fobias son algo parecido: un temor irracional y desproporcionado ante algo, alguien, un lugar o una situación.
Las fobias empiezan a desarrollarse, de forma común, a partir de los trece años. ¿Si tengo un protagonista de cinco años, puede tener una fobia? Por poder, como todo en esta vida, puede. Pero no es lo habitual. Las fobias necesitan un proceso de creación, por decirlo de alguna forma. Primero está la fase de angustia hacia lo que cuerpo empieza a considerar un peligro y después está la fase en la que construyen las defensas, para evitar eso que causa miedo. ¿Que hay unos tipos pálidos y un poquito muertos que pretenden aniquilarnos a todos? Pues construyo un muro y pongo gente a defenderlo. Un poco así; no hace de la noche a la mañana. De hecho, una de las teorías que más se ha desarrollado para explicar las fobias (basada en las dos fases anteriores, que propuso Freud) es que son la expresión de una emoción reprimida, más en concreto, una ansiedad disfrazada . ¿Qué quiere decir esto? Si una persona rechaza lo que le produce ansiedad (se niega a admitir o expresar una emoción), se reprime; pero si a mayores rechaza también la razón de esa ansiedad y lo sustituye por otro menos doloroso (todo de forma inconsciente), se produce una fobia.
 El ejemplo más obvio para esta teoría sería un personaje, Megano, que ha visto como un dragón carbonizaba todo su pueblo hasta las cenizas cuando él, con diez tiernos añitos, había salido a coger moras al bosque. Aunque siempre se ve que lo sencillo es odia al dragón, empuñar una espada más grande que el personaje mismo y echar a correr por el mundo clamando venganza, también puede ser muy fácil reprimir todo ese miedo, esa angustia y ese dolor, y enfocarlo, quizá, en una rata. Y Mengano a lo mejor nunca buscaba al dragón para vengarse, pero sí terminaría teniendo una gran fobia a las ratas.
El ejemplo más obvio para esta teoría sería un personaje, Megano, que ha visto como un dragón carbonizaba todo su pueblo hasta las cenizas cuando él, con diez tiernos añitos, había salido a coger moras al bosque. Aunque siempre se ve que lo sencillo es odia al dragón, empuñar una espada más grande que el personaje mismo y echar a correr por el mundo clamando venganza, también puede ser muy fácil reprimir todo ese miedo, esa angustia y ese dolor, y enfocarlo, quizá, en una rata. Y Mengano a lo mejor nunca buscaba al dragón para vengarse, pero sí terminaría teniendo una gran fobia a las ratas. Hay que distinguir el miedo natural de la fobia . Esto es importante sobre todo en fantasía, porque ¿quién no teme al lobo feroz si el lobo feroz mide cuatro metros y sus dientes parecen sierras? Ajá. También para cosas más realistas, como el miedo a montar en avión. Si un personaje tiene se siente un poco ansioso por volar, no tiene una fobia; esto sería cuando tuviera sudoraciones, insomnio o temblores los dos meses anteriores a coger un avión.
¿Y para qué me importa todo eso en la historia? Además de por lo mencionado antes, que es problema que se conozca a alguien con una fobia (asunto de estadística) y por lo tanto que un personaje secundario mismo tenga una, también por da cierto juego. ¿Qué pasaría si un superhéroe tuviera fobia a volar y ese fuera su poder, el que justo tiene que emplear en una misión para salvar Villápolis? ¿O cuáles serían las consecuencias de una princesa con fobia a las espinas y que tuviera que, para salir del castillo con el caballero, atravesar un muro lleno de ellas?Siguiendo este tema, se encuentra la fobia social . Es evidente que hay mucho iluminado que considera que tener miedo a hablar en público siempre se pasa con una palmadita en la espalda y decirle al chaval que es cuestión de aprender, madurar y acostumbrarse. La fobia social entra dentro del espectro de los trastornos de ansiedad y, de hecho, es muy muy común. No se trata tampoco de timidez; se caracteriza por, al igual que una fobia simple, el temor desproporcionado (e incontrolable) ante reuniones sociales, exposiciones... Cualquier acto que pueda hacer pensar a esa persona que lo van a estar juzgando (sea cierto al fina o no). La fobia social genera además ansiedad anticipatoria, que son ese estado del que se hablaba antes de dos meses antes de coger el avión, y puede derivar en ataques de pánico, si el miedo es muy intenso, e incluso depresión. Además, un porcentaje bastante alto de personas con fobia social (cercano al 40%) consume alcohol o otras drogas para intentar solucionarlo, lo que deriva muchas veces en problemas de adición.

Hasta aquí la entrada de hoy, que ha tocado más cortita, con esos pequeños apuntes para quien quiera echarle mano. Hay mucho más que decir, está claro, pero creo que por ahí se pueden encontrar detalles útiles al menos para empezar. ¿A qué puede tener miedo tu personaje, por qué puede llegar a tenerlo? Como siempre, cualquier comentario o sugerencia es bienvenido para estas entradas.
Published on May 26, 2016 07:22
May 19, 2016
Cómo conseguir un final apoteósico
Estos días me enfrenté a la trilogía de La selección , de Kiera Cass. Dejando a un lado que el primero de los libros no es tan decepcionante como pensé (el resto me temo que sí, la gracia me duró poco), el final me dio una idea: esta entrada, es evidente. Ya hablé de cómo enfrentarse a un final antes, pero dejé a un lado cómo convertirlo en un final inolvidable, que todo aquel que lo lea no pueda evitar comentarlo en las reseñas, opiniones, la barra del bar y en los bandos del final de la iglesia. Así que allá va la entrada de hoy:

Lo esencial para un final apoteósico es, desde luego, llegar a la recta final, ese punto en el que todas las tramas (hasta las fantasma , a poder ser) tienen que resolverse. Los personajes están cansados de todas las vueltas que han dado, de ese sufrimiento y de la cantidad de maldades que han tenido que soportar, ¡tú estás cansado, desde luego! No hay nada más cansado que enviar a los polluelos a la fase final de su historia, tras dejarte la media neurona que no baila samba en conseguir que el nudo fuera un auténtico infierno para los pequeñajos. Una vez que tenemos lo esencial, hay que tomarse un café, darse una ducha o respirar hondo, y después ya puedes elegir entre los siguientes pasos:
1. ¡Embróllalo todo!
En esa recta final suele ser cuando converge toda la tensión que se ha ido acumulando a lo largo de la novela, cuando está la pelea final o el gran discurso que descubre que el asesino no era el mayordomo, sino el ama de llaves, así que la solución para conseguir que sea memorable es liarlo. Todo lo posible. Frases mal conectadas, una escena anticlimática en la que no se sepa dónde está cada personaje, saltos de un punto a otro de la escena, diálogos incoherentes. ¡Todo vale! Lo importante aquí es que el lector esté liado intentando entender qué ocurre, ¡que relea incluso alguna frase para saber qué está pasando! Oh, no hay nada mejor que una resolución escrita de manera caótica para que nadie la olvide.
2. Todos los hombres deben morir... de manera conveniente.
¿Qué puede ser mejor que una muerte? Al lector le gusta la sangre, fomenta al pequeño sádico que hay en su interior que aplaude lentamente cuando la crueldad del escritor llega un paso más allá, así que hay que aprovechar eso. ¿Que tenemos a un rey que pretende hacerse con el control? ¡Muerte! ¿Cómo? Da igual, eso no importa. En una emboscada repentina que nadie sabe de dónde sale, por ejemplo, que suena muy dramático. Muerto el rey, muerto el problema; todos felices: tenemos sangre y tenemos perdices (con rima y todo). ¿Que la princesa tiene que decidirse entre el líder carismático y guapo rebelde o el antiguo amor de su vida, que también está muy bueno? ¡Muerte para el amigo! Hala, la princesa ya puede quedarse con el amor de su vida sin inconvenientes de por medio, que se estaba alargando un poco el asunto de sus dudas amorosas y eso no podía ser, que en las quinientas páginas hay que tomar decisiones. Así que, ya sabes, matar a uno de los focos de conflicto como sea, para librarse de él, siempre es una gran opción.
3. ¿Que tenía que hacer qué?
Puede ser que llegada esta recta final haya tantas tramas y subtramas abiertas que tengas un pequeño problema para cerrarlas todas, pero si ese es el caso también hay una fácil solución: no las cierres. Si el personaje principal había dicho hacía dos capítulos que tenía que ir a Villapolis a hacer un encargo para su señor, no vuelvas a mencionar ese detalle nunca más, deja que el mozo acabe su propia guerra y que lo salve la chica, que con un poco de suerte el lector no se acordará de esa mención, ¡y hala, problema resuelto! A veces el camino más fácil es el mejor camino.
4. Esto es lo que has visto en los últimos cincuenta capítulos.
Las explicaciones sin fin siempre son de ayuda. Aburres al lector hasta que lee en diagonal y ahí, ¡justo ahí cuando eres un pelma insufrible!, sueltas lo realmente importante, para que pase desapercibido. Esta técnica es además un arma de doble filo, por lo que es acosnejable tenerla siempre en cuenta, porque también puedes explicarlo tanto porque consideras que tus lectores no se habrán enterado de nada. ¡Eres una buena persona y no quieres que se pierdan, pobrecitos! Así que repite todo lo que has hecho, recopila todos los detalles, máscalo todo muy muy bien para que el lector no haga ninguna clase de esfuerzo, lo tenga todo ahí, muy bien explicado, asiente con satisfacción, porque lo has hecho muy bien.
5. Lo hizo un mago.
Hasta aquí las cinco opciones para conseguir que el final de tu historia no se olvide jamás. Siempre que alguien haga un comentario sobre ella, ese final saldrá a la luz, así que no tengas miedo de echar mano de alguna de esas opciones para darle brillo a ese broche final. ¡El mundo es de los valientes y los atrevidos!
Published on May 19, 2016 04:13
May 12, 2016
Un escritor mutila o hiere de gravedad (5.2): Sueño
En la anterior entrada, comenté que esta semana terminaría el pequeño pack de esta sección en el que cuento detalles sobre trastornos del sueño , así que aquí estamos. Siguiendo la clasificación de andar por casa que se hiciera (problemas para permanecer dormido, problemas para permanecer despierto y problemas durante el sueño), hoy nos toca el tercer grupo. Es un grupo que quizá da un poco más de juego a la hora de escribir, en parte porque casi todos jugamos alguna vez con las pesadillas mismo que tienen los personajes, y también bastante interesante para añadir detalles, así que allá vamos:

Este grupo de hoy se suele conocer bajo el nombre de parasomnias y para hablar de él lo primero es rescatar lo mencionado en la otra entrada sobre las etapas del sueño. Básicamente, y para que nadie tenga que andar cambiando de entrada, tenemos dos fases marcadas en el sueño: la fase no-REM (o NREM) y la fase REM. Dentro de esa primera fase, a su vez, hay 4 etapas que se van sucediendo desde la 1 a la 4, pero sin meternos en eso, lo que hay que saber es que la fase NREM incluye la fase de sueño con ondas lentas, que suele durar unos 90-110 minutos, y después viene el sueño REM, que tiene las ondas rápidas; estas fases se van intercalando entre sí durante toda la noche.
 Es curioso señalar que, a medida que se va creciendo, pasamos menos tiempo en sueño REM: de niños, el 50% es sueño NREM y el 50%, REM; mientras que el porcentaje segundo va disminuyendo en la vida adulta en favor del otro. Y por ejemplo, dentro de las etapas del NREM la más frecuente es la 2. ¿Y por qué esta división y las dos clases de sueño? Es un misterio, o por lo menos solo hay teorías. Se suele preguntar mucho por el sueño REM y porque los niños pasan más tiempo en él que los adultos, y la respuesta más aceptada es que el sueño REM juega un papel importante en el procesamiento de recuerdos y, por lo tanto, aprendizaje, por eso es importante para los niños.
Es curioso señalar que, a medida que se va creciendo, pasamos menos tiempo en sueño REM: de niños, el 50% es sueño NREM y el 50%, REM; mientras que el porcentaje segundo va disminuyendo en la vida adulta en favor del otro. Y por ejemplo, dentro de las etapas del NREM la más frecuente es la 2. ¿Y por qué esta división y las dos clases de sueño? Es un misterio, o por lo menos solo hay teorías. Se suele preguntar mucho por el sueño REM y porque los niños pasan más tiempo en él que los adultos, y la respuesta más aceptada es que el sueño REM juega un papel importante en el procesamiento de recuerdos y, por lo tanto, aprendizaje, por eso es importante para los niños.Antes de que alguien le tire una zapatilla a la pantalla, empiezo con lo bueno y explico el por qué del coñazo: las parasomnias son diferentes según la fase del sueño a las que afecten (o puede servir para entender por qué la siesta es mejor de 20 minutos: te aseguras que te despiertas en la etapa 1 de la fase NREM, mientras que si la haces de algo más / cerca de una hora, lo harás en una etapa 3, que es por lo que te despiertas más cansado, porque estabas iniciando el sueño profundo).
Empecemos por lo que se conoce todo el mundo (y que hasta tenía una serie de televisión (?)): las pesadillas . Las pesadillas en la antigüedad se consideraban obra de un monstruo que se sentaba en el pecho de la persona que se dormía y su peso era la causa de que éste tuviera un mal sueño. Son características de la fase REM, por eso son también más frecuentes durante la infancia y se pueden recordar, igual que ocurre con los sueños (que se recuerden mejor o peor es otro tema, la cuestión es casi todos podemos decir "he tenido una pesadilla" aunque no sepas su contenido exacto) y suelen provocar que te despiertes, porque la fase de sueño REM no es una fase profunda.
¿Qué causa las pesadillas? Se solía decir, durante muchos años, que eran los problemas digestivos, aunque ahora se reconoce que hay muchas cosas capaces de causarlas. Desde la fiebre hasta el estrés. Como la fase REM se considera una fase de asimilación de recuerdos, es frecuente que una situación traumática se reviva en forma de pesadillas (de ahí que el Trastorno de estrés postraumático suela asociar pesadillas). También los trastornos depresivos o ansiosos pueden aumentar su frecuencia. Supuesto:
Fulano lleva varios días a tope con su trabajo de héroe de alquiler. Hace unos meses sufrió un ataque de parte de uno de los villanos más reconocidos de Villa Villápolis y todavía tiene que redimirse por no haber salvado a la ciudad una vez más. Esa noche se va a dormir con miles de ideas en la cabeza, sobre todo lo que tendría que hacer para no perder su trabajo. De repente, en medio de la noche, se despierta con el pulso acelerado y la sensación de que tenía una mano en el cuello. Ha tenido una pesadilla.
Después tenemos los terrores nocturnos , con son el gemelo malvado de las pesadillas. Y sí, está bien: el gemelo malvado. Son menos conocidos de por sí, porque también son mucho menos frecuentes, pero en esencia parecen iguales. Los dos, por decirlo de algún modo, tienen que ver con el sueño y con el miedo. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Aquí viene la justificación del inicio de la entrada: los terrores no cturnos pertenecen a la fase No -REM del sueño (en especial a las etapas 3 y 4 de esa fase), lo que quiere decir que son parte del sueño profundo y que no se recuerdan.
Para imaginar lo que ocurre cuando una persona tiene un terror nocturno habría que multiplicar lo que se ve en una pesadilla: taquicardia, sudores, hiperventilación. Ves a la persona realmente asustada (muy muy asustada, más bien angustiada) y sin llegar a ser consciente de la realidad que hay a su alrededor al despertar, porque no llegan a despertar completamente (fase profunda del sueño) y, aunque lo hicieran, una vez que se calmen, tampoco recordarían en absoluto lo ocurrido. Ni la sensación de "oh, he tenido un mal sueño" ni un "oh, qué mal me encuentro". Nada. Por eso, si la persona se despierta tras un terror nocturno, puede volver a quedarse dormida sin más, mientras que el malestar psicológico que causa una pesadilla dificulta eso. Además, los terrores nocturnos pueden jugar aún más con la persona: pueden hacer que alguien se levante y eche a correr despavorido o que se tire por una ventana. Digamos que también puede ser un primo malvado del sonambulismo. Supuesto:
Mengano es el hijo de Zutano y Fulano, que se ha ido a dormir igual que cualquier día. De repente, en medio de la noche, sus padres escuchan un grito y salen corriendo a su habitación, donde se encuentran a Mengano sentado en la cama, con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas y una expresión de angustia en la cara, mientras su corazón va a mil y respira muy rápido. Cuando los padres intentan calmar a Mengano, él parece aún asustado y no llega a responder. Sin embargo, después de un rato consigue volver a dormirse sin esfuerzo. Es un caso típico de terror nocturno.Añadir que, al igual que las pesadillas, son más frecuentes en la infancia. Cuando se dan de manera frecuente en la vida adulta, los terrores nocturnos pueden (o suelen) asociar algo más, como trastornos ansiosos o también el TEPT, o los trastornos límites de la personalidad.
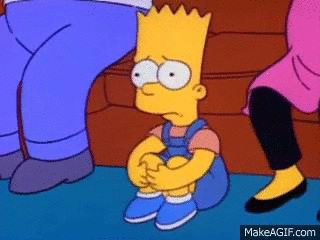
A juego con los terrores y las pesadillas, dentro de este flamante grupo, estaba claro que tenía que venir el sonambulismo . Como se puede deducir después de leer las fases del sueño o los terrores, el sonambulismo es un trastorno asociado también a la fase NREM. Es decir, la persona no está soñando y eso la lleva a reproducir sus sueños o guiarse por ellos. Tampoco se mueren si se despiertan ni tienen los ojos cerrados (los llevan abiertos) y las manos extendidas.
Una persona son sonambulismo puede realizar actividades relativamente complejas, como lavarse las manos o coger un libro. También algunas hablan (de manera incoherente) si se les pregunta cualquier cosa. Lo más frecuente son las actividades relacionadas con la limpieza (ordenar la nevera o limpiar estanterías) y se suelen volver a la cama cuando la tarea está terminada; muchas veces, por mucho que se les reconduzca hasta la cama, se siguen levantando hasta que hayan terminado con lo que querían hacer. Igual que el resto de la familia, el sonambulismo es más frecuente en la infancia y se cree que puede ser porque el cerebro aún está inmaduro y todavía no sabe salir del sueño muy profundo, por lo que el despertar es incompleto.
Por último, hacer mención al bruxismo , que se incluye en el grupo de las parasomnias. El bruxismo es el típico rechinar de dientes mientras se está dormido (aunque también se puede hacer de manera inconsciente durante el día y se llama de la misma manera). Es algo bastante frecuente y suele ser habitual durante periodos de estrés.
 Hasta aquí la recopilación sobre el sueño, que creo que ya estaba haciéndose un poco larga. Como dije en la primera entrada, son todo detalles que se pueden usar en los personajes sin que el nivel de maldad de un autor crezca de manera exagerada. Además, es útil para salir de las típicas pesadillas (los terrores nocturnos son más molones, que nadie lo niegue) o jugar un poco más con estas. En cualquier caso, espero que haya alguien a quien le sirva para tomar alguna nota y aplicarla por ahí.
Hasta aquí la recopilación sobre el sueño, que creo que ya estaba haciéndose un poco larga. Como dije en la primera entrada, son todo detalles que se pueden usar en los personajes sin que el nivel de maldad de un autor crezca de manera exagerada. Además, es útil para salir de las típicas pesadillas (los terrores nocturnos son más molones, que nadie lo niegue) o jugar un poco más con estas. En cualquier caso, espero que haya alguien a quien le sirva para tomar alguna nota y aplicarla por ahí.Cualquier pregunta o comentario es igual de bienvenido que siempre, desde en la cajita de comentarios aquí abajo (hasta por twitter si a alguien le resulta más fácil). Ya se sabe que #TodosSomosDobby y no hay que esconderlo.
Published on May 12, 2016 04:13
May 10, 2016
Qué fue de Sophie Wilder, Christopher R. Beha

Charlie Blakeman vive en Washington Square, Nueva York, ha publicado una novela que ha pasado sin pena ni gloria y, aunque se supone que está escribiendo otra, dedica su tiempo a trasnochar con aspirantes a artista en el apartamento que comparte con su primo. Un día se reencuentra por casualidad con Sophie Wilder, su novia de la universidad con la que rompió diez años antes y a lo que no ve desde entonces. Sophie le empieza a contar cómo ha sido su vida desde que se separaron: el inicio de su carrera literaria, su matrimonio y también la temporada que pasó cuidando a un enfermo moribundo. Cuando Sophie vuelve a desaparecer, Charlie querrá saber qué fue de Sophie Wilder.
Qué fue de Sophie Wilder es una novela clásica en el mejor sentido de la palabra: una novela inteligente, conmovedora y bien aramda que aborda algunos de los grandes temas de la literatura como la amistad, el amor o la fe.
Christopher R. Beha es escritor y periodista. Colabora habitualmente en Haper's Magazine y ha publicado artículos y reseñas en The New York Times o The London Review of Books, entre otros medios. Es autor de la novela Qué fue de Sophie Wilder (2012) y del libro de memorias The whole five feet (2010). Ha editado junto a Joyce Carol Oates la Ecco Anthology of Contemporary American Short Fiction (2008).
Cuanto tienes expectativas con un libro siempre te arriesgas a que no se cumplan, por lo que te queda la sensación de que, en el fondo, es culpa tuya por haberte hecho una idea demasiado elevada de lo que iba a ser la lectura. Esto es lo que me pasó con Qué fue de Sophie Wilder . En principio lo tenía todo para gustarme —los protagonistas que escribían pero no, el recuerdo de quiénes fueron, el tema de la fe—, pero ya antes de llegar a mitad del libro me di cuenta de que el asunto no era como yo quería que fuera, que no encajábamos bien la historia y yo.
En esta novela nos encontramos a Charlie, un escritor que escribió una novela que pasó sin pena ni gloria cuando pretendía triunfar y que, en lugar de ponerse con su segunda novela, está atravesando una pequeña racha de dudas sobre el tema. Por las noches, Charlie se dedica a organizar fiestas en un apartamento y, en una de estas, se reencuentra con Sohpie. La historia se va intercalando entre el punto de vista de él, que rememora cómo conoció a Sophie y su relación en la universidad, y el de ella, que habla sobre qué hizo después de casarse.
Uno de los primeros problemas es que así como la parte narrada por Charlie me parecía interesante, la parte de ella no la soportaba. Por mucho que siguiera las andanzas de Sophie, no conseguí empatizar con ella, mucho menos llegar a entender por qué razón decide hacerse cargo de su suegro —otro personaje en el que no se ahonda lo suficiente como para comprenderlo—. Los fragmentos de Sophie eran un barullo de pensamientos incoherentes sobre su marido, lo mal que le sentaría que se hiciera cargo de Crane o cómo no podía escribir. Estoy de acuerdo en crear personajes misteriosos o personajes "complicados" si se ven desde lejos: que a Charlie Sophie lo confunda a veces está bien, pero que cuando la propia Sophie esté contando su historia yo, como lectora, no llegue a empatizar en absoluto o comprenderla bien resulta más que frustrante. Porque está claro que Sophie busca la redención en base a la religión y luego a la figura de Crane, pero no me parece suficiente para justificar sus pensamientos o algunas de sus acciones, y menos aún el desapego que sentí al leer sus partes en la historia.
Lo más interesante de la novela, además de los momentos en los que Charlie cuenta sus inicios con Sophie, es cómo los dos personajes buscan la inspiración y un par de conversaciones que tienen al respecto. Desde el sentarse en el metro o el idear historias para la gente que ven en la calle fueron detalles muy agradables para la lectura, que superaron con creces ese reencuentro entre los dos personajes y que descubran cómo han cambiado con el paso del tiempo.
Christopher Beha escribe de manera sobria, sin artificios o párrafos extensos de descripciones o detalles vacuos. Sirve bien a la novela, a la redención de Sophie y a la búsqueda de inspiración de Charlie, pero no consigue llenar los huecos de unos personajes que siguen siendo unos extraños al acabar la novela (con un final, por cierto, que tampoco terminó de convencerme por el exceso de explicación sobre lo que ocurre y su por qué).

Published on May 10, 2016 04:17



